ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL
PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN ALETA AMARILLA (THUNNUS ALBACARES) EN EL GOLFO
DE MEXICO
FICHA TECNICA NORLEX
Nombre corto: 11051510.
Legislación: Federal.
Fuente: D.O.F.
Emite: SAGARPA.
Fecha de publicación: 11 de mayo de
2015.
Fecha de entrada en vigor:
12 de mayo de 2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, Secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento
en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, 8o., fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV, 36 y 39, de
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1o., 3o., 5o. fracción XXII
y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Primero, Segundo y Tercero del Decreto
por el que se establece la organización y funcionamiento del Organismo
Descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca; y 1o., 4o. y 5o. del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca y
CONSIDERANDO
Que la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización de los Planes de
Manejo Pesquero.
Que los Planes de Manejo tienen por objeto
dar a conocer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad
pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el
conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros,
ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella, que en su
conjunto son el anexo del presente instrumento.
Que para la elaboración de los Planes de
Manejo, el INAPESCA atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y
los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL
PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) EN EL GOLFO DE MEXICO.
ARTICULO
UNICO.- El presente Acuerdo
tiene por objeto dar a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Atún Aleta
Amarilla (Thunnus albacares) en el
Golfo de México.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 26 de febrero de 2015.- El
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.
PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ATUN ALETA
AMARILLA (Thunnus albacares) EN EL
GOLFO DE MEXICO
INDICE
1. Resumen ejecutivo
2. Marco jurídico
3. Ambitos de aplicación del Plan de Manejo
3.1. Ambito biológico
3.2. Ambito geográfico
3.3. Ambito ecológico
3.4. Ambito socioeconómico
4. Diagnóstico de la pesquería
4.1. Importancia
4.2. Especie objetivo
4.3. Captura incidental y descartes
4.4. Tendencias históricas
4.5. Disponibilidad del recurso
4.6. Unidad de pesca
4.7. Infraestructura de desembarco
4.8. Proceso e industrialización
4.9. Comercialización
4.10. Indicadores socioeconómicos
4.11. Demanda pesquera
4.12. Grupos de interés
4.13. Estado actual de la pesquería
4.14. Medidas de manejo existentes
5. Propuesta de manejo de la pesquería
5.1. Imagen objetivo al año 2022
5.2. Fines
5.3. Propósito
5.4. Componentes
5.5. Líneas de acción
5.6. Acciones
6. Implementación del Plan de Manejo
7. Revisión, seguimiento y actualización del Plan de Manejo
8. Programa de investigación
9. Programa de inspección y vigilancia
10. Programa de capacitación
11. Costos y financiamiento del Plan de Manejo
12. Glosario
13. Referencias
14. Anexo
1. Resumen ejecutivo
Por convención internacional, se asume que el
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
constituye una sola población en el Atlántico, por lo que su administración se
realiza a través de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) de la cual México es miembro activo
desde 2002, lo cual implica atender las recomendaciones y resoluciones de dicho
organismo, así como la regulación a nivel nacional. La pesquería mexicana del
atún en el Golfo de México inicia formalmente en 1982, sin embargo, anterior a
ese año, embarcaciones de la flota japonesa consiguieron permisos de pesca para
capturar el ya mencionado recurso en el Golfo de México, dentro de aguas
nacionales durante la década de 1970. Actualmente, esta actividad se lleva a
cabo por una flota de mediana altura, con eslora menor a 24 m en su mayoría. El
esfuerzo pesquero de esta flota está dirigido a la captura de atún aleta
amarilla (T. albacares) como especie
objetivo, pero se observa una captura incidental de otras especies altamente
migratorias, como son: otros atunes, marlines y especies afines, tiburones,
tortugas y otras especies de escama, sin embargo la especie objetivo ha
representado más del 70% en volumen de la captura total. La actividad de la
flota mexicana se ha limitado a la Zona Económica Exclusiva de México (ZEEM)
del Golfo de México con incursiones esporádicas en la ZEEM del Mar Caribe a
finales de los 80´s y principios de los 90´s. En general, la zona de operación
de la flota mexicana se delimita por los 18º 30´ y 25º 00´ latitud norte y de
los 89º 00 a 97º 00´ longitud oeste. Esta pesquería se lleva a cabo por 13
empresas en el Golfo de México, de las cuales tres corresponden a Yucatán y 10
a Veracruz, que en conjunto cuentan con 29 barcos (CONAPESCA, 2011). La mayoría
de esta flota se ubica en Tuxpan, Ver. (24 barcos) y en Yucalpetén (5 barcos).
En el Golfo de México y Mar Caribe el atún aleta amarilla (Thunnus albacares) tiene presencia permanente, por lo que la
pesquería se realiza durante todo el año, con las mayores capturas en los meses
de verano. Durante la última década, se registró una captura promedio anual de
1,074 t; dicho promedio fue superado en 2011, con 1,174 t. A pesar de que el
volumen de producción de esta especie no representa más del 0.5 % en la
producción pesquera del Golfo de México, es importante para México, ya que es
capturado con palangre y se exporta en presentación de fresco y tiene como
destino el mercado de Estados Unidos, representando una importante fuente de
divisas. Dada la importancia de este recurso se realizó el proceso para la
formulación del plan de manejo pesquero, para ello se utilizaron métodos de
planificación participativa, considerando las propuestas de los diversos
actores que inciden directa e indirectamente en la pesquería. El Plan de Manejo
Pesquero está integrado por objetivos (Fines, Propósito y Componentes) y
acciones; asimismo se establecieron indicadores para su evaluación, y los
involucrados en la instrumentación.
2. Marco jurídico
Este Plan de Manejo Pesquero
se apega al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por
lo que corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de
la plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son
considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la
extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas
interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o
intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural
que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los
ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y
prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos
que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las
industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante
generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta riqueza
biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y
generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado
atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también
demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes
de Manejo Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta
Magna, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 4
fracción XXXVI, 36 fracción II y 39, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y
a la Carta Nacional Pesquera 2012.
La Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como
actividades que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México,
considerándolas de importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el
desarrollo del país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y
regulación del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y
la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos,
biológicos y ambientales.
Definiendo las bases para la
ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y
rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos.
Indicando los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral.
Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores
del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero
y acuícola. Procura el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los
recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para
garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de
alimentos. Además es un Plan de Manejo con enfoque precautorio, acorde con el
Código de Conducta para la Pesca Responsable, del cual México es promotor y
signatario, y es congruente con los ejes estratégicos definidos por el
Presidente de la República para la presente administración, que serán el
soporte para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Adicionalmente a la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a)
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, concerniente a la emisión de
Normas reglamentarias de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades
Cooperativas que rige la organización y funcionamiento de las sociedades de
producción pesquera, y c) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA), relativa a la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente y acervo biológico del País.
Dentro de los instrumentos
creados para apoyar la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de
Manejo Pesquero (PMP) definidos como el conjunto de acciones encaminadas al
desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y
sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos,
pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de
ella. En este caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el
encargado de elaborar dichos planes.
Para la administración de la pesquería del
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
se contemplan instrumentos de manejo en dos contextos: Nacional e
Internacional, en el primer caso, aplica la NOM-023-SAG/PESC-2014 que regula el
aprovechamiento de las especies de túnidos con embarcaciones palangreras en
aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, asimismo tiene
aplicación el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el
aprovechamiento del marlín azul (Makaira
nigricans) y el marlín blanco (Tetrapturus
spp), en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe
para los años 2013, 2014 y 2015. A escala internacional, en materia de
ordenación se realiza a través de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), organización
pesquera intergubernamental responsable de la conservación de los túnidos y
especies afines en el océano Atlántico y mares adyacentes, la cual desarrolla
asesoramiento basado en la ciencia.
3. Ambitos de aplicación del Plan de Manejo
3.1.
Ambito biológico
La especie objetivo, atún aleta amarilla T. albacares (Bonnaterre, 1788) (Fig.
1), pertenece a la familia Scombridae, la cual está compuesta por 15 géneros y
aproximadamente 53 especies. Estas conforman la mayoría de los peces
epipelágicos marinos. La familia Scombridae se divide en dos subfamilias:
Gasterochismatinae (representada por una sola especie, Gasterochisma melampus) y la subfamilia Scombrinae, a la que
pertenecen todos los atunes. Muchas especies de esta familia poseen una vejiga
natatoria rudimentaria o ha desaparecido, lo que obliga a estos peces a estar
en movimiento continuo para mantenerse a cierta profundidad.
La Tribu de los atunes propiamente dichos,
incluye a cuatro géneros con una característica única entre los peces
teleósteos. Poseen un sistema de contracorriente de intercambio de calor entre
venas y arterias, para retener el calor metabólico que hace que el pez tenga
una temperatura más alta que el agua circundante (Collette, 1978). Este
mecanismo de termorregulación les da la posibilidad de extender su hábitat y
mantener un nivel adecuado de actividad metabólica (INP, 2006).
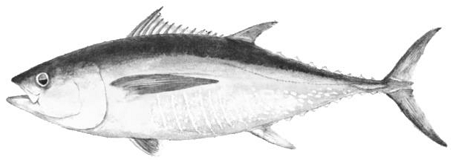
Figura
1. El atún aleta amarilla (T. albacares). Tomado de: Joseph, et al., 1986.
De acuerdo con Collette y Nauen (1983), el
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
se clasifica de la siguiente manera:
Phylum: Chordata
Subphylum: Craniata
Superclase: Gnathostomata
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii
Orden: Perciformes
Suborden: Scombroidei
Familia: Scombridae
Género: Thunnus
Especie: Thunnus
albacares
De acuerdo a ICCAT (Anón, 1990), Fishbase
(Froese y Pauly Eds. 2006) y FAO (Food and Agriculture Organization, por sus
siglas en inglés) (Carpenter Ed. 2002), los nombres más comunes para referirse
a la especie objetivo en cuestión son: rabil o atún aleta amarilla.
Según ICCAT, la longevidad de esta especie es
aproximadamente de diez años, aunque en el Atlántico sólo se han distinguido
con claridad seis clases anuales (las de 0 a cuatro años y la de cinco años o
más). Las primeras cinco clases de edad se consideran reclutas y juveniles,
mientras que la 5+ corresponde a la biomasa de adultos reproductores o
progenitores. El crecimiento es variable, siendo relativamente lento al
principio y más rápido al abandonar las zonas de crianza (Fig. 2). En su ciclo de
vida efectúa importantes migraciones tróficas y de reproducción (Cayré, et al., 1991).
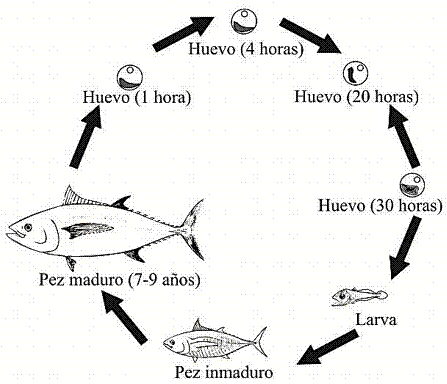
Figura
2. Ciclo de vida del atún.
La fecundación es externa, después de ésta,
los huevos eclosionan rápidamente, luego se inicia la fase larvaria
planctónica, y el desove se realiza en aguas superficiales. El atún aleta
amarilla (Thunnus albacares) tiene un
patrón de reproducción indeterminado que implica una asincronía en el
desarrollo del ovocito, sin una clara diferenciación en la frecuencia de la
distribución de los estados del ovocito (Arocha et al. 2000). Los huevos son pelágicos, esféricos, transparentes y
flotantes, su diámetro se encuentra entre 0,90 y 1,04 mm (Mori et al. 1971) y no presentan glóbulo
graso. Se incuban durante 24-38 h. a unos 26ºC. Sus larvas son pelágicas,
alcanzando un tamaño de 2.7 mm de Longitud Total (LT) en el momento de la
puesta. Se identifican por el número de vértebras (39), la ausencia de pigmento
en la parte anterior del cerebro, la presencia habitual de un melanóforo de
pequeño tamaño en la parte inferior de la mandíbula y pigmentación en la
primera aleta dorsal. Las larvas con saco embrionario presentan este asociado
dorsalmente al cerebro, migrando ventralmente hasta converger en la región
caudal (Ambrose, 1996). El saco embrionario consiste en dos bolsas cilíndricas,
de 1.5 mm de diámetro. Aproximadamente dos días y medio tras la puesta, las
larvas ya han desarrollado patrones de pigmentación (Margulies et al., 2001). La duración del estado
larvario es de unos 25 días (Houde y Zastrow 1993), considerándose que alcanzan
el estado juvenil cuando miden 46 mm de Longitud Estándar (LE) (Matsumoto,
1962). Según Albaret (1977), las condiciones que permiten la presencia de
larvas de rabil corresponden a temperaturas superficiales superiores a 24ºC,
con salinidades de un 33.4%. La mayor presencia de larvas se produce con
temperaturas superiores a 28ºC con salinidades de 34-35%.
De acuerdo con estudios, se ha concluido que
la principal zona de desove para el atún aleta amarilla (T. albacares) se localiza en la zona ecuatorial del Golfo de
Guinea, durante el periodo comprendido de enero a abril (Fig. 3). El desove
ocurre exclusivamente en la noche y depende de la temperatura (Schaefer 1998),
frecuentemente se realiza cerca de las costas, en aguas superficiales
tropicales y subtropicales, se reproducen todo el año pero en diferentes áreas
se alcanzan los valores más altos en diferentes épocas. Las hembras desovan por
dispersión con una media de 46 puestas por período de desove, y el número de ovocitos
de la puesta oscila entre 1.2 millones (ejemplar de 123 cm de LF) y 4.0
millones (ejemplar de 142 cm de LF) (Arocha et
al., 2000, Arocha et al., 2001).
Los juveniles suelen hallarse en las aguas
costeras a la altura de Africa. Adicionalmente se han observado dos zonas de
desove: una en el Golfo de México durante los meses de mayo a julio y otra en
el sureste del Mar Caribe de julio a noviembre (Arocha et al., 2001).
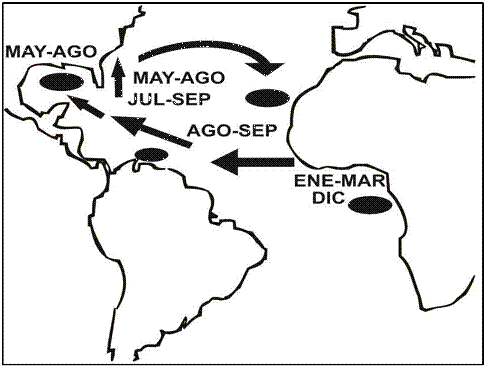
Figura
3. Movimientos migratorios relacionados con la reproducción del
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
en el océano Atlántico
La primera madurez se presenta entre los 2.5 y
3 años, al alcanzar los 100 cm Longitud Furcal (LF). La proporción de sexos
muestra variaciones significativas cuando se analizan por talla y profundidad
de captura. Presentan dimorfismo sexual, en general, la mayoría de los
organismos grandes son machos, mientras que las hembras se encuentran en tallas
intermedias (González-Ania et al.,
2002).
En la figura 4 se presentan las fases de
madurez por zona, obtenidos en el Sistema de Información Geográfica de la base
de datos de observadores a bordo. Se asume que las zonas donde se concentran
organismos en etapas avanzadas de madurez pueden ser consideradas como áreas de
reproducción (Itano, 2001). Las fases de madurez que reporta Albaret (1977)
para el atún aleta amarilla (T. albacares)
son las siguientes: Fase I.- Inmaduro, sexo indeterminado, Fase II.- Inicio de
la maduración, Fase III.- en maduración, Fase IV.- en maduración avanzada y
desove, Fase V.-postdesove y Fase VI.-reposo. Se encontraron más organismos en
estado de madurez IV (desove) en el sur del Golfo de México que en cualquier
otro cuadrante de la zona de estudio, y especialmente en dos cuadrantes
ubicados frente a la costa central y sur de Veracruz. Esto sugiere que dicha
zona es de agregación para su desove, con características especiales de
temperatura, concentración de nutrientes, circulación y dinámica general del
océano. Los meses correspondientes al segundo y tercer trimestre (abril a
septiembre) es cuando fueron capturados más organismos en etapa de madurez IV
(desove).
El modelo de crecimiento del atún aleta
amarilla (T. albacares) que
actualmente adopta la ICCAT está basado en la ecuación de von Bertalanffy
(1938) modificada, presentado por Gascuel et
al., (1992), confirmando la existencia de una curva de crecimiento marcada
por dos tramos en el Atlántico oriental. Según este modelo presenta una fase de
crecimiento juvenil lento (entre 40 y 65 cm de LF) seguida de una etapa de
crecimiento rápido para los adultos, con un punto de inflexión situado en los
90 cm de LF entre ambas etapas. La sucesión de dos etapas durante la fase de
reclutamiento parece estar relacionada con el carácter migratorio de esta
especie. En trabajos anteriores, autores como: Albaret 1977, Bard 1984,
Fonteneau 1980, señalan que las hembras podrían sufrir un proceso de
ralentización del crecimiento en su etapa adulta, lo que revelaría diferentes
tasas de crecimiento a partir de la madurez sexual. En el Atlántico occidental
se han realizado estudios de crecimiento mediante la lectura directa de edad en
otolitos y el primer radio de la primera aleta dorsal (Driggers et al. 1999, Gaertner y Pagavino 1991,
Lessa y Duarte-Neto 2004) aplicando el modelo de crecimiento logarítmico de von
Bertalanffy (op. cit.). Los adultos
son depredadores activos que se alimentan de especies pelágicas y epipelágicas
de peces y calamares (Pacheco, 2012).
En cuanto a la mortalidad, el coeficiente de
mortalidad natural (M) empleado en las evaluaciones del atún aleta amarilla (T. albacares) ha sido de 0.8 para las
edades 0 y un año (menores de 65 cm de LF), y de 0.6 para las edades superiores
a dos años (Anón, 1984; Fonteneau, 2005; Labelle, 2003). Sin embargo, diversos
autores señalan que sería más realista considerar un vector de mortalidad
natural en forma de “U”, motivado porque la M de los juveniles (alta al
comienzo de su vida debido a la depredación) disminuye a medida que aumenta su
talla. Tras haber alcanzado una serie de valores reducidos, M se elevaría
progresivamente debido principalmente al envejecimiento de los individuos
(Anón. 1994, Hampton 2000). La preponderancia de machos a partir de 140 cm de
LF estaría motivada por una M más elevada en el caso de las hembras (Anón. op. cit.). El vector de mortalidad
natural por edad empleado por ICCAT para el atún aleta amarilla (T. albacares) coincide con el utilizado
por la IOTC. Sin embargo, los valores de M empleados por la SPC, y la CIAT en
las evaluaciones de esta especie son sustancialmente distintos. Así, en las
últimas evaluaciones, la CIAT ha empleado valores de M trimestrales desde 0,5 a
0,2, siendo la más elevada en los individuos de hasta dos años de edad (Hoyle y
Maunder 2004).
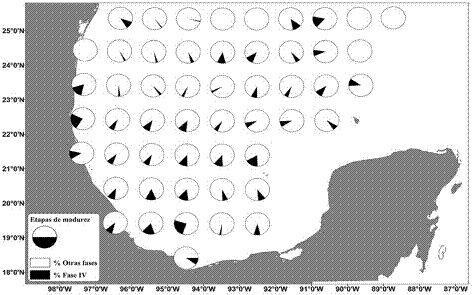
Figura
4. Análisis espacial de las fases de madurez del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) durante el periodo
1993-2011
El marcado y el análisis de los datos de
captura por talla muestran que el atún aleta amarilla (T. albacares) se mueven a diferentes escalas en el océano Atlántico
(Anón, 2004). Dentro del grupo de los túnidos tropicales (patudo y barrilete),
es la especie en la que se han observado las migraciones más grandes,
entendiendo como tal los movimientos periódicos y regulares de una parte
importante de la población. Los atunes marcados en el Golfo de Guinea y en el
área canario-africana (juveniles y pre-adultos) muestran migraciones
relativamente próximas a la costa, tanto de norte a sur como en sentido
inverso. Por el contrario, los ejemplares marcados en el continente americano
(fundamentalmente pre-adultos y adultos) muestran un flujo migratorio hacia el
Golfo de Guinea y Mar Caribe (ICCAT, 2010).
3.2.
Ambito geográfico
La distribución de los túnidos es muy amplia,
cubren prácticamente todos los mares y océanos de aguas cálidas y templadas,
clasificándose como altamente migratorios (Blackburn, 1965). Generalmente
prefieren los hábitat oceánicos y se agrupan formando cardúmenes (INP, 2006).
La pesca de este grupo se ha llevado a cabo en aguas tropicales y subtropicales
de los océanos Atlántico, Indico y Pacífico, y ausente en el Mar Mediterráneo
(Collette y Nauen, 1983). Los límites geográficos se sitúan entre los 45º-50º N
y los 45º-50º S. Su amplia distribución explica el número y la variedad de
pesquerías que se han desarrollado a lo largo de todo el mundo con artes de
superficie (cerco, cebo vivo y línea de mano) y con palangre.
En el Golfo de México la pesca de atún aleta
amarilla (T. albacares) con palangre
se realiza en aguas oceánicas, frecuentemente en áreas cercanas a la plataforma
y talud continental (Fig. 5). Su aprovechamiento en el Golfo de México se
realiza por dos flotas, una pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica y la
otra a México (ICCAT, 2012a). La actividad de la flota mexicana se ha limitado
a la ZEEM del Golfo de México con incursiones esporádicas en la ZEEM del Mar
Caribe a fines de los años ochenta y principios de los noventa. En general la
zona de operación de la flota mexicana se delimita por los 18º 30´ y 25º 00´
latitud norte y de los -89º 00 a -97º 00´ longitud oeste.
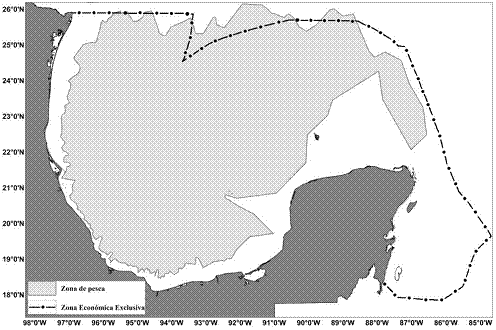
Figura
5. Zona de pesca del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de México.
En la figura 6, se observa que la mayor
concentración de esfuerzo pesquero en forma de lances se realiza en la parte
sur del Golfo de México, con dos zonas principales, una sobre el Cañón de
Campeche y la Escarpa de Campeche, en la parte suroeste, y otra sobre el Cañón
de Veracruz y la Zona de Crestas Mexicanas, esta última ubicada en la elevación
continental frente a Veracruz y el Sur de Tamaulipas. Entre ambas regiones hay
un área muy extensa en la que se realizan menos lances, ubicada precisamente
sobre los diápiros (también conocidos como domos) salinos del sur del Golfo de
México.
En la figura 7, se observa que la franja de
latitud con mayor intensidad de lances fue la de 19° 00´ a 22° 00´ latitud norte,
en la cual se aplicó el 90% del esfuerzo pesquero. A partir de los 22° 00´
latitud norte la intensidad del esfuerzo disminuye progresivamente hacia el
norte. Este patrón espacial de los lances se repite anualmente. Es importante
destacar que el Plan de Manejo Pesquero, es de aplicación uniforme para toda el
área de operación de la flota atunera
palangrera mexicana tanto en el Golfo de México como en el Mar Caribe. No se
establecen zonas de restricción para la pesca, ni regulaciones que apliquen de
manera diferencial por zonas.
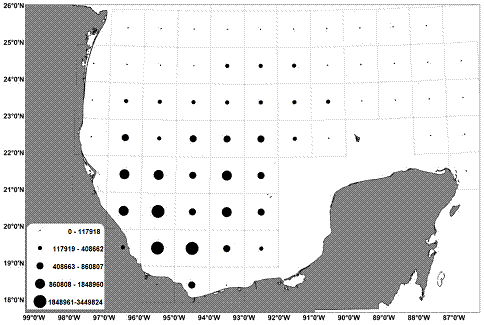
Figura
6. Intensidad del número de anzuelos calados por cuadrante por la flota
atunera del Golfo de México (1993 a 2011).
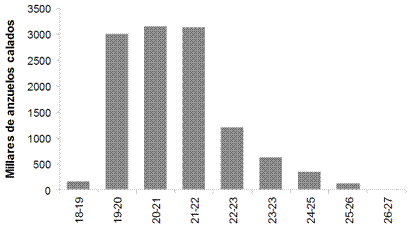
Figura
7. Número de anzuelos calados en la zona de operación de la flota atunera
del Golfo de México, de acuerdo a la franja de latitud norte (2003 a 2008).
3.3.
Ambito ecológico
El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es epi y mesopelágico. Como ya se había escrito,
esta especie es cosmopolita, se distribuye en aguas abiertas de áreas
tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, Indico y Pacífico. En
áreas donde la concentración de oxígeno no es un factor limitante, la
distribución de esta especie en la columna de agua no está relacionada por la
profundidad o la temperatura, sino por el cambio relativo de la temperatura del
agua con la profundidad (Block et al., 1997,
Brill et al., 1999).
Así como el resto de los atunes, la especie
objetivo de este Plan de Manejo, es un depredador oportunista, por lo que la
dieta varía tanto espacial como temporalmente. Son depredadores activos que se
alimentan de grandes presas, pequeños peces, crustáceos y calamares (Cole,
1980). Según Vaske y Castello (1998) es un predador eurifágico, que no hace
distinciones en cuanto al tipo o tamaño de las presas, aunque Lebourges-Dhaussy
et al., (2000) afirman que el
micronecton es el mayor componente en la dieta oceánica. El amplio espectro
alimentario evidencia su hábito generalista en ambientes pobres en cuanto a
concentración de organismos, como el pelágico oceánico. Peces teleósteos y el
calamar Ornithoteuthis antillarum,
son su alimento principal durante el invierno, mientras que anfípodos
hiperoideos, Brachyscelus crusculum,
Bate, 1861, y Phrosina semilunata, lo
son en primavera (Vaske y Castello op.
cit.). Según Ménard et al.,
(2000), Cubiceps pauciradiatus, ha
sido observado en estómagos de rabiles adultos capturados en banco libre. Según
este autor, estos nomeidos constituyen el mayor componente en la dieta en el
Atlántico oriental. Esto se debe a la estabilidad que presentan los juveniles
de esta especie que permanecen sobre los 30-90 m de profundidad sin realizar
migraciones verticales. Los rabiles juveniles depredan sobre peces
mesopelágicos de pequeña talla, Vinciguerria
nimbaria (Ménard et al. op. cit., Roger y Marchal 1994).
Según Bard et
al., (1999), esta especie puede alcanzar los 350 m de profundidad; sin
embargo, tanto los adultos como los juveniles pasan la mayor parte del tiempo
en la capa superficial, por encima de los 100 m. (Brill et al. 1999). Se han observado diferencias de escasa importancia en
la distribución en profundidad entre el día y la noche (Brill et al. 2005). La distribución vertical
de la especie está limitada por la reducción del contenido de oxígeno a 3.5 ml
l-1 (Korsmeyer et al., 1996).
El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) se limita generalmente a profundidades en las
que la temperatura del agua no desciende más de 8ºC con respecto a la
temperatura de la capa superficial. Esta especie permanece más del 90% del
tiempo en aguas con una temperatura de 22ºC (Brill et al., 1999; Brill et al.,
2005). De acuerdo a Quiroga-Brahms 2012, existe una marcada estacionalidad de
la abundancia relativa de algunas especies capturadas por el palangre atunero;
mismas que de forma general, se pueden agrupar en tres categorías: Las que
presentan mayor abundancia relativa en el periodo de primavera-verano (atún
aleta amarilla T. albacares, atún
aleta negra Thunnus atlanticus, peto Acanthocybium solandri, y pez vela Istiophorus
platypterus), mismas que
presentaron una mayor afinidad con las temperaturas altas; las de mayor
presencia en los meses de otoño-invierno (atún aleta azul, barrilete, marlín
blanco, marlín azul, pez espada y aceitoso), los cuales mostraron mayor afinidad
a temperaturas más bajas; el dorado (Coryphaena
hippurus) y la lanceta (Alepisaurus
ferox) no muestran una relación con la temperatura. Por otra parte, existen
diversas amenazas que pueden impactar el
estado de la población de la especie objetivo, entre las que se pueden
destacar:
a) Calidad del hábitat. Una amenaza importante que atenta contra la calidad del hábitat,
son los derrames petroleros, que pueden afectar la actividad pesquera de
distintas maneras (Wakida-Kusunoki y Caballero-Chávez, 2009): directamente en
los peces en forma de intoxicaciones (letal o subletal), y en pesquerías (i.e. interfiriendo con las actividades de
pesca); indirectamente por medio de perturbación del ecosistema (IPIECA, 1997),
con la disminución de los precios de los productos pesqueros debido al temor de
intoxicación por consumo de productos contaminados (Born et al., 2003), disminución de rendimientos pesqueros por muerte de
especies o por alejamiento de poblaciones debido a la presencia de aguas
contaminadas por hidrocarburos. Los derrames de petróleo pudieran afectar
gravemente al sector dedicado a esta actividad en los rendimientos pesqueros,
los cuales se han reducido en los últimos siete años y cuyo comprador principal
es Estados Unidos en calidad de fresco (Wong, 2001; Ramírez et al., 2005).
b) Efecto de otras flotas sobre la población del
atún aleta amarilla (T. albacares).
Por considerarlo como una especie altamente migratoria que se distribuye
ampliamente en el océano Atlántico, está sujeta a explotación por varios artes
y maniobras de pesca, entre las que destaca la pesca con red de cerco. Durante
el periodo de 1950 a 2010 la pesca con red de cerco del atún aleta amarilla (T. albacares) corresponde al 59% de la
pesca total en el océano Atlántico, seguido por el 24% con palangre, 14% con
cebo vivo y 4% por otras artes. Los principales países que capturan con este
tipo de arte son: Venezuela, Francia, España y Ghana, los cuales han combinado
la tradicional captura en bancos libres asociados a objetos flotantes artificiales.
La contribución relativa al arte de cerco a la captura total ha aumentado en
aproximadamente el 20% desde 2006, lo que está relacionado con la tendencia
creciente del esfuerzo de cerco y está asociado a que los atunes asociados a
bancos libres presentan un peso medio de unos 34 kg mientras que aquellos que
se capturan con objetos flotantes presentan un peso promedio de unos 4kg, lo
que supone un peso medio global de 18 kg (Anón., 2004). Tanto el incremento de
capturas como la pesca asociada a bancos libre y objetos flotantes podrían
tener consecuencias negativas para el atún aleta amarilla (T. albacares) y otras especies asociadas al arte de cerco, aunado a
las clases de tallas.
En la zona de pesca del atún aleta amarilla (T. albacares) existen áreas protegidas
por diversas instancias con diferentes objetivos para su manejo y conservación
que deben ser consideradas en el Plan de Manejo Pesquero:
a) Regiones Marinas Prioritarias. Según Arriaga et al., (2009), la delimitación de
Regiones Marinas Prioritarias (RMP’s) tiene como objeto su uso como
instrumentos de planeación territorial representativos de las regiones
biogeográficas del país, así como sus diversos ecosistemas; para su
delimitación se consideran criterios ambientales, económicos y de amenazas. La
superficie total abarcada por las RMP’s es del 50% de la ZEEM en su vertiente
del océano Atlántico (incluye Golfo de México y Mar Caribe) y superficie que se
reparte en un total de 27 regiones en el área mencionada. En el Golfo de México
las RMP’s suman un total de casi 433,000 km2, de los cuales 219,400 km2
(más del 50%) se encuentran total o parcialmente dentro del área de estudio.
Específicamente las RMP’s denominadas Giro Tamaulipeco (RMP no. 54), al
noroeste de la zona de estudio y la Fosa de Sigsbee (RMP no. 55) en el centro
de la misma, se encuentran completamente dentro del área de estudio, y son las
que más porción abarcan de ella. La primera es un giro anticiclónico en
mesoescala que se desprende de la Corriente de Lazo como onda de Rossby (Monreal
et al., 2004), y que tiene como
características la presencia de gran diversidad y abundancia de especies de
fito- y zooplancton, peces, aves marinas residentes y migratorias. La segunda
es el rasgo fisiográfico central del Golfo de México. Es una planicie abisal
con una profundidad media de 3,700 m, por encima de la cual ocurren giros
ciclónicos y anticiclónicos en las capas superiores del Golfo, en cuyos frentes
(zonas de contacto) se producen florecimientos de plancton y por lo tanto hay
zonas de alta biodiversidad, biomasa y producción pesquera (Bakun, 2006).
b) Sitios Prioritarios Marinos. Son ecosistemas
de importancia crítica por albergar gran cantidad de especies, tanto endémicas
como de distribución amplia, y al mismo tiempo ser de importancia para la
reproducción, anidación, descanso y alimentación de la fauna marina y aves
migratorias. Solamente un SPM se encuentra dentro de la zona de estudio, se
trata del Cañón de Campeche, que es uno de los rasgos fisiográficos más
prominentes del Golfo de México. En combinación con las características
hidrodinámicas propias del mismo (como la Corriente de Lazo y sus giros
asociados), así como su colindancia con el Escarpe de Campeche, se generan
condiciones de producción primaria moderadamente alta en sus frentes térmicos
por agregación y en las zonas de surgencia batistrófica.
3.4.
Ambito socioeconómico
La pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es de las más
importantes en la región del Golfo de México y Mar Caribe, debido a su calidad
de exportación, por lo que representa una importante fuente de divisas. Se
trata de la única pesquería mexicana oceánica en el Golfo de México, la cual
genera alrededor de 300 empleos para tripulantes y trabajadores de muelle que
realizan tareas de cargador y limpieza.
Para el aprovechamiento de este recurso,
cuentan con permiso de pesca comercial un total de 13 empresas, de las cuales
tres se ubican en el estado de Yucatán, y 10 en Veracruz, que amparan la
operación de 29 barcos, de los cuales sólo 25 operaron en 2013. Las dimensiones
de los barcos van de 13.6 a 25 m de eslora. La flota opera principalmente desde
tres puertos: Tuxpan en primer lugar por su relativa cercanía con el mercado y
con la principal zona de captura (79% de desembarque) y Alvarado (10%), en
Veracruz y en Yucalpetén, Yucatán (11%). Además, cuentan con algunos puertos
alternos de los estados de Tamaulipas (Tampico), Veracruz (Antón Lizardo y
Coatzacoalcos), Campeche (Campeche y Cd. del Carmen), Yucatán (Celestún) y
Tabasco (Dos bocas y Frontera).
El arte de pesca empleado, es un palangre
atunero de monofilamento tipo americano, y la carnada más utilizada dado el
mayor rendimiento de pesca observado es el ojón (Selar crumenophthalmus); en el 95% de los casos se calan un
promedio de 651 anzuelos/lance. Actualmente el número de días navegados oscila
alrededor de 5,000 días.
El procesamiento del producto se realiza por
personal altamente capacitado a bordo del barco inmediatamente después de la
captura, y consiste en desangrado, eviscerado y enfriado para su conservación
con hielo en bodegas; posteriormente ya en el muelle el atún aleta amarilla (T. albacares) se descarga directo al
camión refrigerado y se envasa en cajas especiales de cartón encerado con hielo
aproximadamente 500 lbs., de pescado/caja,
para ser transportado a su destino en los Estados Unidos.
El éxito en la comercialización del atún está
afianzado en el aseguramiento de la calidad, de acuerdo con los siguientes
criterios: en primer lugar, el peso eviscerado y sin cabeza debe ser mayor de
60 lbs., para poder ser clasificado, además del estado físico general del
ejemplar se toma en cuenta el color y consistencia de la carne para la
clasificación en tres categorías, siendo el número uno la máxima calidad (grado
sushi) y el número tres la mínima calidad, por lo que esta última no se
exporta.
En el año 2013 en la zona de Golfo de México
se registró un total de 1,097.33 t de peso desembarcado, con un valor de
$57,959.325 miles de pesos (CONAPESCA, 2014), lo que significa un decremento en
comparación con el 2012, que tuvo un total de 1,423.10 t de peso desembarcado,
con un valor de $84,842.52 miles de pesos.
4. Diagnóstico de la pesquería
4.1.
Importancia
La actividad pesquera en el estado de Veracruz
reviste gran importancia económica, social y cultural. Con base en las
estadísticas oficiales de 2010, la producción pesquera del estado ocupa el 5o.
lugar tanto en producción como en valor; en el Golfo de México, Veracruz es el
principal productor con 32% de las capturas. A nivel local, en el puerto de
Tuxpan la actividad atunera es muy relevante, toda vez que en la oficina de
pesca de Tuxpan, que reporta el 7% del total estatal, la producción más
importante proviene de la flota atunera, ya que representa el 45% de la
producción de esta zona, mismo que se integra por atún aleta amarilla (Thunnus albacares) (39%), y pez vela (Istiophorus platypterus),
pez espada (Xiphias gladius)
y atún aleta azul (T. thynnus) (6%).
Con base en cifras de la CONAPESCA (2011), la
principal especie de exportación que produce México a nivel nacional, es el
camarón, el cual aportó en 2010 el 31% del valor total, siendo Estados Unidos
el principal destino. Otro grupo de productos con una participación relevante
en los movimientos con el exterior es el atún y sus similares, que tuvieron una
participación del 11% en el valor de las exportaciones totales. A nivel
nacional se registraron 812 t exportadas a Estados Unidos de atún aleta
amarilla (T. albacares) con un valor
total de $16,423 USD; cabe destacar que el total de estas exportaciones procede
de la flota atunera del Golfo de México.
Considerando que el atún aleta amarilla (T. albacares) es la única especie
objetivo de la pesca con palangre en el Golfo de México, las capturas y su
valor se refieren a esta especie. En el Golfo de México y Mar Caribe tiene
presencia permanente, por lo que la pesquería se realiza durante todo el año,
con las mayores capturas en los meses de verano. Durante la última década, esta
pesquería reportó un promedio anual de 1,074 t anuales de esta especie; dicho
promedio fue superado en 2011, con 1,174 t. A pesar de que el volumen de
producción de esta especie no representa más del 0.5 % en la producción
pesquera del Golfo de México, es importante para el país ya que el atún aleta
amarilla (T. albacares) capturado con
palangre se exporta libremente, por lo que la mayor parte tiene como destino el
mercado de Estados Unidos, representando una importante fuente de divisas. En
el año 2010, esta pesquería generó ingresos anuales brutos equivalentes de 55 millones
de pesos. Es importante mencionar que la producción reportada por la CONAPESCA
de atún aleta azul para el mismo año fue de 17 t, con valor aproximado de 1.4
millones de pesos. Es pertinente mencionar que existen reportes de la pesca de
atún como pesca incidental por la flota ribereña marina, con permiso para la
pesca comercial de escama marina; los volúmenes aproximados de esta pesquería
son de alrededor de 40 t/año, y son reportadas en las oficinas de Catemaco,
Nautla y Veracruz. En estas capturas se
incluye principalmente el atún aleta negra (T.
atlanticus) y el atún aleta amarilla (T.
albacares).
La industria del atún en Tuxpan, Ver, promueve
el desarrollo regional a través de la inversión, la generación de empleos
directos e indirectos y el aprovechamiento integral de las especies que se
capturan de manera incidental. La pesquería del atún es importante asimismo
“representa el sustento directo de más de 200 familias de los tripulantes de
las naves” (Comunicación personal). Cabe destacar que esta es la única
pesquería mexicana oceánica en el Golfo de México, lo que implica entre otros
aspectos, el ejercicio de la soberanía nacional a través del aprovechamiento de
los recursos de la ZEEM.
Actualmente la flota atunera del Golfo de
México consta de 29 embarcaciones, sin embargo el 30% de ellas no han operado
en los últimos años. La mayor parte de la flota tiene como base el puerto de
Tuxpan; de las embarcaciones que operaron en
2010, 24 fueron de este puerto y sólo una de Yucalpetén. En el Puerto de
Tuxpan existen cuatro embarcaderos en los que zarpan y descargan los barcos
pesqueros, y uno en Yucalpetén, Yuc., que es un puerto de abrigo contiguo a
Progreso, Yuc. Como se trata de una pesquería que se desarrolla en todo el
Golfo de México, existe la disponibilidad de 10 puertos marítimos mexicanos en
todo el litoral, que cuentan con infraestructura necesaria para cubrir los
requerimientos de la actividad atunera.
4.2.
Especie objetivo
La especie objetivo de este Plan de Manejo
Pesquero es el atún aleta amarilla (T.
albacares). En la pesca mexicana con palangre, representando cerca del 70%
del volumen de las capturas totales, y alrededor del 75% de la captura
retenida. Según la figura 8, la especie objetivo, se captura en más de un 95%
de los lances en todos los meses; de mayo a enero se obtiene la mayor cantidad
de lances con éxito, con arriba del 97%, en donde la CPUE es más alta, con 20 a
25 organismos por 1000 anzuelos y la menor incidencia es en febrero, marzo y
abril, que es cuando recurso es más disperso y más al norte. Pero siempre los
lances con éxito superan el 93%; estos meses coinciden con la menor abundancia,
al obtenerse una CPUE de 8 y 15 organismos por 1,000 anzuelos. Se captura
durante todo el año, sin embargo, durante los meses de mayo hasta agosto las
capturas son mayores (Wong, 2001), información que coincide con los datos
provenientes del Programa de observadores a bordo en el periodo de 1993-2011,
además de la reportada por autores como Sosa, et al., 2001; González, et
al., 2001 (Fig. 9).
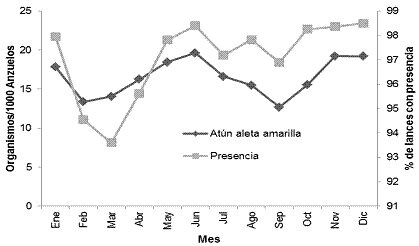
Figura
8. Proporción de lances con captura y CPUE de atún aleta amarilla
(Thunnus albacares) por mes en la
pesca de atún con palangre (2003-2008).
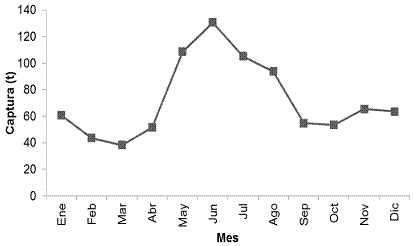
Figura 9. Captura
mensual promedio (t) del atún aleta amarilla (T. albacares) por la flota palangrera en el Golfo de México durante
el periodo de 1993-2011. FIDEMAR. Programa de observadores a bordo.
Como ya se apuntó, esta especie se captura
durante todo el año y presenta algunas fluctuaciones en la captura que pudieran
estar dadas por la influencia de diferentes factores. Por ejemplo, la tasa de
captura nominal con palangre en el Golfo de México, expresada en número
promedio de peces capturados por 1,000 anzuelos, tiende a variar
estacionalmente, por movimientos del propio recurso, por cambios en la disponibilidad
del recurso, por efectos en el comportamiento de las flotas pesqueras y por
otros factores (Brown et al., 2003).
4.3.
Captura incidental y descartes
En la pesca de atún aleta amarilla (T. albacares) con palangre, se han
identificado más de 40 especies en la pesca incidental. Los grupos que componen
la captura incidental se pueden clasificar en: otros túnidos, marlines y
especies afines, tiburones y otros peces, cuya proporción es poco variable. No
obstante la diversidad de especies que se capturan, el palangre atunero es un
arte de pesca selectivo debido a que el porcentaje de captura de atún en
relación con la incidental es mayor (Tabla 1).
Tabla
1. Composición relativa del volumen de captura de
los grupos obtenidos por la flota atunera en el periodo 1993-2011.
|
Grupo |
% Captura Total |
|
Atún aleta amarilla |
67.75 |
|
Otros atunes |
4.42 |
|
Marlines |
14.63 |
|
Tiburones |
4.62 |
|
Otros peces |
8.58 |
La tabla 2 presenta la proporción de cada
especie en los diferentes destinos, en donde se observa que la especie objetivo
en más del 97% es retenida. Habitualmente la captura incidental se libera en
condiciones de sobrevivencia. Eso mismo sucede con la parte de la captura que
se descarta muerta la cual está dominada por especies no aprovechables, junto
con individuos que carecen de valor por ser inferiores a la talla comercial o
estar maltratados; este es el caso de una pequeña proporción del atún aleta
amarilla (Thunnus albacares), que se
libera vivo cuando mide menos de 1.0 m (20 kg) o se descarta dañado,
frecuentemente por mordidas de tiburones o grandes odontocetos. La composición
de especies en este apartado, incluye a todos los organismos capturados en el
palangre atunero, independientemente de su uso, destino o valor comercial.
Entre estas especies se encuentran algunas con alto valor económico como el
atún aleta azul (Thunnus thynnus) y
los picudos (Xiphias gladius, Istiophorus
platypterus, Tetrapturus albidus, Makaira nigricans y Tretrapturus pfluegeri) y otras que carecen totalmente de interés
comercial que se descartan.
Tabla
2. Composición de la captura obtenida por la flota palangrera en
1993-2011. Se indica la composición por grupo, destino, uso y proporción de la
captura.
|
Grupo |
% de captura retenida |
% de captura liberada
viva |
% de captura descartada
muerta |
|
Captura total |
91.15 |
2.73 |
6.12 |
|
Atún aleta amarilla |
97.27 |
2.07 |
0.66 |
|
Otros atunes |
97.62 |
1.29 |
1.09 |
|
Atún aleta negra |
98.16 |
1.46 |
0.38 |
|
Atún aleta azul |
97.13 |
2.87 |
0 |
|
Barrilete |
93.45 |
0.04 |
6.51 |
|
Patudo |
89.91 |
8.90 |
1.19 |
|
Peto |
99.44 |
0.09 |
0.47 |
|
Atunes no identificados |
100 |
0.0 |
0 |
|
Marlines |
98.51 |
1.30 |
0.19 |
|
Pez vela |
99.85 |
0.12 |
0.03 |
|
Pez espada |
98.53 |
1.22 |
0.25 |
|
Marlín blanco |
99.24 |
0.39 |
0.37 |
|
Marlín azul |
97.70 |
2.12 |
0.18 |
|
Marlín aguja larga |
98.95 |
1.05 |
0 |
|
Marlín no identificado |
97.39 |
2.30 |
0.31 |
|
Tiburones |
80.5 |
18.68 |
0.82 |
|
Cazón |
93.27 |
6.73 |
0 |
|
T. Puntas negras |
96.28 |
3.57 |
0.15 |
|
T. Mako |
97.33 |
2.67 |
0 |
|
T. Toro |
93.01 |
6.99 |
0 |
|
T. Puntas blancas |
94.76 |
5.24 |
0 |
|
T. Zorro |
97.63 |
2.37 |
0 |
|
Tintorera |
95.5 |
4.5 |
0 |
|
T. Martillo |
100 |
0 |
0 |
|
T. Azul |
100 |
0 |
0 |
|
T. Café /aleta de cartón |
93.15 |
6.85 |
0 |
|
T. no identificado |
97.87 |
0.76 |
1.37 |
|
Manta |
0.22 |
95.58 |
4.2 |
|
Otros peces |
32.63 |
2.58 |
64.79 |
|
Lanceta |
0.70 |
0.03 |
99.27 |
|
Aceitoso |
96.25 |
1.05 |
2.7 |
|
Dorado |
93.82 |
5.43 |
0.75 |
|
Globo |
0.51 |
87.63 |
11.86 |
|
Barracuda |
99.12 |
0.88 |
0 |
|
Mola |
0 |
99.54 |
0.46 |
|
Peces no identificados |
59.25 |
27.85 |
12.9 |
Tabla
3. Relación de especies capturadas en las
operaciones de la flota atunera del Golfo de México.
|
Familia |
Especie |
Nombre común |
|
Otros Túnidos |
||
|
Scombridae |
Acanthocybium solandri |
Peto |
|
Katsuwonus pelamis |
Barrilete |
|
|
Sarda sarda |
Bonito |
|
|
Thunnus alalunga |
Albacora |
|
|
Thunnus albacares |
Atún aleta amarilla |
|
|
Thunnus atlanticus |
Atún aleta negra |
|
|
Thunnus obesus |
Patudo |
|
|
Thunnus thynnus |
Atún aleta azul o rojo |
|
|
Marlines y especies afines |
||
|
Xiphiidae |
Xiphias gladius |
Pez espada |
|
Istiophoridae |
Makaira nigricans |
Marlin azul |
|
Istiophoridae |
Tetrapturus albidus |
Marlin blanco |
|
Istiophoridae |
Tetrapturus pfluegeri |
Marlin aguja larga |
|
Istiophoridae |
Istiophorus platypterus |
Pez vela |
|
Otros peces de escama |
||
|
Alepisauridae |
Alepisaurus ferox |
Lanceta |
|
Carangidae |
Caranx sp |
Jurel |
|
Coryphaenidae |
Coryphaena hippurus |
Dorado |
|
Diodontidae |
Diodon hystrix |
Globo |
|
Gempylidae |
Lepidocybium
flavobrunneum |
Aceitoso |
|
Molidae |
Mola mola |
Pez sol |
|
Sphyraenidae |
Sphyraena barracuda |
Barracuda |
|
Bramidae |
Taractichthys longipinnis |
tristón aletudo |
|
Tiburones y rayas |
||
|
Mobulidae |
Manta birostris |
Mantarraya |
|
Alopiidae |
Alopias vulpinus, A.
superciliosus |
Tiburón zorro |
|
Carcharhinidae |
Carcharhinus leucas |
Tiburón toro |
|
Carcharhinidae |
Carcharhinus falciformis,
C. limbatus, C. brevipinna |
Tiburón puntas negras |
|
Carcharhinidae |
Carcharhinus longimanus |
Tiburón puntas blancas |
|
Carcharhinidae |
Carcharhinus plumbeus |
Tiburón café |
|
Carcharhinidae |
Galeocerdo cuvier |
Tintorera |
|
Carcharhinidae |
Prionace glauca |
Tiburón azul |
|
Carcharhinidae |
Rhizoprionodon
terraenovae |
Cazón de ley |
|
Lamnidae |
Isurus oxyrinchus, I.
paucus |
Tiburón mako |
|
Sphyrnidae |
Sphyrna tiburo, S.
mokarran y S. lewini |
Tiburón martillo |
|
Tortugas marinas |
||
|
Cheloniidae |
Chelonia mydas |
Tortuga verde o blanca |
|
Cheloniidae |
Dermochelys coriacea |
Tortuga laud |
|
Cheloniidae |
Eretmochelys imbricata |
Tortuga carey |
|
Cheloniidae |
Caretta caretta |
Caguama |
|
Cheloniidae |
Lepidochelys kempii |
Tortuga lora |
En la tabla 3 se presenta la relación de las especies registradas, que se pueden agrupar de la manera siguiente:
Túnidos: Se incluyen ocho especies de la
familia Scombridae, cinco del género Thunnus
(atún aleta amarilla, atún aleta negra, atún aleta azul, albacora y patudo; uno
del género Euthynnus (bacoreta o
bonito); uno del género Katsuwonus
(barrilete); el peto del género Acanthocybium
y el bonito del género Sarda.
Marlines y especies afines: Existen
registradas cinco especies de pico, que pertenecen a dos familias: Xiphiidae e
Istiophoridae; la primera representada por una sola especie, el pez espada, y
la segunda representada por tres géneros: Istiophorus
con una especie (pez vela del Atlántico), Tetrapturus
con dos especies (marlín blanco, y aguja larga) y Makaira con una especie (marlín azul).
Peces de escama: El grupo de peces de escama
incluye ocho especies de familias diferentes, es decir: Alepisauridae
(lanceta), Coryphaenidae (Dorado), Diodontidae (Globo), Gempylidae (Aceitoso),
Molidae (Pez sol) y Sphyraenidae (Barracuda), Bramidae (tristón aletudo) y
Carangidae (Jurel).
Tiburones y rayas: El grupo de los tiburones
es el más diverso, pues se han registrado hasta 17 especies, sin embargo, éstas
se agrupan en 11 de acuerdo a su nombre común, el tiburón zorro incluye dos
especies, el tiburón puntas negras a tres, el tiburón mako a dos especies y el
tiburón martillo a tres. De este total, 11 son del género Carcharhinus, tres del género Sphyrna
(tiburones martillo), dos del género Alopias
(tiburón zorro), una del género Galeocerdo
(tintorera), otra del género Prionace
(tiburón azul), dos del género Isurus (mako),
una del género Rhizoprionodon (cazón)
y al menos una del género Manta.
Asimismo, es muy relevante mencionar que el grupo de los cazones incluye además
organismos de varias especies de tiburón en fase juvenil.
Tortugas marinas. Se han registrado sólo
algunos ejemplares de las cinco especies de tortugas marinas presentes en el
Golfo de México (lora, verde o blanca, laúd, carey y caguama), todas de la
familia Cheloniidae y de cinco géneros diferentes.
En cuanto a la composición por número de
organismos, cabe subrayar que no obstante la diversidad específica de las
capturas, solamente 12 especies representan el 98% del número total de
organismos. Dominan significativamente dos especies: atún aleta amarilla (Thunnus albacares) (33.4%) y lanceta (Alepisaurus ferox) (45.7%). Un segundo
grupo en orden de abundancia que representan entre 2% y 4% cada una: aceitoso,
pez vela, marlín azul, peto y atún aleta negra; un tercer grupo de especies que
representan entre 1% y 2%: marlín blanco, pez espada, barrilete, mantarraya y
dorado; el restante 1.9% está conformado por más de 30 especies.
Estacionalidad de las capturas de grupos
principales de la captura incidental. La estacionalidad difiere dentro de un
mismo género. En general, el grupo de los túnidos presenta mayor abundancia en
los meses de primavera-verano; el barrilete difiere de éstos pues es más
abundante en el otoño; los marlines y especies afines presentan mayor
abundancia en otoño-invierno, salvo el pez vela que es más abundante en
primavera-verano. En el caso de otros peces, el aceitoso y el dorado presentan
mayor abundancia en otoño-invierno, mientras que la lanceta se presenta de
forma estable durante todo el año (Quiroga-Brahms, 2012).
Análisis
de la captura incidental por zona
En el ámbito internacional, considerando que
la pesca del atún aleta amarilla (T.
albacares) implica la captura incidental de especies competencia de ICCAT,
como son: el atún aleta azul, el patudo, el pez espada, el pez vela, los
marlines, y algunos tiburones, anualmente se emiten recomendaciones y
resoluciones para cada una de las especies en materia de ordenación adoptadas
por la Comisión para la conservación de los túnidos atlánticos y especies
afines.
En la figura 10 se presenta la proporción de
la captura incidental con respecto a la especie objetivo por cuadrante. Se
observa que en la mayor parte de la zona de pesca la especie objetivo
representa más del 70%, solo en cuatro cuadrantes se registra una mayor
proporción de la captura incidental, ubicadas en el extremo nororiental y un
cuadrante frente a la costa noroeste del Golfo de México.
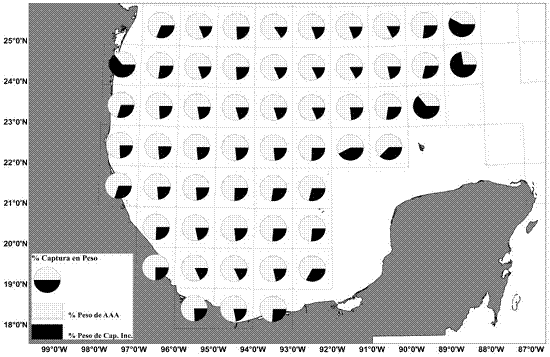
Figura
10. Composición espacial de los principales grupos de la captura
incidental en el periodo 1993-2011.
4.4. Tendencias históricas
Considerando que la población de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares), se
distribuye en el océano Atlántico, el análisis de tendencias incluye las
tendencias en las diferentes escalas espaciales.
El ICCAT informa que en el océano Atlántico la
mayoría de las capturas del atún aleta amarilla (T. albacares) se lleva a cabo en el océano Atlántico este (Fig. 11)
por parte de Francia y España a través de red de cerco, palangre y cebo vivo,
principalmente. En el océano Atlántico oeste, las capturas corresponden a
Brasil, Estados Unidos y Venezuela, obtenidas principalmente a través de
palangre y red de cerco (Fig. 12), la mayoría de las capturas se ha realizado
por otras artes. En el Golfo de México, el atún aleta amarilla (T. albacares) ha sido capturado por
Japón, Estados Unidos y México, logrando niveles históricos de capturas
sensiblemente distintos (Fig. 13).
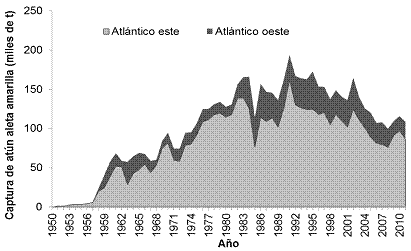
Figura
11. Total acumulado de capturas del atún aleta amarilla (T. albacares) en el océano Atlántico
(ICCAT, 2010).
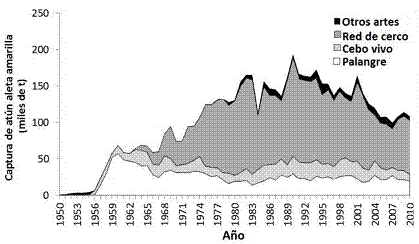
Figura
12. Total acumulado de capturas del atún aleta amarilla (T. albacares) por artes principales en
el océano Atlántico (ICCAT, 2010).
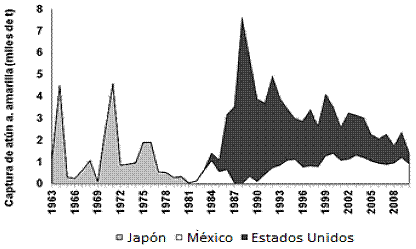
Figura
13. Participación por país en la pesca del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) con palangre en el
Golfo de México (ICCAT, 2010).
Las capturas japonesas variaron ampliamente
entre 1963 y 1972, con un mínimo cercano a 0 t en 1969 y un máximo de más de
4,500 t en 1971. Posteriormente, las capturas se comportaron de manera más
estable, descendiendo entre 1976 y 1980. Durante el periodo completo
(1963-1980) Japón obtuvo una captura promedio anual de 1,548 t (31,019 peces),
registrándose las mayores capturas de mayo a septiembre y las mínimas entre
octubre y enero. Por otra parte, Estados Unidos comenzó a capturar
consistentemente atún aleta amarilla (T.
albacares) siguiendo el cese de las actividades de la flota japonesa en
1980.
Desde ese tiempo la pesca estadounidense puede
ser dividida en dos fases en cuanto a captura atún aleta amarilla (Thunnus albacares): La primera fase fue
caracterizada por un incremento en el número de embarcaciones palangreras y
esfuerzo (Russell, 1992) que se reflejó en un incremento de 6 t en 1981 a un
máximo histórico de 7,611 t en 1988. Se considera que este incremento se debió
en parte a la transición de utilizar carnada viva (Browder et al., 1990). La segunda fase se caracteriza por una tendencia en
declive de los niveles de captura, aunados a una reducción en el número de
barcos activos y declives en las tasas de captura nominal, aunque el número
anual de lances ha sido relativamente consistente. El número de barcos se
mantuvo, aunque menos que en la primera fase, con una tendencia de operación
por flotas más experimentadas.
La captura promedio anual (1980-2010) de
Estados Unidos en el Golfo de México equivale a 2,045 t. La mayor actividad de
la flota se ha desarrollado entre los meses de junio y agosto. En años
recientes, varios factores han afectado los niveles de pesca, entre los cuales
está la prohibición de carnada viva en el Golfo de México declarada el primero
de Septiembre de 2000, además de la clausura de pesca en la zona llamada “Cañón
de Soto” a partir del primero de Noviembre de 2000. Estas regulaciones fueron
diseñadas para reducir la captura incidental de marlines en el palangre.
Algunas investigaciones sugieren que el uso de carnada viva, puede estar
relacionado con las más altas tasas de captura de atún aleta amarilla (T. albacares). El promedio de los
desembarques durante 1996-2000, antes de la implementación de estas
regulaciones fue de 2,300 t, sin embargo, en los cinco años desde la
implementación han promediado menos de 1,695 t. Otro factor que influenció los
niveles de captura en 2005 (1,210 t, el nivel más bajo desde 1985) fue la
actividad destructiva de los huracanes en esa área. Los huracanes Katrina y
Rita causaron daño extensivo a los barcos y a la infraestructura de pesca,
incluyendo a los puertos, las facilidades de procesamiento y los costos de
combustible. En lo que respecta a México, se ha observado que la operación de
la flota mexicana en el periodo 1993-2011 (Tabla 4) incluye las capturas de
atún aleta amarilla (T. albacares),
el esfuerzo aplicado en términos de barcos, viajes, días de crucero, lances y
anzuelos, así como la CPUE, en términos de captura en toneladas por 1,000
anzuelos calados (t/1,000 anzuelos calados) se obtuvieron los siguientes
resultados. Asimismo se realizaron las estimaciones para conocer las
equivalencias entre las diferentes unidades de medición del esfuerzo pesquero.
Tabla
4. Esfuerzo pesquero y captura de atún aleta
amarilla (T. albacares) de la flota
atunera mexicana dedicada a la pesca del atún en el Golfo de México.
|
Año |
Captura de atún aleta
amarilla (t) |
Número de barcos |
Número de viajes |
Días navegados |
Número de lances |
Anzuelos calados |
|
1993 |
142 |
15 |
53 |
707 |
237 |
133,108 |
|
1994 |
669 |
20 |
181 |
2,315 |
878 |
618,537 |
|
1995 |
948 |
22 |
276 |
3,429 |
1,525 |
1,369,949 |
|
1996 |
262 |
22 |
133 |
1,967 |
817 |
722,014 |
|
1997 |
826 |
19 |
115 |
1,875 |
287 |
220,289 |
|
1998 |
788 |
21 |
243 |
5,084 |
699 |
516,620 |
|
1999 |
1,283 |
26 |
381 |
5,776 |
2,310 |
1,575,172 |
|
2000 |
1,390 |
31 |
467 |
7,108 |
2,479 |
1,477,697 |
|
2001 |
1,084 |
29 |
342 |
5,666 |
2,489 |
1,433,020 |
|
2002 |
1,132 |
33 |
374 |
5,884 |
2,544 |
1,474,050 |
|
2003 |
1,362 |
30 |
413 |
4,336 |
2,432 |
1,487,662 |
|
2004 |
1,207 |
32 |
408 |
6,800 |
3,393 |
2,095,606 |
|
2005 |
1,050 |
30 |
383 |
6,669 |
3,366 |
2,112,198 |
|
2006 |
938 |
30 |
363 |
6,699 |
3,540 |
2,062,805 |
|
2007 |
890 |
30 |
320 |
5,756 |
3,249 |
1,847,135 |
|
2008 |
956 |
27 |
317 |
5,666 |
3,149 |
1,813,188 |
|
2009 |
1,210 |
29 |
338 |
5,406 |
3,055 |
1,800,576 |
|
2010 |
915 |
26 |
303 |
5,528 |
2,945 |
1,752,286 |
|
2011 |
1,174 |
27 |
326 |
5,320 |
2,883 |
1,771,514 |
La pesquería de atún, a pesar de haberse
iniciado formalmente en 1982, no cuenta con registro continuos de su operación
debido a que la flota era propiedad del consorcio Productos Pesqueros
Mexicanos, empresa paraestatal que fue desincorporada del Gobierno Federal a
fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Una vez que la
flota se privatizó, la pesquería se reinició a principios de 1990, por lo que
se expidieron nuevos permisos de pesca. Dicha situación explica que, de 1993 a
1998, las capturas fueron muy fluctuantes; en 1999 y 2000 las capturas
alcanzaron cerca de 1,400 t; a partir de entonces se presentó un descenso
continuo hasta 2007 con 890 t y posteriormente las capturas alcanzaron 1,174 t
en el 2011 (Fig. 14).
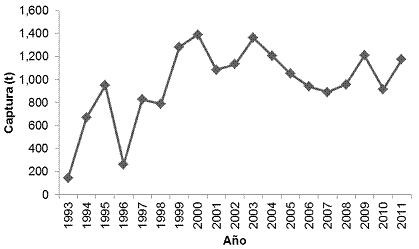
Figura
14. Captura de atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) por la flota palangrera mexicana del Golfo de México de 1993 a
2011.
De acuerdo a la distribución espacial y temporal
de las capturas en la figura 15, se presenta la distribución del volumen total
de atún aleta amarilla (T. albacares)
durante el periodo 1993-2011. Este mapa permite analizar la captura de esta
especie objetivo en biomasa para los años 1993 a 2011. En este caso se observó
que las capturas varían tanto en volumen como en dispersión dentro de los
cuadrantes del área de estudio. Aunque la captura se concentra en los
cuadrantes ubicados al suroeste del área de estudio (frente a las costas de
Veracruz), en toda el área se presentan capturas importantes durante todo el
año.
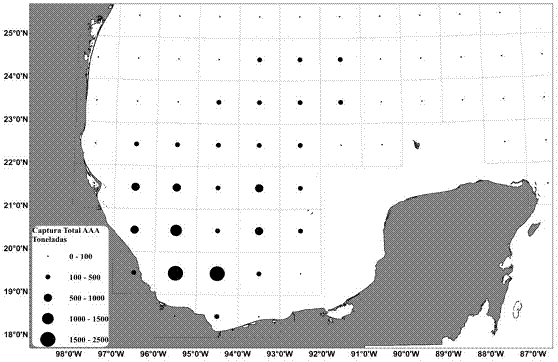
Figura
15. Distribución espacio temporal del volumen de captura total de atún aleta
amarilla (T. albacares) de 1993 a
2011.
El número de lances por año realizados por la
flota atunera muestra diferencias muy importantes pudiendo distinguirse tres
periodos en la serie de datos: de 1993 a 1998 el número de lances es
fluctuante, sin una tendencia definida con un mínimo de 237 hasta un máximo de
1,525 lances; de 1999 a 2003, el número de lances osciló entre 2,310 y 2,500
con promedio de 2,451. Esta cifra se incrementó drásticamente del 2004 al 2006
hasta llegar al máximo histórico de 3,540 lances en 2006, con un promedio de
3,433.
A partir de 2007, inicia una tendencia
negativa para este indicador, hasta el 2011 en que se realizaron 2,883 lances,
con promedio de 3,056 lances (Fig. 16a), que pudiese atribuirse a la
disminución del número de barcos en operación, de 30 a 27 en los últimos cinco
años y también en parte por la variación del número de lances promedio por
barco que aunque de manera general se aprecian considerando este indicador,
nuevamente estos tres periodos identificados, con un aumento en el número de
lances promedio por barco a partir del 2004, misma que parece estabilizada para
los siguientes años en 110 lances/barco/año (Fig. 16b).
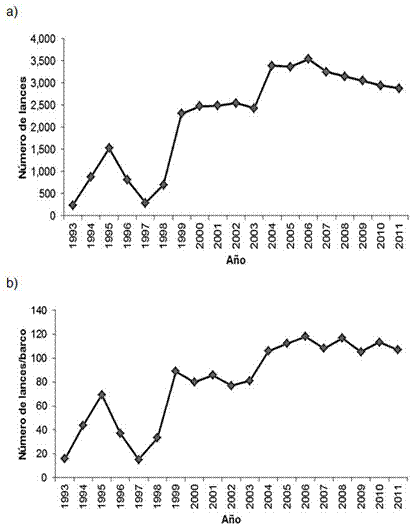
Figura
16. Esfuerzo de pesca expresado en número de lances totales (a) y lances
promedio por barco (b) de 1993 a 2011 en el Golfo de México y Mar Caribe.
En la figura 17 Se observa que de 1995 al año
2000, el número promedio de anzuelos por lance disminuyó de manera continua
hasta llegar a 600 anzuelos por lance, cifra que se ha mantenido hasta el año
2011 con fluctuaciones entre 500 y 1000 anzuelos y la mayor frecuencia entre
600 y 700 anzuelos. Cabe hacer notar que el número de anzuelos por lance, se
relaciona entre otros factores con la capacidad de pesca del equipo y los
tiempos para el cobrado, que a su vez repercuten en la calidad del producto, se
ha ido ajustando con base en la experiencia de los pescadores, notándose lo
siguiente: entre 1994 y 1999, el rango del número de anzuelos es muy amplio
(entre 600 y 1,000 con predominio de 800 a 900) esta fase se puede considerar
“experimental”.
A partir del año 2000 se hacen más frecuentes
los lances con 600 y 700 anzuelos y empiezan a disminuir los de 800; a partir
de 2006, se nota un incremento de los lances con 500 anzuelos, aunque siguen
dominando los lances con 600 a 700 anzuelos.
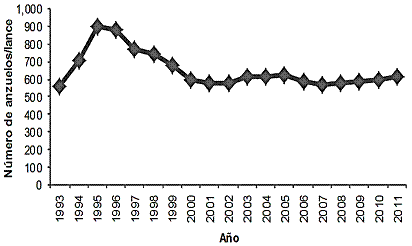
Figura
17. Número de anzuelos calados por lance por la flota palangrera
mexicana del Golfo de México de 1993 a 2011.
De acuerdo con la figura 18a, el esfuerzo en
cuanto al número de anzuelos calados, fue muy fluctuante hasta 1998; de 1999 a
2003, se estabilizó en alrededor de 1.5 millones; en la siguiente etapa (2004-2006)
se incrementó a más de 2.0 millones, y una última etapa en los últimos cinco
años (2007-2011) con alrededor de 1.8 millones. En la figura 18b, es evidente
que dicha variación se debió a que a partir de 2004, se incrementó notablemente
el número de anzuelos calados por barco, al pasar de un promedio de 50,383 a
66,060 anzuelos por barco.
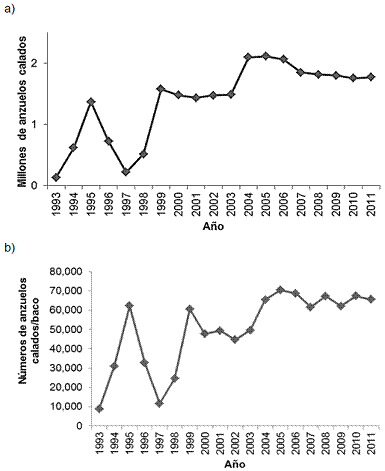
Figura
18. Esfuerzo ejercido en la pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) expresada en número
de anzuelos calados anual (a) y por barco (b).
De enero a abril los lances se realizan de
forma dispersa en toda el área. De mayo a julio, los lances se concentran hacia
la zona costera entre los 19 y 22° latitud norte y de los 94 y 97° longitud
oeste. En agosto inicia de nuevo la dispersión que se mantiene hasta diciembre.
En otoño e invierno, el esfuerzo se desplaza hacia el norte, entre los 21° 00´
a los 24° 00´ latitud norte. La distribución espacial del esfuerzo se presenta
en la figura 19.
La flota palangrera mexicana es muy homogénea
en cuanto a embarcaciones, equipos, artes y maniobras de pesca, por lo que sus
operaciones y resultados pueden enmarcarse dentro de una misma categoría.
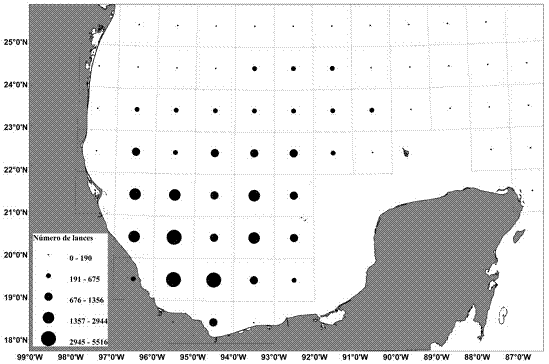
Figura
19. Distribución espacio-temporal del esfuerzo (número de lances) de
la captura de atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) durante 1993-2011.
Respecto a la CPUE expresada en capturas (t)
por 1,000 anzuelos, se obtuvo de 1999 a 2003 un rendimiento de 0.84 t/1,000
anzuelos; de 2004 a 2006 esta cifra disminuyó a 0.51 t/1,000 anzuelos y para
los últimos cinco años hubo una leve mejoría de los rendimientos a 0.57 t/1,000
anzuelos (Fig. 20).
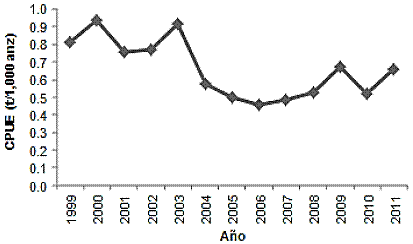
Figura
20. Captura por unidad de esfuerzo (t/1,000 anz) de atún aleta
amarilla (T. albacares) de la flota
palangrera mexicana del Golfo de México de 1993 a 2011.
La CPUE expresada en organismos por 1,000
anzuelos. De 1999 a 2003, se obtuvo un rendimiento de 10.8 a 24.8
organismos/1,000 anzuelos; de 2004 a 2006 esta cifra disminuyó a 12.7
organismos/1,000 anzuelos y para los últimos cinco años hubo una leve mejoría
alcanzando 17.3 organismos/1,000 anzuelos (Fig. 21).
La distribución espacial de la CPUE se muestra
en la figura 22. La CPUE de atún aleta amarilla (T. albacares) total fue mayor en la zona norte del área de estudio
(t/1,000 anzuelos). Esto contrasta con el esfuerzo, y nos indica que, si bien
el esfuerzo aplicado en la zona más cercana a la costa es más intenso, en la
zona noreste del Golfo de México la operación pesquera fue más eficiente.
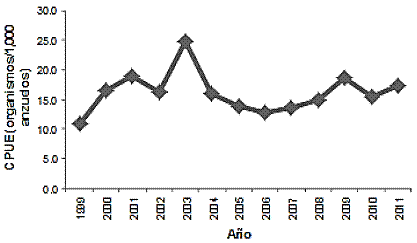
Figura
21. Captura por unidad de esfuerzo (organismos/1,000 anzuelos) de atún aleta
amarilla (T. albacares) de la flota palangrera mexicana del Golfo de México
desde 1993 a 2011.
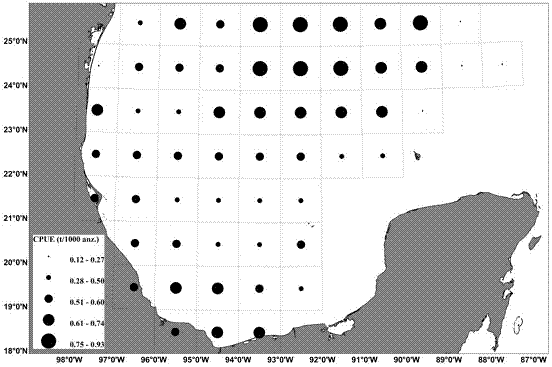
Figura
22. Distribución espacio-temporal de la captura por unidad de esfuerzo en
toneladas/1000 anzuelos, considerando las capturas obtenidas de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares) durante
el periodo 1993-2011.
Del análisis histórico de capturas y esfuerzo,
se encontró que el desarrollo de la pesquería atunera mexicana, a partir de su
reinicio en 1981, se pueden definir cinco fases, que se analizan a continuación:
FASE 1 (1981-1992). En el periodo de
1981-1986, las capturas alcanzaron hasta 772 t (18,825 atunes) en 1984
capturadas por 16 barcos; luego una baja en 1985 (con leve recuperación en
1986) que obedeció a problemas operativos en la flota de Alvarado, Ver. La
captura promedio anual (1981-1986) fue de 440 t. La actividad prácticamente se
interrumpió en 1988. Durante este periodo la pesca se realizó con palangre tipo
japonés y se utilizó carnada muerta. La flota era heterogénea en las
dimensiones y potencia de pesca de los barcos. La pesquería se reinició
modestamente en 1989 con la flota de Yucalpetén-Progreso, Yuc.; se caracterizó
por bajos volúmenes de producción, debido a la disminución del esfuerzo
pesquero con captura promedio anual de 71 t. Desde entonces se viene utilizando
el palangre de monofilamento tipo americano, con carnada viva.
FASE 2 (1993 a 1998). Se observa un
comportamiento inestable, debido a que se trata del reinicio de esta pesquería
que había sido suspendida por completo en la década de los 1980s, debido a
problemas administrativos, ya que la flota era originalmente propiedad del
consorcio Productos Pesqueros Mexicanos, empresa que se privatizó al inicio de
la década de los 1990s. En dicho periodo destaca el desarrollo de la capacidad
de pesca, dado que la flota creció de 15 a 21 embarcaciones; en los primeros
tres años hubo un crecimiento tanto del esfuerzo como en las capturas anuales
hasta llegar a casi 1.4 millones de anzuelos y 948 t. de producto, tendencia
que se revirtió en los siguientes tres años, en los cuales el esfuerzo
disminuyó notablemente a menos de 500,000 anzuelos, con la consecuente
disminución de la captura hasta menos de 300 t. En cuanto a la CPUE, disminuyó
de más de 1.0 t/1,000 anzuelos a 0.8 t/1,000 anzuelos entre ambos trienios. En
2007 se observa un pico atípico en los tres indicadores. Esta etapa se
caracteriza asimismo por la realización de pocos viajes por barco (8.1 en
promedio) con duración corta (15 días promedio), con pocos lances por barco (36
en promedio); sin embargo el número de anzuelos calados fue el más alto del
periodo analizado, con promedio de 760 anzuelos por lance.
FASE 3 (1999 a 2003). La pesquería se
estabiliza; se consolida el tamaño de la flota con 31 embarcaciones, la cual se
ha mantenido hasta la fecha, en donde el número de anzuelos calados se
establece alrededor de 1.5 millones y la captura total entre 1,080 y 1,390 t;
respecto a los rendimientos, se observa una disminución con respecto a la fase
1, al situarse entre 0.8 y 0.9 t/1,000 anzuelos. El número de viajes anuales
fue de 395.4 y por barco fue de 13.3, la duración promedio por viaje fue de
14.4 días, el número de lances por barco fue de 82.6 y el número de anzuelos
calados por lance, fue de 609 en promedio.
FASE 4 (2004 a 2006). Se observa un notable
incremento en el esfuerzo, que superó los 2 millones de anzuelos; sin embargo,
dicho incremento se asocia a una tendencia claramente negativa en las capturas,
hasta llegar a 890 t en 2007, lo cual es un resultado de la disminución en los rendimientos,
que se situaron entre 0.5 y 0.6 t/1,000 anzuelos. En esta fase operaron entre
30 y 33 barcos, el número de viajes disminuyó a 377 anuales y a 12 viajes por
barco; la duración por viaje se incrementó a 17.5 días y el número de anzuelos
por lance fue de 609.3. Es importante hacer notar que el decremento en los
rendimientos, se asocia a la tendencia que presentaron las capturas en todo el
océano Atlántico. Asimismo es importante destacar que dicha tendencia, se debe
principalmente a las pesquerías de cerco pues las de palangre presentan una
caída mucho más leve.
FASE 5 (2007-2011). Disminuye
considerablemente el esfuerzo situándose en alrededor de 1.8 millones de
anzuelos, y se incrementan las capturas hasta 1,200 t, como resultado del
incremento de los rendimientos, ya que éstos ascienden a un promedio de 0.57
t/1,000 anzuelos. En esta fase operaron entre 26 y 32 barcos, disminuyendo
hacia los últimos años; el número de viajes disminuyó a 344.8 anuales y a 11.9
viajes por barco; la duración por viaje se mantuvo en 17.4 días y el número
promedio de anzuelos por lance disminuyó a 593.4.
4.5.
Disponibilidad del recurso
Dado que el atún del Atlántico es un recurso
que aprovechan varios países, en 1969 fue establecida ICCAT, cuya
responsabilidad es la regulación de la pesquería para la conservación de atunes
y especies similares en el océano Atlántico y mares adyacentes. En este tratado
también se regulan otras especies altamente migratorias de interés pesquero o
de conservación. Entre éstas se incluyen otras especies de escómbridos como el
atún aleta azul, barrilete, atún blanco y otros; las especies de marlines
(aguja blanca, aguja azul y pez vela); el pez espada y algunas especies de
tiburones.
Desde 1993, todas las evaluaciones del estado
de salud del atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) del Atlántico, se han basado en la hipótesis de la existencia de
una sola población en el océano Atlántico. Dichas evaluaciones son realizadas
por el SCRS de ICCAT. En 2011 se realizó una evaluación completa de la población
de atún aleta amarilla (T. albacares),
aplicando un modelo estructurado por edad y un modelo de producción en no
equilibrio a los datos de captura disponibles hasta 2010, inclusive. Como se
hizo en evaluaciones previas de la población, la situación de la población se
evaluó utilizando modelos de producción y modelos estructurados por edad. Entre
los resultados destaca que sólo existe un 26% de probabilidades de que la
población no estuviera sobrepescado y no se estuviera produciendo sobrepesca en
2010 (Tabla 5). En general, las capturas de todo el océano Atlántico,
descendieron hasta casi la mitad con respecto a las cifras máximas alcanzadas
en la captura de 1990 (194.000 t), hasta el nivel más bajo en casi 40 años
(100.000 t) en 2007, aunque las capturas han aumentado en un 10% desde dicho
nivel en años recientes (se estimó una cifra provisional de 108.343 t para 2010
en el momento de la evaluación).
Tabla
5. Resumen del resultado de la evaluación de la
población del rabil del Atlántico en 2011 (ICCAT, 2012b).
|
RESUMEN DE LA EVALUACION
DEL RABIL DEL ATLANTICO |
|
|
Rendimiento Máximo
Sostenible (RMS) |
144.600 t 1
(114.200-155.100) |
|
Rendimiento de
20112 |
100.277 t |
|
Biomasa relativa B2010/ BRMS |
0,85 (0,61-1,12)3 |
|
Mortalidad
relativa por pesca: Factual (2010)/FRMS |
0,87 (0,68-1,40) 3 |
|
Medidas de
ordenación en vigor: |
|
|
[Rec. 93-04] |
– El esfuerzo de
pesca efectivo no deberá sobrepasar el nivel de 1992 |
|
[Rec. 11-01],
(vigente desde 2012) |
- Veda
espacial/temporal para la pesca de superficie asociada con DCP; TAC de 110.000
t desde 2012 - Límites
específicos para el número de cerqueros y/o palangreros de varias flotas. |
|
Otras medidas que
también afectan al rabil: [Rec. 09-01],
párr. 1 de la [Rec. 06-01] y [Rec. 04-01]. |
- Limitación del
número de buques pesqueros a menos del promedio de 1991 y 1992 - Límites
específicos al número de palangreros: China (45), Taipei Chino (75),
Filipinas (10) y Corea (16) - Límites
específicos al número cerqueros: Panamá (3) - No pesca con
cerco y cebo vivo durante noviembre entre 0ºN-5º N y 10ºW- 20ºW. |
|
NOTA: Factual
(2010) se refiere a F2010, en el caso de ASPIC, y a la media geométrica de F
de 2007 a 2010 en el caso del VPA: Como resultado de una tendencia constante
en el reclutamiento estimado mediante el modelo VPA, FMAX se utiliza como una
aproximación para FRMS para los resultados del VPA. La biomasa relativa se
calcula en términos de biomasa de la población reproductora en el caso del
VPA y en biomasa capturable en el caso de ASPIC. 1 Estimaciones (con límites de confianza del
80%) basados en los resultados del modelo de producción en no equilibrio
(ASPIC) y del modelo estructurado por edad (VPA). 2 Comunicadas en la sesión plenaria del SCRS.
Las capturas reales de 2011 podrían ser notablemente superiores, ya que
todavía no se ha recibido información de algunas flotas. Si dichas flotas
realizan capturas similares a las de 2010, la captura total de 2011 podría
situarse en torno a 105.000 t. 3 Mediana (percentiles 10-90) de la
distribución conjunta de los resultados del bootstrap del modelo de
producción y del modelo estructurado por edad considerados. |
|
En el caso del esfuerzo de pesca, a escala del
océano Atlántico, ICCAT adoptó la Recomendación (Rec. 93-04) sobre medidas de
regulación suplementarias para la ordenación del rabil del Atlántico y
establece que no se aumente el esfuerzo efectivo por encima del nivel observado
en 1992 y que todos los países cuyos barcos explotan en la actualidad el rabil
del Atlántico, o que podrían hacerlo en el futuro, tanto si lo hacen bajo
bandera de una de las Partes Contratantes al Convenio de ICCAT como si no es
así, implementen la recomendación. Las estimaciones del Comité de los últimos
años se sitúan en niveles cercanos al esfuerzo pesquero estimado para 1992.
Considerando que las poblaciones que se aprovecha
en el Golfo de México es una parte de la gran población del Atlántico, se
realizó una evaluación de esta fracción, para la estimación del esfuerzo óptimo
que debe aplicarse en la zona de operación de la flota palangrera del Golfo de
México y Mar Caribe se utilizó el modelo de biomasa de Schaefer. Para evaluar
la incertidumbre de los valores de los parámetros se aplicó el enfoque bayesiano utilizando como información
previa de los parámetros las evaluaciones del recurso que el INAPESCA ha
realizado en los últimos años. El análisis se realizó para el periodo
comprendido entre 1999 y 2011, sin considerar los años previos, ya que debido a
su comportamiento inestable dificulta el ajuste del modelo. Con base en ello,
se determinó que el esfuerzo pesquero aplicado para que esta pesquería se
desarrolle en niveles de captura al Máximo Rendimiento Sostenible, esto es CMRS
= 1,136 t.
4.6.
Unidad de pesca
Los permisionarios están organizados en 13
empresas (tres de Yucatán y 10 de Veracruz) que cuentan con permisos de pesca
comercial para atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) en el Golfo de México, que amparan la operación de 30 barcos
(Tabla 6), sin embargo debido a que en enero de 2011 se siniestró el barco
BLACKFIN, se registran 29 permisos, de los cuales sólo 25 barcos operaron en
2011.
Tabla
6. Embarcaciones con permiso de pesca comercial
para la captura de atún aleta amarilla (T.
albacares) y otros recursos pesqueros en el Golfo de México.
|
Puerto base |
Embarcación |
Eslora (m) |
Túnidos |
Pez. espada |
Tiburón |
Año de construcción |
|
Progreso, Yuc. |
Galaxia iii |
21.34 |
1 |
|
|
1968 |
|
Capitán seboruco |
22.48 |
1 |
|
|
1972 |
|
|
Tío gero |
22.00 |
1 |
|
|
1982 |
|
|
Galaxia |
21.34 |
1 |
|
|
1972 |
|
|
Maguro |
21.90 |
1 |
|
|
1991 |
|
|
Tuxpan, Ver. |
Scorpio iii |
22.48 |
1 |
|
|
1991 |
|
Scorpio i |
17.80 |
1 |
1 |
|
1986 |
|
|
Scorpio ii |
17.80 |
1 |
|
|
1986 |
|
|
Dorado |
22.00 |
1 |
|
|
1989 |
|
|
Marlín |
25.00 |
1 |
1 |
|
1990 |
|
|
El gavilán |
14.60 |
1 |
|
1 |
1972 |
|
|
Pampano viii |
22.45 |
1 |
|
|
1981 |
|
|
Pampano x |
22.48 |
1 |
|
|
1989 |
|
|
Yellowfin |
17.80 |
1 |
|
|
1984 |
|
|
Big eye |
21.10 |
1 |
1 |
|
1982 |
|
|
Blackfin |
17.99 |
1 |
|
|
1984 |
|
|
Allison |
21.34 |
1 |
|
|
1995 |
|
|
Blue fin |
22.60 |
1 |
|
|
1987 |
|
|
Albacore |
20.82 |
1 |
|
|
1977 |
|
|
Skipjack |
20.74 |
1 |
|
|
1977 |
|
|
Longtail |
20.74 |
1 |
|
|
1971 |
|
|
Intrépido |
17.80 |
1 |
|
1 |
1969 |
|
|
Propemex Y-14-G |
14.60 |
1 |
|
|
1978 |
|
|
Propemex A-23-G |
13.60 |
1 |
|
|
1970 |
|
|
Pampano XI |
20.68 |
1 |
|
1 |
1982 |
|
|
Robalo XII |
20.68 |
1 |
|
1 |
1982 |
|
|
Don Lázaro |
20.96 |
1 |
|
|
1979 |
|
|
Robalo VIII |
22.48 |
1 |
1 |
|
1980 |
|
|
Robalo IX |
17.99 |
1 |
1 |
|
1984 |
|
|
Aleta amarilla |
25.00 |
1 |
1 |
|
1975 |
Por sus dimensiones, los barcos atuneros se
componen de la siguiente manera: 19 presentan eslora entre 20.68 y 22.48 m,
seis barcos con eslora de 17.8 a 18 m, dos barcos de 25 m de eslora y tres
barcos de 13.6 a 14.6 m. El número de trabajadores que dependen directamente de
la actividad se integra por alrededor de 300 personas e incluye tripulantes,
trabajadores del muelle, entre cargadores, limpieza, y maniobras.
La unidad de pesca, de acuerdo con la CNP
(DOF, 2010), es una embarcación con eslora total máxima de 25 m. Las
embarcaciones que componen a la flota atunera del Golfo de México son barcos de
origen escameros y camaroneros, modificados para la pesca con palangre. En
general, muestran características muy similares: Eslora entre 15 a 24 m, aunque
cuatro son superiores a esta última cifra. Capacidad de acarreo de 15 t,
autonomía en el mar máxima de 30 días (INP, 1998). La flota opera principalmente
desde tres diferentes puertos: Tuxpan y Alvarado, en Veracruz; y en Yucalpetén,
Yucatán. Además, cuentan con algunos puertos alternos del estado de Tamaulipas.
En promedio durante los últimos cinco años el número de cruceros de pesca se ha
mantenido entre 350 y 450. La mayor cantidad de ellos parte del puerto de
Tuxpan, donde están registrados la mayoría de los barcos.
El arte de pesca empleado, es un palangre
atunero de monofilamento tipo americano de superficie a la deriva. Este
consiste en una línea principal de monofilamento, la llamada “línea madre”, de
nylon (4.0-4.5mm) la cual está sostenida en sentido horizontal por una serie de
flotadores con líneas de monofilamento verticales, los “orinques” (Fig. 23). A
su vez, de la línea madre penden, a intervalos regulares otras líneas con
especificaciones semejantes a las de los orinques, denominados “reinales”, cada
una con un anzuelo en el extremo generalmente circular, de tipo “circular” o
“garra de águila” 16/0 (Fig. 24). La configuración del equipo es variada,
siendo que algunos son equipados con boyas especializadas para la localización
del equipo, como las radioboyas, boyas con luz y boyas reflectoras de radar. La
carnada mayormente utilizada es el ojón (Selar crumenophthalmus), además de
jiníguaro (Anisotremus sp y Haemulon sp), sardina (Sardinella spp.), macarela (Decapterus spp.) y calamar (Loligo sp.) (Sosa et al., 2001;
Wong, 2001; Robles et al., 2002). El análisis exploratorio de los datos indica
que el ojón (Selar crumenophthalmus)
vivo y no vivo, fue el que arrojo los mayores rendimientos de pesca.
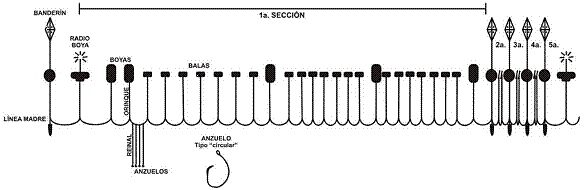
Figura
23. Esquema del arete de pesca
“palangre” utilizado para la pesca del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de
México, durante 2005. El esquema fue diseñado en base a la información
proporcionada por el PNAAPD a través de su Programa de Observadores a bordo.
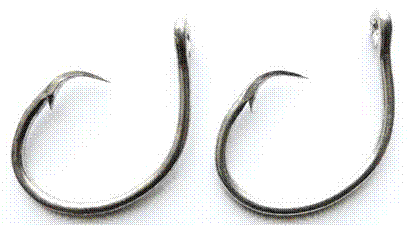
Figura
24. Anzuelo “garra de águila o circular”, mayormente utilizado en la
pesca con palangre de atún aleta amarilla (T.
albacares) por la flota palangrera en el Golfo de México.
El número de anzuelos calados por cada
palangre oscila entre 300 y 1,150 anzuelos, en los últimos años, el 95% de los
casos se calan entre 500 y 800 anzuelos por lance, con promedio de 651
anzuelos/lance. Este tipo de arte de pesca se considera de tipo pasivo, aunque
la forma de operar está expuesta al movimiento de las corrientes y vientos
dominantes. La maniobra de pesca (lance) se inicia en las primeras horas de la
madrugada, el tendido del palangre dura alrededor de cuatro horas, variando según
el número de anzuelos y el estado del mar. El cobrado del palangre se efectúa
por una de las bandas del barco y generalmente se inicia al medio día. El
cobrado dura entre seis y doce horas, dependiendo del número y especie de peces
capturados (Sosa-Nishisaki et al.,
2001). La flota palangrera del Golfo de México tiene como característica una
preferencia a salir a pescar durante la fase de luna nueva (Noguez-Fuentes et al., 2007). Aburto-Castañeda (2007)
señala que la selectividad del palangre es debida a diversos factores, como las
condiciones intrínsecas de los organismos (tipo de asociaciones, gregario,
solitario, carroñero, alimentación), o las condiciones físicas del océano
(profundidad, temperatura, salinidad y más.).
En la figura 25a se aprecia que en 2000 la
flota realizó el número de viajes máximo histórico con 467, seguido por una
leve tendencia negativa de 2003 a hasta el 2007, mostrando a partir de este año
una estabilización hasta el 2011 con promedio de 321 viajes; dichas
modificaciones, obedecieron al promedio de viajes que realizó cada barco, pues
como puede verse en la figura 25b el número de viajes por barco, a partir de
2003 se estabilizó con un promedio de 12 viajes por barco.
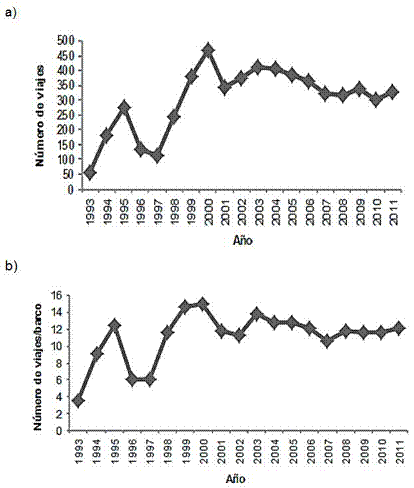
Figura
25. Esfuerzo de pesca expresado en a) viajes de pesca y b) viajes de pesca
por barco, de 1993 a 2011 en el Golfo de México y Mar Caribe.
Respecto a este indicador, en el año 2000 se
obtuvo el máximo global en número de días navegados, con alrededor de 7,000
días de pesca, posteriormente se observa una disminución en el número de días
hasta 4,336. De 2004 a 2006 vuelve a aumentar con un promedio de 6,723 días
navegados, sin embargo la tendencia general de este indicador de 2004 a 2011 es
hacia la baja y actualmente oscila alrededor de 5,000 días (Fig. 26a). Respecto
a la duración de los días de pesca por viaje se observa que a partir de 1999 la
duración de los viajes osciló entre 14 y 18 días, con un dato atípico en 2003.
Excluyendo este año, el promedio de días por viaje hasta 2011 es de alrededor
de 17 días por viaje (Fig. 26b).
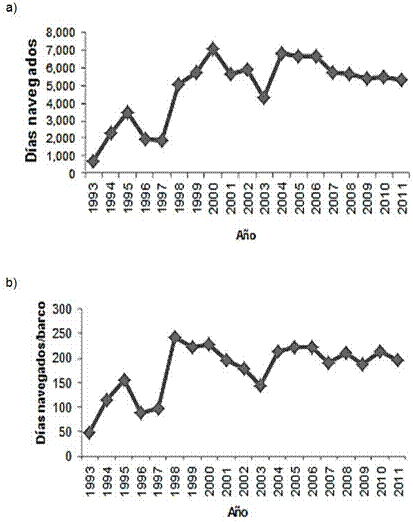
Figura
26. Esfuerzo de pesca expresado en días navegados (a) y duración promedio de
los viajes en días navegados (b) realizados por la flota palangrera mexicana
del Golfo de México de 1993 a 2011.
4.7.
Infraestructura de desembarco
La flota palangrera dedicada a la pesca del
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
en el Golfo de México ha utilizado los puertos de: Alvarado, Ver., Antón
Lizardo, Ver., Campeche, Camp., Cd. del Carmen, Camp., Celestún, Yuc.,
Coatzacoalcos, Ver., Frontera, Tab., Tampico, Tamps., Tuxpan, Ver., Veracruz,
Ver. y Yucalpetén, Yuc. Para llevar a cabo el embarque se han utilizado:
Tuxpan, Ver., con el 79%, Yucalpetén, Yuc., con el 11% y Alvarado, Ver., con el
6%, principalmente.
En el caso del desembarque se han utilizado:
Tuxpan, Ver., con el 79%, Yucalpetén, Yuc., con el 10% y Alvarado, Ver., con el
7%. Actualmente los muelles que están siendo utilizados para el desembarque de
la captura, están ubicados específicamente en Tuxpan, Ver., y Yucalpetén, Yuc.,
este último es un puerto de abrigo contiguo a Progreso, Yuc.
Los polígonos presentan las longitudes de
frente de atraque, así como las áreas superficiales para maniobras en cada
atracadero. El puerto de Tuxpan dispone de cuatro atracaderos; 1) Dorado del
Golfo S.A. de C.V./Robalo Novelo S.A. de C.V.; 2) Muelle de Juan Ramón Ganem; 3)
Muelle Pesquero La Victoria; y 4) Pesca Fina de Tuxpan y el Puerto de
Yucalpetén dispone del Atracadero Pesquero Yucalpetén.
Cada muelle tiene bodegas para guardar
insumos, con patio de maniobras y áreas de atraque, que se utilizan también
para desembarque. Sólo existe una planta congeladora y es donde se almacena la
carnada. El calado es de 15 a 20 pies dependiendo el muelle.
La capacidad de atraque depende de la posición
en que se atraquen los barcos, pues es diferente el acomodo de un barco para
descarga, reparación o para refugio.
Tres de los muelles son privados: en el muelle
de Pesca Fina atracan tres barcos; el muelle Juan Ramón Ganem para dos barcos;
Dorado del Golfo-Robalo IX para siete barcos y en el muelle pesquero público
atracan 13 barcos atuneros y ocho camaroneros; en este muelle operan las
empresas K&B Tuna (ocho barcos), Laura Guzmán (un barco), Maurilio Mora (un
barco) y Corporativo Atunero Scorpio (tres barcos), además de los barcos que
están en proceso de construcción.
Cabe destacar que la infraestructura de
atraque que existe actualmente no es suficiente ni para la flota actual, pues sólo
hay un muelle público y está saturado. Los armadores atuneros adquieren el hielo
en barras de 150 kg a dos plantas productoras, las barras de hielo se muelen al
pie del barco, hay épocas del año donde la producción no es suficiente. Los
problemas coinciden con el verano y los días de mayor movimiento turístico. El
abasto de combustible es suficiente, existen tres distribuidoras marinas.
En la figura 27 se presenta la oferta de
puertos marítimos mexicanos ubicados en las proximidades del área de estudio.
Se presentan un total de 10 puertos marítimos, de los cuales todos presentan
infraestructura para diversos aspectos de la actividad atunera: embarque y
desembarque de personal, capturas y avituallamiento, refugio temporal en caso
de mal tiempo, tramitación, reparaciones y mantenimiento.
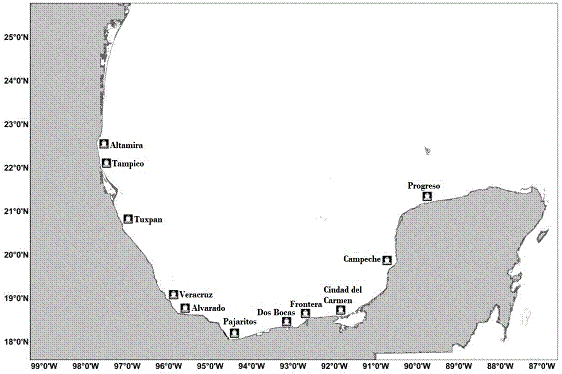
Figura
27. Sitios de embarque y desembarque de la flota palangrera dedicada a la
pesca del atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) en el Golfo de México.
Se puede apreciar que el potencial para la
realización de actividades portuarias relacionadas con la captura de atún aleta
amarilla (T. albacares) en el Golfo
de México es muy grande, y existe una disponibilidad suficiente de
infraestructura dedicada a la pesca, la cual puede en un momento dado ser
utilizada para la expansión de la actividad, de ser esta factible.
Las restricciones que existen en este rubro
principalmente tienen que ver con la distancia de los diferentes puertos con
los mercados para el producto objeto de la pesca, así como de la captura
incidental.
Dadas las características de comercialización
del producto, principalmente dedicado al mercado norteamericano, y a las
facilidades portuarias que tiene Tuxpan, este puerto veracruzano se ha
convertido en el de mayor operación en la pesquería de atún aleta amarilla (T. albacares) en el Golfo de México.
Esto debido a su cercanía relativa con el mercado, así como con la zona
principal de captura. Tuxpan cuenta con infraestructura portuaria), carretera y
ferroviaria, mientras que el aeropuerto más cercano (Cantigas, en Poza Rica,
Ver.) se encuentra a 50 km de distancia. Tuxpan no cuenta con acceso por vías
férreas.
La red carretera es la principal vía de uso en
la actualidad para mover los bienes relacionados con la actividad objeto del
presente estudio.
La arteria principal es la carretera federal
180, que comunica la frontera norte con el sureste del país. Esta vía comunica
las capitales de casi todos los estados costeros del Golfo de México y casi
todos los principales puertos entre sí. En ciertas porciones del recorrido,
esta carretera tiene la opción de tomar una vía de cuota, generalmente de doble
carril, que permite agilizar el transporte de los bienes sin demasiado tráfico
o exceso de curvas. Las ramificaciones de esta vía permiten la conducción de
los bienes hacia y desde destinos alternativos, como la capital de la
república, el océano Pacífico y estados del norte del país.
La red ferroviaria tiene una menor cobertura
que la carretera, y solamente comunica algunos de los puertos en una
distribución que se puede describir como radial, en términos generales, en
dirección al centro de la república. Pocos son los puertos que se comunican
entre sí, y no hay un tendido férreo que siga toda la costa del Golfo de
México.
La red aeroportuaria nacional permite
solamente el transporte desde y hacia algunos de los puertos principales del
Golfo de México, aunque los puertos principales están ubicados a menos de 30 km
en general de aeropuertos nacionales e internacionales. Esto facilita
principalmente la llegada de refacciones de emergencia hacia los puertos,
provenientes de las ciudades principales del país y en algunos casos de
destinos internacionales como Miami, Houston o Dallas.
4.8.
Proceso e industrialización
No existen plantas procesadoras, todo el
proceso se realiza a bordo del barco inmediatamente después de la captura; el
atún es desangrado, eviscerado y enfriado para su conservación con hielo en
bodegas sin ningún tipo de refrigeración. Este proceso se realiza por personal
altamente capacitado y es parte medular de la producción, en función de que la
calidad es el objetivo más importante de la producción. En los muelles el atún
se descarga directo de la bodega del barco al camión refrigerado y se envasa en
cajas especiales de cartón encerado con hielo aproximadamente 500 lbs., de
pescado/caja, para ser transportado a su destino en los Estados Unidos.
4.9.
Comercialización
La producción se comercializa en calidad de
fresco enhielado; más del 90% de las capturas son exportadas a Estados Unidos.
Una vez que el atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) se descarga en el muelle y se realiza el proceso de clasificación,
se empaca y se transporta vía terrestre a su destino, donde se entrega en la
frontera y se distribuye por los compradores americanos al consumidor final.
El proceso de clasificación es con fines
comerciales (los compradores lo establecen) y los criterios son: en primer
lugar, el peso eviscerado y sin cabeza debe ser mayor de 60 lbs., para poder
ser clasificado, además del estado físico general del ejemplar se toma en
cuenta el color y consistencia de la carne para la clasificación en tres categorías,
siendo el número uno la máxima calidad (grado sushi) y el número tres la mínima
calidad, por lo que esta última no se exporta.
Cabe hacer énfasis en que el producto cuenta
con un alto grado de calidad, por lo que es factible la búsqueda de certificaciones
tanto de calidad del producto (ISO-9000), como de cuidado y conservación del
medio ambiente (por ejemplo, la serie ISO-14-000).
4.10.
Indicadores socioeconómicos
El principal punto de descarga es el puerto de
Tuxpan, donde se concentra la mayoría de la flota atunera mexicana en el océano
Atlántico (Solana–Sansores y Ramírez, 2006). La calidad del producto, cuya
presentación principal es la de fresco-enhielado, satisface los estándares del
mercado exterior, por lo que desde que el inicio de esta pesquería a inicios de
la década de los ochentas en su gran mayoría el producto es de exportación
(González, et al., 2001). Los FIRA
dan cuenta de este aspecto en un análisis que dicha institución llevó a cabo
sobre la cadena productiva del recurso atún del país (FIRA, 1998).
El sector atunero por tener un grado de
organización avanzado, realiza de forma integral toda la cadena productiva que
incluye la captura, procesamiento, empaque, clasificación de calidad y
comercialización. En los diferentes procesos intervienen los permisionarios,
los tripulantes, los pescadores, los trabajadores del muelle y transportistas. Los
permisionarios son los propietarios de las embarcaciones y dirigen la operación
en su totalidad. Por su parte, en las operaciones de captura participan los
tripulantes que se integran por el patrón, el jefe de máquinas, el cocinero, el
responsable del manejo del producto a bordo y los pescadores; asimismo se
cuenta con la participación de un observador a bordo en cada viaje contratado
por el Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo del Programa Nacional de
Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines y Otros en Torno a Especies
Acuáticas Protegidas (FIDEMAR) a través del Programa Nacional de
Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD). La descarga es
realizada por los pescadores que participaron en la captura y por el personal
de muelle. Conforme se va descargando el producto se clasifica de acuerdo a la
calidad de carne de cada ejemplar, actividad que realiza personal certificado
por la Food and Drug Administration (FDA). El empacado y embarque del producto
se realiza por personal del muelle con la supervisión de los propietarios. El
traslado del producto a su destino final se lleva a cabo por personal
perteneciente a las mismas empresas con destino a los Estados Unidos.
De acuerdo a las actividades que desempeña el
personal involucrado, en el patrón o capitán recae la mayor responsabilidad
pues no sólo se encarga del timón del barco y de la localización de las zonas
de pesca más adecuadas, sino también de cuidar la integridad de la embarcación
y del personal a bordo, así como de que la pesca sea la mejor posible y que el
manejo post-pesca de los atunes sea tal que la calidad del producto se
conserve, todo ello con el objetivo de que el viaje de pesca sea rentable; en
orden de responsabilidades le sigue el motorista, responsable de asegurar que
los motores funcionen correctamente; en la misma categoría están los puestos
del cocinero y el envasador, el primero es quien se encarga de la preparación
de los alimentos para la tripulación durante el viaje de pesca, mientras que el
segundo es el responsable directo del manejo del producto a bordo y su
conservación adecuada, aunque el resto de la tripulación participe en ello cuando
sea requerido; por último son los marineros, que dependiendo del tamaño, poder
y capacidad de almacenaje del barco e incluso del estilo del patrón, pueden ir
a bordo uno o dos marineros en quienes recae principalmente la responsabilidad
de lanzar y cobrar la línea, así como la labor de pesca propiamente, aunque
dependiendo del volumen de producto capturado, los demás tripulantes participan
en la maniobra de pesca. Por su parte el observador a bordo tiene la
responsabilidad de registrar la información de las operaciones de pesca en
diversos formatos preestablecidos por FIDEMAR.
Encuesta
a pescadores
Durante los meses de abril y mayo de 2012 se
aplicaron 63 encuestas socioeconómicas al personal que lleva a cabo la
actividad sustantiva de la pesca del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) con base en el Puerto de Tuxpan, Ver. Se
obtuvieron los indicadores de tipo sociodemográfico y económico que a
continuación se presentan.
Edad de los pescadores. El promedio de edad de
los pescadores es de 37.8±11.3 años, con un mínimo de 17 y máximo de 63.
Arraigo al lugar de nacimiento. Considerando
que la flota atunera tiene como base el puerto de Tuxpan, sólo el 30.2% de la
tripulación es originaria de esta población; el 52.4% nació en otros lugares
del estado de Veracruz, 9.5% son originarios de Tamaulipas, 4.8% de Campeche y
3.2% de Yucatán. En otro análisis, el 66.7% de los tripulantes radican en
Tuxpan; los tripulantes que no radican en Tuxpan, se desplazan de sus hogares
en cada viaje con las implicaciones de tipo logístico, económico y familiar. De
los tripulantes que viven en Tuxpan, el tiempo de residencia va de uno a 40
años, de los cuales el 22.7% lleva de uno a tres años viviendo en Tuxpan, el
13.6% de 7 a 11 años, 27.3% de 15 a 18 años, 9.1% de 23 a 29 años y 27.3% de 30
a 40 años; es decir, casi tres de cada cuatro llevan viviendo más de siete años
en Tuxpan.
Arraigo a la actividad pesquera. Se recabó
información respecto a la actividad a la que se dedicó el padre del encuestado,
observándose que el 49.2% de los pescadores de atún aleta amarilla (T. albacares) son hijos de pescador, lo
cual es relativamente bajo en comparación con otras pesquerías como en el
sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona de Tabasco, en donde el 81.3% de los
pescadores son hijos de pescador. Otros indicadores como la antigüedad en esta
pesquería y la edad promedio en la que se iniciaron en la actividad, corroboran
un nivel bajo de arraigo a la actividad, pues en promedio tienen 10.5±7.1 años
dedicándose a esta pesquería y la edad de inicio es de 27.3±9.8 años.
Importancia económica de la pesca en los
hogares de los pescadores de atún aleta amarilla (T.
albacares). El 87.7% de la tripulación se dedica únicamente a la pesca de
esta especie; el resto, alterna esta actividad con la pesca de camarón de
altamar, timonel (marina mercante), venta de pescado, empresas que dan servicio
a PEMEX, carpintería, albañilería, fontanería, jornalero u obrero, sin embargo,
en términos generales los pescadores muestran una alta preferencia por la pesca
del atún aleta amarilla (T. albacares).
En promedio esta actividad contribuye con el 84.4% de los ingresos de los
hogares de los pescadores, aunque este porcentaje se incrementa para la
tripulación de mayor rango (patrón) con un 95.8% y motorista con un 92.5%; este
dato refleja la importancia de la actividad pesquera para los pescadores de la
especie objetivo en comparación con otros pescadores ribereños como del sur del
estado de Veracruz cuya dependencia de la pesca se ubicó en el 73.8%, y con
pescadores del sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona con un 80.9%. Por otra
parte, se observó que en el 46.0% de los hogares de las familias de los
pescadores de atún aleta amarilla (T.
albacares) existen ingresos adicionales aportados por otros integrantes de
la familia, mientras que en el resto, únicamente el encuestado aporta dinero al
hogar.
Ingreso de los pescadores. El ingreso de la
tripulación se compone de dos partes: la primera depende del volumen de captura
de atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
y varía según el puesto o la función primordial de cada tripulante; en el caso
extremo, el patrón obtiene el doble que un marinero. La otra parte, depende del
volumen de la pesca incidental, compuesta en su mayoría por picudos (marlín y
pez vela principalmente), barrilete, peto, y bruja (o “aceitoso”); éste es
repartido en partes iguales. Sumando ambos, el promedio de ingresos por
tripulante es de $6,230.2±2,732.0 por viaje de pesca. Los patrones dijeron
tener un ingreso promedio de $10,250, motorista $6,833, cocinero $5,222,
envasador $5,150 y marinero $4,450 pesos. Al comparar estos ingresos, aún del
puesto de menor rango, con el ingreso de pescadores ribereños de las lagunas de
Pueblo Viejo (Carrillo-Alejandro et al.,
2009) y Tamiahua (Villanueva-Fortanelli et
al., 2010) Ver., el ingreso para los pescadores de atún aleta amarilla (T. albacares) es mayor.
Características de la vivienda. Los
indicadores que se refieren a las principales características de la vivienda,
servicios y bienes en el hogar, servicios de salud y educación, se compararon
con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI a nivel
municipal y estatal, mostrando que la pesca de atún aleta amarilla (T. albacares) provee un buen nivel de
bienestar comparado con el resto de la población en la región. Los hogares de
los pescadores de esta pesquería en un 19% tienen al menos una habitación con
piso de tierra, por lo que su situación es desfavorable con respecto a los
niveles estatal (13.5%) municipal (13.6%), e incluso al nivel de otros pescadores
con menores ingresos como los de las lagunas de Pueblo Viejo
(Carrillo-Alejandro et al., 2009) y
Tamiahua (Villanueva-Fortanelli et al.,
2010) Ver.
Servicios básicos. Las encuestas indican que
el 98.4% de los hogares de los pescadores cuentan con servicio de energía
eléctrica, el 85.5% con agua entubada (potable), y el 73.0% con servicio de
drenaje; cabe aclarar que en los casos en que no contaban con drenaje, en su
lugar tenían fosa séptica, lo que el INEGI cataloga como servicio sanitario. Al
comparar estos resultados con los promedios a nivel municipal y estatal (2010),
los servicios de agua entubada y energía eléctrica de los hogares de
pescadores, son superiores y en el servicio de drenaje, el nivel de los
pescadores se ubica en el rango municipal, pero es sensiblemente inferior al
estatal.
Bienes en el hogar. El 98.4% de los hogares
cuentan con refrigerador, 96.8% con lavadora, 20.6% con computadora y 15.9% con
internet. Estos dos últimos servicios son considerados muy importantes por el
INEGI como una de las variables que contribuyen a identificar las condiciones
de incorporación de la población al uso de la tecnología. En cuanto a la
posesión de refrigerador y lavadora, los pescadores se ubican por arriba del
nivel estatal y municipal; sin embargo, en cuanto a la disposición de
computadora, se ubican varios puntos por debajo del nivel municipal, y
ligeramente encima del nivel estatal.
Grado promedio de escolaridad. El 96.8% de la
tripulación atunera manifestaron saber leer y escribir; el grado promedio de
escolaridad es de 8.4 años, lo cual los ubica por encima de lo observado a
nivel estatal y 0.4 puntos por abajo del promedio municipal.
Servicio de salud (Derechoabiencia). Un
aspecto fundamental para los pescadores, es la cobertura del servicio de salud
o seguridad social, debido a que están expuestos a un sin número de riesgos. En
este contexto, el 95.2% de los pescadores son derechohabientes principalmente
del IMSS lo cual supera lo observado a nivel municipio y con mucho lo
registrado a nivel estatal.
4.11.
Demanda pesquera
Dada la gran calidad del producto, existe una
demanda consolidada en Estados Unidos. En México existe la demanda de atún
aleta amarilla (T. albacares) fresco,
pero ésta no es atendida por la flota mexicana, ya que en su mayoría se vende
en tiendas departamentales, en presentación de tozos congelados, importada de
otros países como Canadá.
4.12.
Grupos de interés
Los principales grupos de interés de la
pesquería son los permisionarios, que son propietarios de los barcos y son
responsables del proceso de la captura hasta la comercialización. Los
pescadores participan en las operaciones de pesca y en el proceso de descarga y
empaque. Otros trabajadores que participan en labores en muelle. También se
involucran las instituciones gubernamentales como la CONAPESCA, el INAPESCA y
autoridades estatales y municipales del sector pesca.
En relación a las actividades de investigación
participan instituciones gubernamentales como el INAPESCA y académicas como la
Universidad Veracruzana (UV) a través del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías (ICIMAP), el Instituto Tecnológico del Mar de Boca del Río (ITMAR) y
el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Tuxpan (CETMAR). Asimismo,
participa el Programa Nacional de Observadores de FIDEMAR, cuya función es
recabar información sobre estadísticas de captura, tallas, esfuerzo pesquero y
condiciones ambientales entre otras, fundamental para formular y dar
continuidad a los programas de ordenamiento y manejo de la pesquería.
Por otra parte, existen clubes de pesca
deportiva que recientemente han realizado torneos para la pesca de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares) con
línea de mano a bordo de embarcaciones menores, organizaciones no
gubernamentales (ONG).
4.13.
Estado actual de la pesquería
Para analizar el estado actual de la
pesquería, se contemplaron sus diferentes componentes, lo cual fue tomado de
los talleres de planeación participativa así como de los análisis de
información a nivel nacional e internacional.
México ejerce su soberanía al aprovechar la
ZEEM del Golfo de México y Mar Caribe a través de la actividad pesquera del
atún aleta amarilla (T. albacares) en
casi la totalidad del Golfo de México de manera permanente a lo largo del año,
respetando las zonas restringidas; las capturas obtenidas en la pesquería de
atún con palangre en más de un 70% se integran por la especie objetivo y más
del 98% por organismos adultos, lo que indica que se trata de un arte de pesca
selectivo. La captura incidental registrada en las actividades de pesca se ha
mantenido en los niveles autorizados tanto por la normatividad nacional y en
términos generales también se ha cumplido con las resoluciones y
recomendaciones a nivel internacional. Aunque es necesario implementar algunas
medidas para disminuir las tasas de captura de algunas especies en particular
(i.e. marlines) y también incidir en el marco de ICCAT para la reasignación de
la TAC otorgada a México para el marlín blanco y marlín azul. Adicionalmente se
debe incidir en el control de las prácticas de pesca por otros países poco
saludables para las poblaciones que repercuten en el estado actual de los
recursos pesqueros competencia de ICCAT, tal es el caso de la pesca del atún
con red de cerco en el océano Atlántico.
El Golfo de México es una de las principales
zonas de reproducción y desove del atún aleta amarilla (T. albacares), además del atún rojo (Thunnus thynnus) del Atlántico. Con base en los Resultados de la
evaluación de las poblaciones del atún aleta amarilla (T. albacares) del SCRS, se observa que los rendimientos en las
capturas, han presentado una tendencia decreciente, por lo que ICCAT recomienda
no incrementar el esfuerzo. Asimismo, en la CNP, el estatus de aprovechamiento
del recurso se encuentra cercano al máximo sustentable.
En el periodo de 2000 a 2012 el rango de
capturas se ha mantenido entre 900 t y 1200 t de atún aleta amarilla (T. albacares), por lo que se puede
considerar que su aprovechamiento ha sido adecuado. Se identifica importante el
fortalecimiento del programa de observadores como fuente de información para
dar seguimiento constante del estado espacial y temporal de las especies que
integran la captura, tanto objetiva como incidental y el constante
actualización de la base de datos que actualmente concentra la información
generada de 1993 a 2011 con sede en el INAPESCA. Esta aplicación ha permitido a
México atender las solicitudes de información tanto a nivel nacional como
internacional. Lo anterior ha acreditado a México como un país que aprovecha el
recurso de manera responsable.
La flota dedicada a la captura del atún cuenta
con la tecnología adecuada para la identificación de zonas de pesca, sin
embargo es necesaria la renovación de embarcaciones debido a que la mayoría son
antiguas.
La actividad pesquera dedicada a la captura de
atún cuenta con algunas ventajas como el hecho de que la flota se concentra
principalmente en un solo puerto pesquero, la cercanía al punto de venta en el
extranjero, las vías de comunicación necesarias para el transporte adecuado del
producto, la infraestructura portuaria es apropiada. El sistema de pesca
permite tener un producto con mejor calidad y se cuenta con el mecanismo para
su aprobación y clasificación de acuerdo a las normas requeridas por los
clientes en el extranjero.
Se han identificado deficiencias en el
suministro de carnada por lo que es necesario llevar a cabo acciones de manejo
como el cultivo de especies aptas, así como la pesca exploratoria para probar
sistemas de pesca innovadores y localizar cardúmenes de pequeños pelágicos.
Aunque se reconoce que los capitanes y
pescadores poseen amplia experiencia en la actividad, existe la necesidad de
implementar programas de capacitación para mejorar el desempeño de la
actividad.
Desde el punto de vista económico, los
productores de atún constituyen un grupo con amplia experiencia en la
industria, que a través de su organización ha obtenido ventajas en la
comercialización al extranjero. La cercanía del mercado con Estados Unidos, ha
representado una ventaja que el sector ha aprovechado exitosamente, pues más
del 90% del producto es exportado a ese País.
Sin embargo, actualmente enfrentan
dificultades financieras debido a que los costos del combustible se han elevado
considerablemente; aunque los programas de subsidio han contribuido a que la
pesquería se mantenga en operación, los permisionarios han manifestado la
necesidad de continuar e incrementar el apoyo gubernamental. Cabe mencionar que
en otros países los subsidios presentan un impacto mayor (i.e. Venezuela) que
les permite abatir sus costos, otorgándoles ventajas en el mercado exterior.
Adicionalmente los costos han presentado incremento en comparación con los
ingresos basados en dólares estadounidenses los cuales han permanecido sin
incremento.
Además es necesario implementar los canales
adecuados que permitan la coordinación entre el sector y los organismos
gubernamentales para atender específicamente las necesidades de la industria,
particularmente en lo que a la renovación de la flota y sus equipos se refiere
así como al reforzamiento de la infraestructura para continuar y mejorar la
oferta de productos con la calidad que ha caracterizado a la industria atunera
y homogenización de dichos procedimientos para la flota en su totalidad,
enfocándose a la obtención de la certificación de calidad del producto por los
organismos acreditados para ello. Un tema que es necesario atender es la
formación de recursos humanos aptos para desempeñar los diferentes puestos en
la industria atunera, especialmente en las actividades de captura, pues esta
actividad ha dejado de ser atractiva para personas especializadas,
particularmente para los motoristas.
Dado que el atún es un producto con alto valor
comercial y nutritivo, su demanda en el mercado tanto internacional como
nacional está garantizada; para continuar con esta ventaja es necesario mejorar
y actualizar los procedimientos de manejo del producto en todas sus fases para
garantizar la calidad requerida y dar cumplimiento cabal con los controles
establecidos por los compradores.
Otro costo para el sector ha sido el pago por
embarcación anual a FIDEMAR por los servicios de observadores a bordo, lo que
ha incrementado los costos de operación; considerando que la cobertura es el
100% de viajes vía la pesca se considera explorar fuentes complementarias de
financiamiento.
La industria atunera genera aproximadamente
300 empleos directos en la localidad de Tuxpan, Ver., sin embargo se observa
una alta deserción de tripulantes debido a bajos ingresos, medidas de seguridad
a bordo y a otras circunstancias propias de la actividad, por lo que se
requiere una revisión de la retribución y prestaciones y condiciones laborales.
En cuanto a los observadores a bordo, se requiere mejorar sus condiciones
laborales para evitar el índice de deserción que se ha observado en los últimos
años.
Para mejorar la eficiencia en las actividades
es necesaria la capacitación a la tripulación respecto al manejo del producto a
bordo y otros aspectos de la pesquería.
En los últimos años se ha registrado un
incremento en las capturas de atún en la zona costera asociadas a la pesca de
escama, por lo que es necesario llevar a cabo estudios encaminados a evaluar el
estado actual de la pesca ribereña, particularmente en la zona sur del litoral
Veracruzano.
De acuerdo a la LGPAS el INAPESCA será el
órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado
de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en
materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.
La CONAPESCA como órgano desconcentrado de la
SAGARPA es el encargado de fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación
con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad
que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector
pesquero y acuícola del país, para incrementar el bienestar de los mexicanos.
Así entonces para llevar a cabo la
administración de recursos pesqueros existe trabajo conjunto entre INAPESCA y
CONAPESCA en el establecimiento de estrategias de manejo con base en el
conocimiento de la biología e historia de vida (crecimiento, reproducción,
hábitos alimenticios, enfoque ecosistémico, migraciones, entre otros) tales
como: Normas Oficiales Mexicanas, vedas, talla mínima de captura,
reglamentación de artes de pesca, establecimiento de área de pesca,
establecimiento de cuotas de captura, expedición de permisos de pesca,
regulación de la flota pesquera, censo de pescadores y embarcaciones utilizadas
en la pesca y coordinarse con otras entidades gubernamentales como para la
identificación de áreas marinas protegidas,
y la inspección y vigilancia en el área de pesca. Se refiere la necesidad de
actualizar de forma regular los lineamientos de administración que
regulan la pesquería conforme a la normatividad.
En el caso de la pesca del atún aleta amarilla
(Thunnus albacares) con palangre en
el Golfo de México y Mar Caribe se deben adoptar las recomendaciones y
resoluciones emitidas por ICCAT sobre el asesoramiento en materia de ordenación
basado en la ciencia y facilitación de mecanismos para que las CPC acuerden
medidas de ordenación en el océano Atlántico.
Es
necesario reforzar el mecanismo de comunicación entre todos los grupos de
interés, como promover el acercamiento entre el sector productivo y el
educativo para la formación de los recursos humanos necesarios para la
industria atunera.
Existe la necesidad de que las autoridades
competentes, atiendan de manera eficiente y oportuna las emergencias en altamar
para garantizar la seguridad del personal que realiza las actividades de pesca.
4.14.
Medidas de manejo existentes
Para la administración de la pesquería del
atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
a nivel nacional aplica la NOM-023-SAG/PESC-2014 que regula el aprovechamiento
de las especies de túnidos con embarcaciones palangreras en aguas de
jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe. Asimismo tiene
aplicación el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el
aprovechamiento del marlín azul (Makaira
nigricans) y el marlín blanco (Tetrapturus
spp), en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe
para los años 2013, 2014 y 2015.
Esfuerzo
pesquero
La pesca comercial de túnidos con el sistema
de palangre, únicamente podrá realizarse mediante el uso de embarcaciones
mayores, con un límite máximo permisible de 34 unidades de esfuerzo pesquero,
operando un palangre atunero de superficie a la deriva por embarcación.
Captura
incidental
Para cada embarcación, la tasa anual de
captura incidental de atún aleta azul o rojo (Thunnus thynnus), marlín (géneros Makaira y Tetrapturus),
pez espada (Xiphias gladius), pez
vela (Istiophorus albicans) y
tiburones, en conjunto, no debe ser mayor del 20% de su captura nominal (captura
total que incluye los peces liberados vivos), obtenida durante un año
calendario.
La suma de los porcentajes que han
representado estas especies fue de 19.9% en el periodo 1993-2011, integrado por
el atún aleta azul que representó el 0.65%, los peces de pico el 14.63 % y los
tiburones el 4.63%, por lo que la captura incidental no ha excedido el límite
máximo permitido por la Norma, por lo que las regulaciones al respecto han sido
atendidas debidamente.
Zonificación
administrativa para el manejo
Con base en que la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico refiere la hipótesis de una única población
para todo el océano Atlántico, sin descartar la posible existencia de grados de
estructura poblacionales (ICCAT, 2010), los instrumentos de manejo se dividen
en dos contextos: Nacional e Internacional. En el nacional, la zona
administrativa para el manejo incluye las aguas de jurisdicción federal del
Golfo de México y Mar Caribe sin establecer zonificación. A escala
internacional, la zona bajo la administración de ICCAT es el océano Atlántico,
en donde se consideran dos regiones: “océano Atlántico este”, en la cual se
obtiene la mayoría de las capturas del atún aleta amarilla (T. albacares) del Atlántico que
representaron el 78 % en el período 2001-2010; en esta zona los países con
mayor producción son Francia y España y los sistemas empleados son la red de
cerco, palangre y cebo vivo, principalmente; la región del “Océano Atlántico
Oeste”, en donde se obtuvo el restante 22% de la producción, incluye al Golfo
de México en donde participa México; las principales capturas corresponden a
Brasil, Estados Unidos y Venezuela, obtenidas a través de palangre y red de
cerco, principalmente. Las regulaciones establecidas por el ICCAT, para la
población de atún aleta amarilla (T.
albacares) son aplicables en general al océano Atlántico.
Cuotas
de captura
A escala nacional no existe una cuota de
captura. A nivel Internacional, la Comisión adoptó la Recomendación (Rec.
93-04) sobre medidas de regulación suplementarias para la ordenación del rabil
del Atlántico y establece que no se aumente el esfuerzo efectivo sobre el atún
aleta amarilla (T. albacares) del
Atlántico por encima del nivel observado en 1992. Las evaluaciones del Comité
Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS, por sus siglas en inglés) de
la Comisión refieren que en los últimos años se sitúan en niveles cercanos al
esfuerzo pesquero estimado para 1992. Para 2012, la ICCAT, a través del
compendio anual de recomendaciones y resoluciones en materia de ordenación,
incluye lo siguiente, con respecto a las cuotas de captura: la Recomendación
(Rec. 11-01) establece un programa plurianual de conservación y ordenación para
el patudo (T. obesus) y el atún aleta
amarilla (T. albacares), y resalta
que para 2012 y años subsiguientes se establecerá un Total Admisible de Captura
(TAC) anual de 110,000 t para el rabil, y seguirá vigente hasta que se cambie
en función del asesoramiento científico. Si la captura total en cualquier año
supera el TAC establecido para el atún aleta amarilla (T. albacares), la Comisión revisará las medidas de conservación y
ordenación pertinentes en vigor. Con respecto a la captura incidental, para el
atún aleta azul o atún rojo del Atlántico (Thunnus
thynnus), la Recomendación (Rec. 13-09) suplementaria sobre el programa de
recuperación del atún rojo del atlántico oeste en la que se establecen los
límites de capacidad y esfuerzo, la asignación de TAC y límites de captura, en
la que se asigna a México un TAC de 95 t para 2014. Para el pez espada (Xiphias gladius), la Recomendación (Rec.
13-02) establece el TAC y límites de captura, en la que se asigna a México un
TAC de 200 t, para 2014, 2015 y 2016. Para los marlines, la Recomendación (Rec.
12-04), establece mayor reforzamiento del plan de recuperación de las
poblaciones de aguja azul y aguja blanca que refiere la asignación de TAC de 70
t y 25 t, respectivamente para 2013, 2014 y 2015. Para el pez vela la Comisión
no establece ninguna Recomendación.
Puntos
de referencia
Los puntos de referencia objetivo para esta
pesquería, se establecen en dos escalas; la más amplia, basada en la evaluación
de la población de atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) y especies incidentales del océano Atlántico a través de ICCAT,
y las evaluaciones periódicas, que deben realizarse a escala nacional. Con base
en el análisis regional de las poblaciones tanto de la especie objetivo como de
la captura incidental para el océano Atlántico, coordinado por la ICCAT, se
realizan determinaciones como el Máximo Rendimiento Sostenible (MRS), que
representa un punto de referencia límite con base en el cual se norma la
intensidad de pesca por todos los países.
Los puntos de
referencia estimados en la evaluación más reciente realizada por el ICCAT en
2012 son los siguientes:
- RMS. El Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS) para el océano Atlántico es de 144,600 t con un intervalo de confianza
entre 114,200 y 155,100.
- Esfuerzo de Pesca. El Esfuerzo de pesca
efectivo no deberá sobrepasar el nivel de 1992.
- TAC. La Captura Total Admisible anual
para el rabil del Atlántico es de 110,000 t desde 2012.
- TAC para pesca incidental:
o La
TAC anual para atún aleta azul o atún rojo del Atlántico (T. thynnus) asignada a México es de 95 t tanto para 2014.
o La
TAC para pez espada (Xiphias gladius)
asignada a México es de 200 t, tanto para 2014, 2015 y 2016.
o La
TAC para la aguja azul (Makaira nigricans)
para el Atlántico para 2013, 2015 y 2016 es de 70 t.
o La
TAC para la aguja blanca (Tetrapturus
spp) para el Atlántico para 2013, 2015 y 2016 es de 25 t.
En la escala nacional para el atún aleta
amarilla (T. albacares) en la ZEEM
del Golfo de México para la flota mexicana, los puntos de referencia propuestos
son los siguientes:
- RMS. Conforme al análisis de los
resultados obtenidos por la flota atunera mexicana del Golfo de México, la
captura anual de atún aleta amarilla (T.
albacares) en el RMS es de 1136 t, en aguas de la Zona Económica Exclusiva
en el Golfo de México y Mar Caribe. Esta cifra debe ser actualizada
periódicamente con base en los resultados de la investigación científica y
tecnológica sobre el desarrollo de la pesquería.
- Esfuerzo de Pesca. El esfuerzo para
obtener el RMS es de 2, 500,000 anzuelos calados al año; esta cifra debe ser
actualizada periódicamente con base en los resultados de la investigación
científica y tecnológica sobre el desarrollo de la pesquería.
- CPUE. La captura por unidad de esfuerzo
expresada en peso (CPUE) de atún aleta amarilla (T.
albacares) que se registró para los últimos cinco años fue de 0.57 t/1,000
anzuelos. En cuanto a la CPUE expresada en número de organismos, fue de 17.3
organismos/1,000 anzuelos.
- Cobertura de observadores a bordo. Para
ampliar y actualizar el conocimiento sobre el recurso objetivo (atún aleta
amarilla, T. albacares) la cobertura
de observadores a bordo deberá mantenerse en el 100% de los viajes de pesca comercial.
- Tasa de captura incidental. Para cada
embarcación la tasa anual de captura incidental (proporción porcentual promedio
que representa la suma del número de ejemplares de las especies que no son
objetivo de la pesca, capturados de manera fortuita y retenidos a bordo, más
los que sean descartados muertos sin incluir los peces liberados vivos) de atún
azul o rojo (T. thynnus), marlín (de
los géneros Makaira y Tetrapturus),
pez espada (Xiphias gladius), pez
vela (Istiophorus platypterus) y
tiburones, en conjunto no debe ser mayor del 20% de su captura nominal (número
total de peces capturados por el equipo de pesca, independientemente de su
destino o uso), obtenida durante un año calendario.
- Peso y talla mínimos para atún aleta azul o
rojo (Thunnus thynnus). Para que
un ejemplar de esta especie pueda retenerse, debe pesar al menos 30 kilogramos
o bien, contar con una LF mínima de 115
cm; si es menor deberá liberarse vivo.
A nivel nacional es necesario incorporar puntos de referencia más amplios que abarquen las
dimensiones fundamentales de la sostenibilidad, tales como: rentabilidad,
biodiversidad, hábitat, desarrollo humano y empleo; los indicadores a seleccionar,
deberán cumplir con algunas condiciones planteadas por FAO 2000, como son: la
disponibilidad de datos, la eficacia en función del costo, la comprensibilidad,
exactitud y precisión, solidez ante la incertidumbre, validez científica,
aceptabilidad para los usuarios/interesados (consenso entre las partes);
capacidad de comunicar información, oportunidad, fundamento formal (legal) y
documentación adecuada.
Reglas
generales de decisión
La pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) con la flota
palangrera mexicana deberá mantenerse en los parámetros que se relacionan a
continuación; en caso contrario deberán revisarse las medidas de ordenación
pertinentes, encaminadas a la sustentabilidad de la pesquería.
La captura total anual por la flota palangrera
mexicana en el Golfo de México no debe superar el Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS) estimado en 2012, de 1136 t, en aguas de la Zona Económica Exclusiva en
el Golfo de México y Mar Caribe.
La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de
atún aleta amarilla (T. albacares),
debe ser al menos la que se registró para los últimos cinco años fue de 0.57
t/1,000 anzuelos, expresada en peso y de 17.3 organismos/1,000 anzuelos,
expresada en número de organismos.
El esfuerzo máximo debe ser de 2, 500,000
anzuelos calados al año por toda la flota palangrera mexicana.
La tasa de captura incidental de atún azul o
rojo (T. thynnus), marlín (de los
géneros Makaira y Tetrapturus), pez espada (Xiphias
gladius), pez vela (Istiophorus
platypterus) y tiburones, en conjunto no debe ser mayor del 20% de su
captura nominal (número total de peces capturados por el equipo de pesca,
independientemente del destino o uso que se les dé posteriormente), obtenida
durante un año calendario. Los ejemplares de atún aleta azul o rojo (T. thynnus) retenidos deben pesar al
menos 30 kilogramos o bien, contar con una LF mínima de 115 cm; si es menor
deberá liberarse vivo.
5. Propuesta de manejo de la pesquería
Para integrar la presente propuesta se usaron
las herramientas disponibles de planeación estratégica que parten de la
definición de una imagen objetivo que se desea alcanzar a largo plazo y la
identificación de problemas de la pesquería en talleres organizados por el
Instituto Nacional de Pesca a través de la Dirección General Adjunta de
Investigación Pesquera en el Atlántico, que se llevaron a cabo en los años 2011
y 2012, en los cuales se contó con la participación de funcionarios del
Gobierno Federal y Estatal, armadores, la CANAINPESCA, así como investigadores
de diversas instituciones de investigación.
El Plan de Manejo Pesquero está integrado por
objetivos jerarquizados y agrupados en Fines, Propósito y Componentes, así como
acciones necesarias para realizarlas.
5.1.
Imagen objetivo al año 2022
La imagen objetivo es la visión de lo que se
espera lograr en el largo plazo como consecuencia de la instrumentación del
PMP, es decir la solución de los problemas actuales que han ocasionado que la
pesquería no sea sustentable, por lo que con el Plan de Manejo se espera lograr
lo siguiente:
El aprovechamiento de atún aleta amarilla (T. albacares) en el Golfo de México se
realiza por la flota palangrera y se cumple con la normatividad en materia. A
nivel internacional la pesquería aporta importante información en base al
programa de observadores a bordo y contribuye a garantizar la sustentabilidad
de la pesquería en términos de lo establecido por ICCAT.
La flota palangrera captura principalmente el
atún aleta amarilla (T. albacares)
aunque se presenta la captura incidental de otras especies de importancia
comercial en niveles inferiores a los límites establecidos por la normatividad
nacional e internacional y se cumple con acuerdos internacionales para la
captura de estas especies.
Se logra la vinculación con instituciones
educativas para desarrollar programas de formación de profesionales egresados a
nivel medio superior y superior con el objetivo de incorporar profesionales al
sector atunero y contribuir al fortalecimiento de la industria; aunado a la
modernización de la infraestructura, para hacer la actividad más eficiente
económicamente.
La calidad del producto se encuentra dentro de
los estándares más altos a nivel internacional y se cuenta con un procedimiento
estandarizado para todas las empresas dedicadas a la pesca de atún para
mantener la calidad y exportación del producto.
5.2.
Fines
Los fines representan el vínculo con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y enmarcan el impacto al que se espera contribuir a largo
plazo con este Plan de Manejo. Los fines establecidos son cuatro:
Fin 1. Contribuir
a impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Fin 2. Contribuir
a implementar una política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Fin 3. Contribuir
a reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la
productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía
mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Fin 4. Contribuir
a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión
en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
5.3.
Propósito
“La pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de México
es sustentable”.
Entendiendo a éste como el objetivo central
del Plan de Manejo Pesquero y el efecto directo de los componentes y acciones
que se propone realizar como parte del mismo es alcanzar la sustentabilidad de
la pesquería, debiendo ser socialmente
aceptable, económicamente viable, ambientalmente amigable, políticamente
factible, y en un contexto de equidad; para el presente y las futuras
generaciones (SAGARPA, 2009).
5.4.
Componentes
Los componentes son objetivos estratégicos
para lograr la sustentabilidad por medio de la solución de los principales
problemas identificados de la pesquería, que impiden que se alcance la
sustentabilidad, en respuesta los componentes establecidos en el Plan de Manejo
Pesquero de atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) en el Golfo de México, son cuatro y se presentan a continuación:
C1. Aprovechamiento de atún aleta amarilla (T. albacares) en niveles de
sostenibilidad.
C2. Rentabilidad de la pesca de atún aleta
amarilla (T. albacares) conservada.
C3. Calidad del producto consolidada.
C4. Accesibilidad a una mejor calidad de vida
de los profesionales de la pesca.
5.5.
Líneas de acción
Las líneas de acción permiten agrupar las
acciones que se tienen que realizar para lograr los componentes, representan la
base para integrar el plan de ejecución. Como resultado del análisis se
definieron 10 líneas de acción que se presentan en la tabla 7.
Tabla
7. Líneas de acción por componente del Plan de
Manejo Pesquero de atún aleta amarilla (Thunnus
albacares) en el Golfo de México.
|
Componente 1. Aprovechamiento de atún aleta
amarilla (T. albacares) en niveles
de sostenibilidad |
|||
|
Línea de acción
1.1. Contribuir a la pesca responsable en el marco de ICCAT. |
Línea de acción
1.2. Evaluar y monitorear el estado actual de la pesquería. |
Línea de acción
1.3. Instrumentar mejoras al programa de observadores a bordo. |
|
|
Componente 2. Rentabilidad de la pesca de atún
aleta amarilla (T. albacares)
conservada. |
|||
|
Línea de acción
2.1. Fomentar apoyos financieros o incentivos fiscales. |
Línea de acción
2.2. Mejorar el desempeño profesional de tripulantes y profesionales del
sector. |
Línea de acción
2.3. Fomentar mecanismos para reducir costos y mejorar la eficiencia de la
operación de la flota. |
|
|
Componente 3. Calidad del producto
consolidada. |
|||
|
Línea de acción
3.1. Promover la certificación de calidad por parte del SENASICA y la FDA. |
Línea de acción
3.2. Estandarizar la infraestructura y procesado del producto de acuerdo con
la normatividad. |
||
|
Componente 4. Accesibilidad a una mejor
calidad de vida de los profesionales de la pesca. |
|||
|
Línea de acción
4.1. Crear y generalizar un programa de incentivos y mejora de condiciones
laborales. |
Línea de acción
4.2. Definir estrategias de desarrollo tecnológico y profesional para la
industria atunera. |
||
5.6.
Acciones
Las acciones están basadas en la atención a
los problemas identificados en las diversas reuniones y talleres. El Plan de
Manejo Pesquero está integrado por 29 acciones en 10 líneas; el componente 1
contempla la instrumentación de 13 acciones para asegurar el aprovechamiento de
atún aleta amarilla Thunnus albacares
en niveles de sostenibilidad; el componente 2 considera 7 acciones para
conservar la rentabilidad; el componente 3 incluye 4 acciones para consolidar
la calidad del producto y el componente 4 integra 5 acciones para lograr
accesibilidad a una mejor calidad de vida de los profesionales de la pesca.
En el Anexo se presentan las
acciones, los indicadores de gestión y los actores involucrados en su
instrumentación. Es importante señalar que algunas acciones implican la gestión
y concurrencia de otras dependencias del Gobierno Federal, Estatales y
Muncipales.
6. Implementación del Plan de Manejo
La implementación de este
Plan de Manejo Pesquero le corresponde hacerlo a la CONAPESCA, con base a las
leyes y reglamentos vigentes.
La elaboración y publicación
de este plan de manejo pesquero le corresponde al INAPESCA; la sanción previa a
su publicación corresponde a la CONAPESCA, con base en las atribuciones que
para ambas dependencias establece la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables. Asimismo, a la CONAPESCA corresponde atender las recomendaciones
del Plan de Manejo Pesquero, dentro de la política pesquera, así como a través
de los instrumentos regulatorios correspondientes.
7. Revisión, seguimiento y actualización
del Plan de Manejo
Conforme a lo dispuesto en el artículo 39
fracción III de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se asegurará
la participación de los individuos y comunidades vinculados con el
aprovechamiento de atún aleta amarilla (T.
albacares) para la revisión, seguimiento y actualización del Plan de
Manejo; para este efecto la CONAPESCA establecerá el Comité que se podrá
integrar con representantes de instituciones de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, de pescadores tanto del sector social como privado, y representantes
de instituciones académicas y de investigación. El Comité podrá elaborar sus
propias reglas de operación.
La actualización del PMP se realizará cada
tres años, considerando que es el lapso contemplado para llevar a cabo las
acciones propuestas en el corto plazo (1 a 3 años).
Será fundamental el monitoreo y la evaluación,
para ello se utilizarán dos tipos de indicadores: 1) De gestión para medir el
cumplimiento de la ejecución de las acciones, y 2) De resultados para valorar
en un segundo tiempo el logro de los objetivos establecidos (componentes,
propósito y fines). En el Anexo se presentan los indicadores de gestión para
evaluar la ejecución de cada acción incluyendo las metas, plazos e
involucrados; en cuanto al establecimiento de los indicadores de resultados
(efectividad), será precisamente una de las tareas del Comité de Manejo de la
Pesquería definir los mismos para los niveles de componentes, propósito y
fines, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la implementación del
Plan de Manejo.
8. Programa de investigación
No obstante que en las acciones descritas
previamente como parte de la propuesta de manejo están incluidas las relativas
a la investigación, se considera relevante resaltar los temas prioritarios, a
efecto de que sean integrados en el Programa Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura del INAPESCA.
1. Identificación de áreas de distribución de larvas del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y atún aleta azul
2. Evaluación espacial y temporal de la captura y el esfuerzo
3. Estandarización del esfuerzo pesquero en el Golfo de México
4. Evaluación espacio temporal de la captura incidental
5. Desarrollo tecnológico para reducir la captura incidental
9. Programa de
inspección y vigilancia
De conformidad con la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, será la CONAPESCA la responsable para verificar y
comprobar el cumplimiento del presente Plan de Manejo, así como de las
disposiciones reglamentarias de la Ley, las normas oficiales que de ella deriven,
por conducto de personal debidamente autorizado, y con la participación de la
Secretaría de Marina en los casos que corresponda.
10. Programa de capacitación
El Comité de Manejo de la Pesquería, analizará
las necesidades de capacitación requerida en los niveles: pescadores,
empresarios y vigilancia. Se elaborará un Programa específico para cada uno de
estos grupos y la implementación dependerá de los recursos de que se disponga y
será operado a través de la Red Nacional de Investigación e Información en
Pesca y Acuacultura (RNIIPA) y su Centro Nacional de Capacitación en Pesca y
Acuacultura Sustentables del INAPESCA. Se podrá considerar como base las
acciones ya identificadas en la propuesta de manejo, en donde se destaca:
1. Capacitar permanentemente a observadores a bordo.
2. Diseñar e instrumentar un programa de capacitación acorde a las necesidades de los diferentes procesos que implica la pesquería de atún aleta amarilla (T. albacares).
3. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización del personal involucrado en la pesquería de atún aleta amarilla (T. albacares).
4. Instrumentar un programa de capacitación del personal involucrado en la pesquería de atún aleta amarilla (T. albacares).
5. Establecer programa de formación profesional, vinculando al sector productivo con las instituciones académicas.
11. Costos y financiamiento del Plan de
Manejo
Los costos de manejo implican de manera
simple, los relacionados con la administración y regulación pesquera por parte
de la CONAPESCA, los relativos a la inspección y vigilancia establecida tanto
por el sector federal como los estatales, y los costos relativos a la operación
de los programas de investigación que sustentan las recomendaciones técnicas de
manejo.
El Comité de Manejo del Recurso, deberá prever
e identificar las posibles fuentes de financiamiento para sufragar los costos inherentes a la operación,
seguimiento y evaluación del presente Plan de Manejo Pesquero.
12. Glosario
Asincronía:
Falta de coincidencia
temporal.
Arte
de pesca: Instrumento, equipo
o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y
fauna acuáticas.
Bootstrap: Técnica de remuestreo de datos que permite resolver problemas
relacionados con la estimación de intervalos de confianza o la prueba de
significación estadística.
Captura incidental.- La extracción de cualquier especie no comprendida en la
concesión o permiso respectivo, ocurrido de manera fortuita.
CPUE.-
Captura Por Unidad de Esfuerzo es en general una cantidad que se deriva de los
valores independientes de captura y de esfuerzo.
Diápiros.-
Estructuras
asociadas a materiales muy plásticos y muy ligeros, que fluyen y tienden a
ascender deformando a otros materiales cuando se ven sometidos a cargas.
Esfuerzo
pesquero: El número de
individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en la captura o
extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados
Juvenil: estadio en el cual un organismo ha adquirido
la morfología del adulto, pero aún no es capaz de reproducirse.
Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método
o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida
total, parcial o temporal, sea el agua.
Teleósteos. Superorden de peces constituido por la mayoría de las especies
existentes, de esqueleto completamente osificado, aleta caudal simétrica,
branquias protegidas por un opérculo, mandíbula superior unida al cráneo y, en
muchos casos, carentes de vejiga natatoria.
Tribu. Cada uno de los
grupos taxonómicos en que se dividen muchas familias y que, a su vez, se
subdividen en géneros.
Veda.- Es el acto administrativo por el que se
prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido
mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de
reproducción y reclutamiento de una especie, consiste en un periodo durante el
cual se prohíbe la captura de determinadas especies de flora y fauna acuática
con el objeto de proteger a sus poblaciones y sus procesos reproductivos en sus
zonas de distribución geográfica.
CIAT.- Comisión Interamericana del Atún Tropical
CICAA.-
Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).
CNP.-
Carta Nacional Pesquera
CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
DOF: Diario Oficial de la Federación.
INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca
FIRA.-
Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura
IOTC.- Comisión del Atún para el océano Indico
PMP.- Plan de Manejo Pesquero.
PNAAPD.- Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún
y de Protección de Delfines
SPC.- Secretaría
de la Comunidad del Pacífico
13. Referencias
ABURTO-CASTAÑEDA, 2007. Factores ambientales y
pesqueros que influyen en la captura incidental de peces picudos en el Golfo de
México. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias. Universidad
Nacional Autónoma de México.
ALBARET, J.J. 1977. La reproduction de
l’albacore (T) dans le Golfe de
Guinée. Cash. ORSTOM (Sér. Océanogr.),
15 (4): 389-419. Citado en: ICCAT. 2010. Manual de ICCAT. 325 p.
AMBROSE,
D.A. 1996. Scombridae: Mackerels and tunas, En Moser, H.G. (Ed.). The early
stages of fishes in the Californian current region. CalCOFI, Atl. 33: 1270-1285.
ANON. 1984. Reunión del grupo de trabajo sobre
túnidos tropicales juveniles (Francia, 12-21 de Julio). Collect.
Vol. Sci. Pap, ICCAT, 21 (1): 119-187.
ANON 1990
The improvement of tropical and subtropical rangelands National Academy Press,
Washington, DC, USA vii + 379 pages ISBN 0-309-04261-5
ANON. 1994. Informe de la reunión del grupo de
trabajo ICCAT sobre Evaluación del Rabil del Atlántico (Tenerife, Canarias,
España, 3-9 junio 1993), Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 42(2): 1-116.
ANON. 2004. Sesión de evaluación ICCAT 2003
del stock de rabil (Mérida, México, 21-26 de julio). Collect. Vol. Sci. Pap,
ICCAT, 56(2): 443-527.
AROCHA, F., D.W. Lee, L.A. Marcano y J.S.
Marcano. 2000. Preliminary studies on the spawning of yellowfin tuna, Thunnus albacares,
in the western Central Atlantic. Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 51(2): 538-551.
AROCHA F.,
D. W. Lee, L. A. Marcano and J. S. Marcano. 2001. Update
information on the spawning of yellowfin tuna, Thunnus albacares, in the western central Atlantic. Col. Vol. Sci.
Pap. ICCAT, SCRS/00/46. 52: 167-176.
BAKUN, A.,
2006. Fronts and eddies as key structures in the habitat of marine fish larvae:
opportunity, adaptive response and competitive advantage. Pp. 105-122 in: Olivar, M.P. and J.J. Govoni
(editors). Recent advances in the study of fish eggs and larvae.Bard, F. X., P.
Cayre y T. Diouf.1991. Migraciones.
En: Fonteneau, A. y J. Marcillet (Ed). Recursos, pesca y biología de los
túnidos tropicales del Atlántico Centro-Oriental. Colección de Documentos
Científicos, Madrid.
BARD, F.X. 1984. Aspects de la croissance de
l’albacore est Atlantique (Thunnus
albacares) a partir des marquages. Collect. Vol. Sci.
Pap, ICCAT, 21(2): 108-114.
BARD, F.X.,
S. Yen y A. Stein. 1999. Habitat of deep swimming tuna (Thunnus obesus, T. albacares, T.
alalunga) in Central South Pacific.
Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 49 (3): 309-317.
BLACKBURN,
M. 1965. Oceanography and the ecology of tunas. Oceanography and Marine Biology. An Annual Review. 3:299-322.
BLOCK B.A.,
K.E. Keen, B. Castillo, H. Dewar, E. V. Freund, D.J. Marcinek, R. W. Brill y C.
Farwell. 1997. Environmental preferences of yellowfin tuna (Thunnus albacares) at the northern
extent of its range. Marine Biology 130: 119-132.
BORN, A.
F., E. Espinoza, J. C. Murillo, F. Nicolaides y J. E. Gram. 2003. Effects of
the Jessica oil spill on artisanal fisheries in Galapagos Island. Marine
Pollution Bulletin. 47: 319-324.
BRILL R.W.,
B.A. Block, C.H. Boggs, K.A. Bigelow, E.V. Freund y D.J. Marcinek. 1999.
Horizontal movements, depth distribution of large, adult yellowfin tuna (Thunnus albacares) near the Hawaiian
Islands, recorded using ultrasonic telemetry: implications for the
physiological ecology of pelagic fishes. Marine Biology, 133: 395-408.
BRILL R.W.,
K.A. Bigelow, M.K. Musyl, K.A. Fritsches y E.J. Warrant. 2005. Bigeye tuna (Thunnus obesus) behaviour and physiology
and their relevance to stock assessments and fishery biology. Collect. Vol.
Sci. Pap, ICCAT, 57(2): 142-161.
BROWDER, J.
A., E. B. Brown y M. L. Parrack. 1990. The U.S. longline fishery for yellowfin
tuna in perspective. ICCAT Working Document SCRS/89/76 (YYP/89/15).
BROWN, C.
A., R. Urbina P. y R. Solana-Sansores. 2003. Updating standardized catch rates
for yellowfin tuna (Thunnus albacares)
in the Gulf of Mexico longline fishery for 1992-2002 based upon observer
programs from Mexico and the United States. ICCAT, Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT,
56(2): 676-685.
CARPENTER,
K.E. (Ed.). 2002. The living marine resources of the western central Atlantic.
Volume 3: Bony fishes part 2 (Opistognathidae to Molidae), sea turtles and
marine mammals. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes and
American Society of Ichthyologists and Herpetologists Special Publication No.
5. Rome, FAO: 1375-2127.
CARRILLO-ALEJANDRO P, LFJ Beléndez, C Quiroga,
MR Castañeda, JJ Villanueva, E Márquez, J Soto, A. González, G Gómez, M
Medellín, AS Leo, L García, G Acosta, J Balderas, O Palominos, G Martínez, BY
Rangel, G Pantoja, LM Pantoja Y LE Martínez. 2009. Informe final del Proyecto:
Formulación del Plan de Manejo Pesquero de la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.
Convenio Instituto Nacional de Pesca-Gobierno del Estado de Veracruz.
CAYRE, P.,
J. B. Amon Kothias, T. Diouf y J. M. Stretta. 1991. Biología de los atunes. En: Fonteneau, A. & J. Marcille (eds).
Recursos, Pesca y Biología de los Túnidos Tropicales del Atlántico
Centro-Oriental. Colección de Documentos Científicos, Madrid.
COLE, J. S. 1980. Synopsis of Biological data
on the Yellowfin Tuna (Thunnus albacares),
in the Pacific Ocean. Inter-Amer.
Trop. Tuna Comm. Spec. Rep. 2: 71-150.
COLLETTE,
B. B. y C.E. Nauen. 1983. FAO species catalogue. Vol. 2. 2. Scombrids of the
world. An annotated and illustrated catalogue of tunas, mackerels, bonitos and
related species known to date. FAO Fish. Synop. 125 (2), 137 pp.
COLLETTE,
B. B. 1978. Adaptations and systematics of the mackerels and tunas. In Sharp,
G.D. y A. E. Dizon (editores). The
Physiological Ecology of Tunas:7-39.
CONAPESCA, 2011. Relación de
embarcaciones palangreras que cuentan con permisos y o concesiones de pesca
comercial vigente. Documento anexo al oficio Núm. DGOPA-DOPA/08743/311011/1083,
girado por la CONAPESCA al INAPESCA el 8 de Noviembre de 2011.
CONAPESCA, 2012. Anuario Estadístico de Acuacultura y
Pesca, 2012. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Ultima
modificación: Martes 25 de septiembre de 2012 En: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca
CONAPESCA, 2014. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca,
2013. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
DOF. 1997. Norma Oficial Mexicana
NOM-023-PESC-1996, Que regula el aprovechamiento de las especies de túnidos con
embarcaciones palangreras en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México
y Mar Caribe. Marzo, 04 de Agosto de 1997.
DOF, 2010. Carta Nacional
Pesquera (CNP). Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Diario Oficial de la Federación 319 pp.
DOF, 2012. Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio
del 2012.
DRIGGERS,
W.B. III, J.M. Grego y J.M. Dean. 1999. Age and growth of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the western North
Atlantic Ocean. Collect. Vol.
Sci. Pap, ICCAT, 49(3): 374-383.
FAO, 1998. Directrices para la Recopilación
Sistemática de Datos Relativos a la Pesca de Captura. En:
http://www.fao.org/docrep/005/x2465s/x2465s0g.htm.
FAO 2000. Indicadores para el Desarrollo
Sostenible de la Pesca de Captura Marina. Orientaciones Técnicas para la Pesca
Responsable. Nº. 8. Roma. Technical Guidelines for Responsible Fisheries.
FIRA. 1998. Oportunidades de desarrollo en el
atún. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura-Banco de México. Núm.
304, volumen 31. Morelia, Mich. 96 pág.
FONTENEAU, A. 1980. Croissance de l’albacore (Thunnus albacares) de l’Atlantique est.
Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 9(1): 152-168.
FONTENEAU,
A. 2005. An overview of yellowfin tuna stocks, fisheries and stock status
worldwide. IOTC- 2005-WPTT-21.
FROESE, R.
y D. Pauly. Editors. 2006. FishBase. World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (06/2006).
GAERTNER D. y M. Pagavino. 1991.
Observations sur la croissance de l’albacore (Thunnus albacares) dans l’Atlantique Ouest, En Report of the
Yellowfin Year Program. Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 36: 479-505.
GASCUEL,
D., A. Fonteneau y C. Capisano. 1992. Modélisation d'une croissance en deux
stances chez l'albacore (Thunnus
albacares) de l'Atlantique est. Aquatic Living Resources, 5 (3): 155-172.
GONZALEZ A. L. V., P. A. Ulloa R. y P. Arenas
F. 2001. Pesquería del atún. La pesca en Veracruz y sus perspectivas de
desarrollo. Instituto Nacional de la Pesca. SAGARPA. Pp177-185
GONZALEZ-ANIA, L. V., P. A. Ulloa R. y P.
Arenas F. 2002. Pesquería del atún. En: La pesca en Veracruz y sus perspectivas
de desarrollo. SAGARPA. 435 p.
HAMPTON, J.
2000. Natural mortality rates in tropical tunas: size really does matter. Can.
J. Fish. Aquat. Sci., 57: 1002-1010.
HOUDE, E.D.
y C.E., Zastrow. 1993. Ecosystem and taxon-specific dynamic and energetic
properties of fish larvae assemblages. Bull. Mar. Sci. 53(2): 290-335.
HOYLE, S.
D. y M. N. Maunder. 2004. A Bayesian integrated population dynamics model to analyze
data for protected species. Animal Biodiversity and Conservation, 27(1):
247-266.
ITANO,
D.G., 2001. The Reproductive Biology of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) in Hawaiian Waters and the Western Tropical
Pacific Ocean: Project Summary. Joint Institute for Marine and Atmospheric
Research, 69 pp.
ICCAT.
2010. Boletín estadístico. ICCAT.
Madrid, España. 156 p.
ICCAT. 2012a. Informe del Comité Permanente de
Investigación y Estadísticas (SCRS). Del 01 al 05 de octubre de 2012. Madrid,
España.
ICCAT. 2012b. Compendio de recomendaciones y resoluciones
en materia de ordenación adoptadas por ICCAT para la conservación de los
túnidos atlánticos y especies afines. Comisión Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico. Madrid, España. 296 p.
INP, 1998.
Shark Bycatch, Survey and Tagging in the Gulf of México Tuna Longline fishery. INP-SEMARNAP. Documento Interno.
INP, 2006. Sustentabilidad
y pesca responsable en México. Evaluación
y manejo. SAGARPA. 544 pág.
IPIECA.
1997. Biological impact of oil pollution: Fisheries. International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association. Report Series 8: 1-28.
JOSEPH, J., Witold Klawe, Pat Murphy. 1986.
Atunes y peces espada los peces sin patria, 1a Ed. en Castellano. Pintor,
George Mattson. Comisioìn Interamericana del Atuìn Tropical in La Jolla, Calif.
KORSMEYER K.E., H. Dewar, N.C. Lai y J.B.
Graham. 1996. Tuna aerobic swimming performance: physiological and environmental
limits based on oxygen supply and demand. Comp. Biochem. Physiol. 113B: 45-56.
LABELLE, M.
2003. Testing the accuracy of MULTIFAN-CL assessments of the western and
central Pacific Ocean yellowfin tuna (Thunnus
albacares) fisheries. Fish. Res. Submitted. SCTB 16/MWG 1, 32 pp.
LEBOURGES-DHAUSSY
A., E. Marchal, C. Menkès, G. Champalbert y B. Biessy. 2000. Vinciguerria nimbaria (micronekton),
environment and tuna: their relationships in the eastern Tropical Atlantic.
LEDESMA, R. 2008. Introduccción al
Bootstrap. Desarrollo de un ejemplo acompañado de software de aplicación. Tutorials
in Quantitative Methods for Psychology. CONICET / Universidad Nacional de Mar
del Plata, Argentina. 2008, Vol. 4 (2), p. 51-60.
LESSA, R. y P. Duarte-Neto. 2004. Age
and growth of yellowfin tuna (Thunnus
albacares) in the western Equatorial Atlantic, using dorsal fin spines.
Fisheries Research, 69: 157-170.Oceanológica Acta, 23(4): 515-528.
MARGULIES,
D., J.B. Wexler, K.T. Bentler, J.M. Suter, S. Masuma, N. Tezuka, K. Teruya, M.
Oka, M. Kanematsu y H. Nikaido. 2001. Food selection of yellowfin tuna, Thunnus albacares, Larvae reared in the
laboratory. Collect. Vol. Sci. Pap, ICCAT, 22(1): 9-33.
MATSUMOTO,
W.M. 1962. Identification of larvae of four species of tuna from the
Indo-Pacific region I. Dana-Report, 50: 1-16.
MENARD F.,
B. STEQUERT, A. RUBIN, M. HERRERA y E. MARCHAL. 2000. Food consumption of tuna in the Equatorial Atlantic Ocean: FAD-associated
versus unassociated schools. Aquat. Living Resour, 13: 233-240.
MONREAL, M.A., D.A. Salas y H. Velasco, 2004.
La hidrodinámica del Golfo de México. Pp. 47-68 in: Caso, M., I. Pisanty y E.
Ezcurra (compiladores). Diagnóstico Ambiental del Golfo de México. Vol. 1.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de
Ecología, Instituto de Ecología, A.C., Harte Research Institute for Gulf of Mexico
Studies. 626 pp.
MORI, K.,
S. Ueyanagi y Nishikawa. 1971. The development of artificially fertilized and
reared larva of the yellowfin tuna, Thunnus
albacares. Far Seas Fish.
Res. Lab., Bull. 5: 219-232.
NOGUEZ-FUENTES, J.F., M.J. Dreyfus-León, y H. Robles-Ruíz,
2007. Análisis de la pesca de atún con palangre en el Golfo de México durante
las fases de luna nueva y llena. Hidrobiológica,
17(2):91-99.
PACHECO B. L. 2012. Distribución y abundancia
de Thunnus albacares en aguas
ecuatorianas. http://es.scribd.com/doc/17529202/06e0375324atun-Aleta-Amarilla.
QUIROGA-BRAHMS 2012. Variación espacio
temporal de la distribución y abundancia relativa de pelágicos mayores,
obtenidos por la pesquería palangrera mexicana de atún en el Golfo de México: 2003-2008.
Tesis de Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias en el área de Ciencia
Pesquera. Universidad Autónoma de Nayarit. 115 p.
RAMIREZ-LOPEZ K., R. Solana-Sansores y C.
Quiroga Brahms. 2005. Efecto de las pesquerías de atún y tiburón con palangre
sobre las poblaciones de especies pelágicas altamente migratorias en el Golfo
de México. Documento Técnico. Instituto Nacional de la Pesca. SAGARPA. 104 p.
Rec. 11-01, Recomendación de ICCAT para un
programa plurianual de conservación y ordenación para el patudo y el rabil.
Entró en vigor el 7 de junio de 2012. En: http://www.iccat.es/Documents/Recs/ ACT_COMP_2011_ESP.pdf
Rec.12-04, Recomendación de ICCAT para un
mayor reforzamiento del plan de recuperación de los stocks de aguja azul y
aguja blanca. Entró en vigor el 10 de junio de 2013. En:
http://www.iccat.int/Documents/Recs/ ACT_COMP_2013_SPA.pdf
Rec. 13-02, Recomendación de ICCAT para la
conservación del pez espada del Atlántico Norte.
Rec. 13-09, Recomendación de ICCAT para
enmendar la recomendación suplementaria de ICCAT sobre el programa de
recuperación del atún rojo del atlántico oeste. En:
http://www.iccat.es/Documents/Recs/ ACT_COMP_2011_ESP.pdf
Rec. 93-04, Recomendación de ICCAT sobre
medidas de regulación suplementarias para la ordenación del rabil del
Atlántico. Entró en vigor el 31 de mayo 1994. En:
http://www.iccat.es/Documents/Recs/ ACT_COMP_2011_ESP.pdf
ROBLES R. H., O. A. Ceseña O., O. Sosa N. y M.
Dreyfus L. 2002. Descripción de la tecnología de captura de los barcos con
palangre atunero en el golfo de México (primer semestre del 2001). El Vigía.
PNAAPD. 7(14):13.
ROGER C. y E. Marchal. 1994. Mise en évidence
de conditions favorisant l'abondance des albacore, Thunnus albacares, et des
listaos, Katsuwonus pelamis, dans l’Atlantique Equatorial Est.. Collect. Vol.
Sci. Pap, ICCAT, 42(2): 237-248.
RUSSELL, S.
J. 1992. Shark bycatch in the northern Gulf of Mexico tuna longline fishery,
1988-91, with observations on the nearshore directed shark fishery. NOAA Tech. Rep. NMFS 115: 19- 29.
SAGARPA, 2009. Programa Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura. Documento de
Trabajo, Instituto Nacional de Pesca, México, D.F., 57 P.
SCHAEFER,
K.M. 1998. Reproductive biology of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the eastern Pacific Ocean. Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., Bull., 21:
201-272.
SOLANA–SANSORES R, Ramírez–López K. 2006.
Análisis de la Pesquería Mexicana del Atún en el Golfo de México, 2004. ICCAT.
59: 525–535.
SOSA-NISHISAKI, O., H. Robles, M. J.
Dreyfus-León y O. Ceseña, 2001. La pesca de atún con palangre en el Golfo de
México (primer semestre del 2001), PNAAPD, El
Vigía. Organo informativo del PNAAPD 6(13), pp: 20-23.
VASKE Jr. T. y J.P. Castello. 1998. Conteúdo
estomacal da albacora-laje, Thunnus
albacares, durante o inverno e primavera no sul do brasil. Rev. Brasil.
Biol., 58 (4): 639-647.
VILLANUEVA-FORTANELLI, J J. A. Pech-Paat, F.
R. Escarpín-Hernández, B. Alvarez-López y R. l. Ramos-Hernández. 2010. Aspectos
socioeconómicos de la pesquería del camarón en la Laguna de Tamiahua Veracruz,
México, como resultado de encuestas aplicadas a pescadores en el año 2009. XI
Foro Regional de Camarón del Golfo y mar Caribe. Tampico, Tamps. 18 de
marzo de 2010.
Von.
BERTALANFFY, L. 1938. A quantitative theory of organic growth. human biology
10(2): 181–213.
WAKIDA-KUSUNOKI, A. T., y V. Caballero-Chávez.
2009. Efectos del derrame de hidrocarburos del pozo Kab sobre la pesca ribereña
en el litoral de Campeche y Tabasco, México. Ciencia Pesquera, 17(1): 65-73 p.
WONG R., M. I. 2001. Análisis de la pesquería
palangre del Atún en el Golfo de México. Inst. Tec. de Nuevo León. Informe. 41 p.
14.
Anexo. Acciones, indicadores e involucrados del Plan de Manejo Pesquero
de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de México.
Acciones
necesarias para contribuir a la pesca responsable en el marco del ICCAT.
|
Componente 1. Aprovechamiento de atún aleta
amarilla (T. albacares) en niveles
de sostenibilidad. |
||||||
|
Línea de acción 1.1. Contribuir
a la pesca responsable en el marco de ICCAT. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
1.1.1. Presentar el
informe de buenas prácticas pesqueras de acuerdo con los compromisos y
obligaciones ante ICCAT. |
Se hace entrega de
Tarea I y Tarea II (Captura, esfuerzo y tallas), Informe anual (INAPESCA
parte1, CONAPESCA parte 2) y tablas de cumplimiento, en tiempo y forma
conforme lo dicte ICCAT e información complementaria que se solicite. |
Informe del Comité
de Cumplimiento (COC) de ICCAT, aprobado anualmente. |
Informe del COC de
ICCAT aprobado. |
Actualizar |
Actualizar |
INAPESCA, CONAPESCA |
|
1.1.2. Participar
activamente en el SCRS de ICCAT, para establecer y dar seguimiento a las
medidas de manejo. |
Se elaboran y
presentan documentos científicos y técnicos emitidos por el INAPESCA en el
SCRS de ICCAT. |
Participación de
México en el SCRS y la reunión anual de ICCAT. |
Participación de
México en el SCRS y la reunión anual de ICCAT. |
Actualizar |
Actualizar |
INAPESCA,
CONAPESCA, ICCAT, |
Acciones
necesarias para evaluar y monitorear el estado actual de la pesquería.
|
Componente 1. Aprovechamiento de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares) en
niveles de sostenibilidad. |
||||||
|
Línea de acción 1.2. Evaluar
y monitorear el estado actual de la pesquería. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
1.2.1. Realizar
monitoreo permanente del esfuerzo pesquero y los niveles de captura de la
especie objetivo y captura incidental, con base en el programa de
observadores y las bitácoras de pesca. |
Se realiza
monitoreo permanente del esfuerzo pesquero. |
Informe actualizado
anualmente. |
Informe anual. |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA,
CONAPESCA, sector productivo |
|
1.2.2. Evaluar
anualmente el estado del recurso y el nivel de aprovechamiento por la
pesquería mexicana. |
Se determina
anualmente el estado del recurso atún aleta amarilla (T. albacares) y el nivel de aprovechamiento por la pesquería
mexicana. Se determinan y
actualizan periódicamente puntos de referencia biológicos. - |
Informe técnico
actualizado anualmente. |
Informe anual. |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA |
|
1.2.3. Evaluar
anualmente el estado de las poblaciones de especies que integran la captura
incidental. |
Se realizan
evaluaciones anuales del estado de las poblaciones de especies que integran
la captura incidental. |
Informe técnico
actualizado, anualmente. |
Informe anual. |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA |
|
1.2.4. Promover
reuniones anuales entre INAPESCA, CONAPESCA y productores para analizar los
resultados de la evaluación de la pesquería y tomar decisiones conjuntas
sobre las acciones requeridas. |
Se realizan
reuniones anuales entre las instituciones gubernamentales y el sector
productivo y se emiten informes de la pesquería. |
Reuniones anuales
de Información y acuerdo con productores. |
Reunión anual |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA,
CONAPESCA, Sector productivo. |
|
1.2.5. Informar
oportunamente al sector productivo cualquier modificación a la normatividad
nacional e internacional y su correcta aplicación. |
El sector es
informado oportunamente respecto a las modificaciones de la normatividad. |
100% de las
empresas reciben oportunamente información. |
100% |
Actualizar |
Actualizar |
INAPESCA,
CONAPESCA, Sector productivo. |
|
1.2.6. Evaluar el
impacto de la captura incidental de la pesquería de escama marina costera,
sobre las poblaciones de túnidos del Golfo de México. |
Se evalúa el
impacto de la captura incidental de la pesquería de escama marina sobre las
poblaciones de túnidos. |
Informe técnico
actualizado. |
Informe técnico
anual |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA,
CONAPESCA, Sector productivo. |
Acciones
necesarias para instrumentar mejoras al programa de observadores a bordo.
|
Componente 1. Aprovechamiento de atún aleta
amarilla (T. albacares) en niveles
de sostenibilidad. |
||||||
|
Línea de acción 1.3. Instrumentar
mejoras al programa de observadores a bordo. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
1.3.1. Instrumentar
un programa de evaluación y validación del desempeño de los observadores a
bordo encaminado a la certificación del programa a cargo de FIDEMAR. |
Se cuenta con un
programa para la evaluación del desempeño de los observadores y su
certificación. |
Programa de
Certificación de Observadores en operación. |
100% |
Vigente |
Vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, FIDEMAR. |
|
1.3.2. Desarrollar
estrategias para mejorar la eficiencia del programa de observadores a bordo
que propicien el financiamiento a través de instancias diferentes. |
Se identifican
estrategias y propuestas para el financiamiento del programa. |
Financiamientos
complementarios obtenidos para el programa de observadores. |
|
100% |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, FIDEMAR, instituciones financiadoras. |
|
1.3.3. Actualizar
el manual de observadores a bordo, las guías de identificación de especie y
las instrucciones generales. |
Se actualizan: el
manual, las instrucciones generales y las guías de identificación. |
Manual de
observadores actualizado. |
|
100% |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, FIDEMAR. |
|
1.3.4. Capacitar
permanentemente a observadores a bordo. |
Se imparten
talleres de capacitación de habilidades laborales. |
Impartición de por
lo menos un taller al año de habilidades laborales. |
100% |
vigente |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, FIDEMAR. |
|
1.3.5. Establecer
mecanismos de comunicación permanente entre los involucrados en la pesquería
y grupos de interés, para fortalecer el programa de observadores. |
Se realizan
reuniones anuales entre involucrados y grupos de interés. |
Programa de
reuniones anuales para evaluar los resultados. |
Informe de reunión
anual |
Actualizar |
Actualizar. |
INAPESCA,
CONAPESCA, FIDEMAR. |
Acciones
necesarias para fomentar apoyos financieros o incentivos fiscales.
|
Componente 2. Rentabilidad de la pesca de atún
aleta amarilla (Thunnus albacares)
conservada. |
||||||
|
Línea de acción 2.1. Fomentar apoyos
financieros o incentivos fiscales. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
2.1.1. Determinar
las necesidades de financiamiento y gestión del sector. |
Se tienen
identificadas las necesidades de financiamiento por cada tema. |
Informe de
resultados de diagnóstico al menos cada cinco años. |
Informe de
resultados de diagnóstico |
|
|
CONAPESCA,
INAPESCA, Sector productivo. |
|
2.1.2. Fortalecer
los mecanismos de comunicación entre el sector productivo y las instituciones
gubernamentales que operen programas de apoyos. |
Se emiten avisos
oportunos al sector de todas las convocatorias de programas de apoyo
gubernamental aplicables. |
Informe anual de
programas de apoyo al sector productivo. |
Informe al sector
productivo |
|
|
CONAPESCA,
INAPESCA, Gobiernos de los Estados, Sector productivo. |
|
2.1.3. Promover el
fortalecimiento de la infraestructura de atraque y de provisión de hielo en
Tuxpan, Ver. |
Se realizan todas
las gestiones necesarias para que la capacidad de muelles y fábricas de hielo
se amplíen de acuerdo a las necesidades del sector atunero. |
Programa de apoyo
para infraestructura en operación. |
100% |
vigente |
vigente |
Sector productivo,
CONAPESCA, SCT, Gobierno Estatal y Municipal. |
Acciones necesarias para
mejorar el desempeño profesional de tripulantes y profesionales del sector.
|
Componente 2. Rentabilidad de la pesca de atún
aleta amarilla (Thunnus albacares) conservada. |
||||||
|
Línea de acción 2.2. Mejorar
el desempeño profesional de tripulantes y profesionales del sector. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
2.2.1. Diseñar e
instrumentar un programa de capacitación acorde a las necesidades de los
diferentes procesos que implica la pesquería de atún aleta amarilla (T. albacares). |
Se cuenta con un
programa de capacitación. |
Tres talleres
aprobados por año. |
100% |
vigente |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, Sector productivo, Gobierno del Estado. |
Acciones
necesarias para fomentar mecanismos para reducir costos y mejorar la eficiencia
de la operación de la flota.
|
Componente 2. Rentabilidad de la pesca de atún
aleta amarilla (T. albacares) conservada. |
||||||
|
Línea de acción 2.3. Fomentar mecanismos para
reducir costos y mejorar la eficiencia de la operación de la flota. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
2.3.1. Evaluar la
capacidad competitiva determinando los principales costos de operación y
realizando un análisis comparativo con los costos de otras flotas atuneras
similares. |
Se cuenta con un
estudio comparativo de precios y costos de operación con respecto a las
flotas de otros países. |
Informe final del
estudio. |
100% |
|
|
INAPESCA –
CONAPESCA, Sector productivo. |
|
2.3.2. Impulsar el
acceso a programas de apoyo gubernamentales para la producción primaria. |
Se obtienen apoyos
gubernamentales para el impulso de la actividad pesquera. |
Un proyecto
estratégico aprobado para obtener los apoyos gubernamentales por año. |
50% |
100% |
vigente |
CONAPESCA, Gobierno
del Estado, Sector productivo. |
|
2.3.3. Modernizar
la flota pesquera para optimizar la eficiencia operativa, con la reducción de
costos. |
Se instrumenta un
programa de modernización de la flota atunera. |
Programa de
modernización en operación. |
100% |
vigente |
vigente |
CONAPESCA,
Gobiernos de los Estados, Sector productivo. |
Acciones necesarias para promover la
certificación de calidad por parte del SENASICA y la FDA.
|
Componente 3. Calidad del producto
consolidada. |
||||||
|
Línea de acción 3.1. Promover la certificación
de calidad por parte del SENASICA y la FDA. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
3.1.1. Promover la
certificación del producto por parte del SENASICA. |
Las empresas
obtienen certificación de calidad del producto por parte del SENASICA. |
10 empresas
certificadas |
3 empresas
certificadas |
8 empresas
certificadas. |
10 empresas
certificadas. |
Sector productivo,
SENASICA, INAPESCA. |
Acciones
necesarias para estandarizar la infraestructura y procesado del producto de
acuerdo con la normatividad.
|
Componente 3. Calidad del producto
consolidada. |
||||||
|
Línea de acción 3.2. Estandarizar
la infraestructura y procesado del producto de acuerdo con la normatividad. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
3.2.1. Realizar un
diagnóstico de las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
adecuaciones necesarias de acuerdo al plan de estandarización de procesos. |
Se cuenta con un
diagnóstico de las instalaciones y se emiten informes de aplicación de la
estandarización de procesos. |
Informe final de
diagnóstico. |
50% |
70% |
100% |
COSAP, Sector
productivo. |
|
3.2.2. Evaluar
anualmente el programa de estandarización. |
Se actualiza un
número adecuado de empresas que cumplen con el protocolo y aprueban el
seguimiento de la certificación. |
100% empresas
re-certificadas. |
100% de empresas
re-certificadas. |
Actualizar |
Actualizar. |
COSAP, Sector
productivo. |
|
3.2.3. Proponer la
creación de una Norma Mexicana (NMX) para regular el producto de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares)
eviscerado, fresco y enhielado como mecanismo de estandarización del producto
al Comité de Normalización de Productos de la Pesca (CNPP). |
Se elabora la
propuesta de Norma Mexicana. |
Propuesta sometida
ante el CNPP. |
100% |
|
|
INAPESCA, SENASICA,
CNPP, CONAPESCA, Sector productivo. |
Acciones
necesarias para crear y generalizar un programa de incentivos y mejora de
condiciones laborales.
|
Componente 4. Accesibilidad a una mejor calidad
de vida de los profesionales de la pesca. |
||||||
|
Línea de acción 4.1. Crear y generalizar un
programa de incentivos y mejora de condiciones laborales. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
4.1.1. Impulsar los
incentivos a la tripulación de acuerdo con su desempeño con base en los
criterios de evaluación. |
Las empresas
otorgan incentivos a la tripulación. |
El 100% de las
empresas otorgan incentivos a la tripulación. |
Se establecen los
criterios de evaluación y 30% de las empresas cumplen |
50% de las empresas
cumplen |
60% de las empresas
cumplen |
Sector productivo |
|
4.1.2. Impulsar un
programa de acreditación de capacidades para pescadores para la mejora
laboral. |
Se instrumenta un
programa de acreditación de capacidades para pescadores. |
Programa de
acreditación de capacidades en operación. |
100% |
vigente |
vigente |
Sector productivo,
INCA rural |
Acciones
necesarias para definir estrategias de desarrollo tecnológico y profesional
para la industria atunera.
|
Componente 4. Accesibilidad a una mejor
calidad de vida de los profesionales de la pesca. |
||||||
|
Línea de acción 4.2. Definir estrategias de
desarrollo tecnológico y profesional para la industria atunera. |
||||||
|
Acción |
Indicador |
Meta final |
Plazo |
Involucrados |
||
|
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
||||
|
4.2.1. Realizar un
diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización del personal
involucrado en la pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares). |
Se identifican las
necesidades de capacitación y se desarrollan propuestas. |
Diagnóstico de
necesidades de capacitación. |
100% |
|
|
INAPESCA,
CONAPESCA, INCA rural, Sector productivo, COSAP |
|
4.2.2. Instrumentar
un programa de capacitación del personal involucrado en la pesquería de atún
aleta amarilla (T. albacares). |
Se instrumenta un
programa de capacitación. |
Programa de
capacitación en operación. |
100% |
vigente |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, INCA rural, sector productivo, COSAP |
|
4.2.3. Establecer
programa de formación profesional, vinculando al sector productivo con las
instituciones académicas. |
Se firman convenios
de colaboración con instituciones educativas (nivel medio y superior) |
Programa de
formación profesional en operación. |
100% |
vigente |
vigente |
INAPESCA,
CONAPESCA, instituciones educativas, Sector productivo |
______________________________