PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO(ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL)
FICHA TECNICA NORLEX
Nombre corto: 30111215.
Legislación: Federal.
Fuente: D.O.F.
Emite: SAGARPA.
Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2012.
Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA,
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
con fundamento en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 8o. fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV,
36 y 39, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y 1o., 3o., 5o.
fracción XXII y 48 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
CONSIDERANDO
Que la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto
Nacional de Pesca (INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización
de los Planes de Manejo Pesquero;
Que los Planes de
Manejo Pesquero tienen por objeto dar a conocer el conjunto de acciones
encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada,
integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos
biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y
sociales que se tengan de ella, que en su conjunto son el anexo del presente
instrumento, y
Que para la
elaboración de los Planes de Manejo Pesquero, el Instituto Nacional de Pesca
atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos
Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL
PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO
ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a
conocer el Plan de Manejo para la Pesquería de Macroalgas en Baja California,
México, para fomentar un
aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales marinos presentes en
nuestras costas.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 20
de noviembre de 2012.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Francisco
Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.
PLAN DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE
MACROALGAS EN BAJA CALIFORNIA, MEXICO
INDICE:
1.
Resumen ejecutivo
2.
Marco jurídico
3.
Ambito de aplicación del Plan de
Manejo
3.1. Ambito
biológico
3.2. Ambito
geográfico
3.3. Ambito
ecológico
3.4 Ambito
socioeconómico
4. Descripción de la pesquería
4.1. Importancia
4.2. Especies objetivo
4.3. Captura incidental y descartes
4.4. Tendencias
históricas
4.5. Disponibilidad
del recurso
4.6. Unidad
de pesca
4.7. Infraestructura
de desembarco
4.8. Proceso o industrialización
4.9. Comercialización
4.10. Demanda pesquera
4.11. Grupos de interés
4.12. Estado actual de la pesquería
5. Objetivos del Plan de Manejo
5.1. Conservar
la biomasa del recurso
5.2. Conservar
la rentabilidad económica y promover beneficios económicos para los productores
5.3
Reducir interacciones ambientales
5.4 Promover beneficios económicos para la sociedad
5.5 Asegurar la calidad de los productos pesqueros
6. Medidas y estrategias de manejo
6.1. Instrumentos
de manejo existentes
6.2. Indicadores
y puntos de referencia
6.3. Análisis
de otras opciones de manejo
7. Programa de investigación
8. Implementación del Plan de Manejo
9. Revisión, seguimiento y actualización del
Plan de Manejo
10. Programa de inspección y vigilancia
11. Programa de capacitación
12. Costos de manejo
13. Glosario
14. Referencias
1.
Resumen ejecutivo
El Plan de Manejo Pesquero de Algas Marinas
de Baja California, es un instrumento que tiene el objetivo de fomentar un
aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales marinos presentes en
nuestras costas. La aplicación de este instrumento de manejo, implica
determinar y sugerir técnicas de cosecha, volumen de aprovechamiento, así como
las épocas de cosecha; de tal forma que no se ponga en riesgo la biomasa y la
diversidad algal de la región. Además debe evitarse o minimizar efectos
negativos en el hábitat, esto es, no alterar la flora y fauna asociada a los recursos
sometidos a un esquema de aprovechamiento.
El presente plan de manejo comprende las
especies de macroalgas que actualmente se aprovechan comercialmente; tales como
el alga parda, Macrocystis pyrifera
(sargazo gigante) y tres especies de algas rojas Gelidium robustum (sargazo rojo), Chondracanthus canaliculatus (pelo de cochi) y Gracilariopsis lemaneiformis (fideo de mar). Las tres primeras
habitan en la parte noroccidental de la península de Baja California, y G. lemaneiformis en la costa del Golfo de
California, donde sus mantos se desarrollan principalmente al sur del canal de
ballenas en Bahía de los Angeles. Estos recursos, soportan pesquerías cuyo fin
principal es el suministro de materia prima para la industria productora de
ficocoloides; G. robustum para la
producción nacional de agar, mientras que M.
pyrifera, C. canaliculatus y G. lemaneiformis se destinan al mercado
internacional para la obtención de alginatos, carragenanos y agar,
respectivamente. En relación al alga parda M.
pyrifera, su exportación como materia prima, concluyó en el año 2004; a
partir de entonces, la cosecha masiva mecanizada de esta especie cesó; esto dio
paso a un nuevo esquema de aprovechamiento en una escala menor; en la región
surgieron nuevas alternativas de uso para M.
pyrifera, tales como alimento directo para abulón en cultivo, así como para
la producción de fertilizantes líquidos.
Aunque el potencial, así como los niveles de
aprovechamiento es distinto para cada uno de los recursos, el estado actual en
que se encuentran las poblaciones de macroalgas es saludable y se mantienen en
condiciones estables. En particular, M.
pyrifera, con un aprovechamiento cercano al 1% de su potencial total, C. canaliculatus entre el 15 al 20% del
total y un 5% para G. lemaneiformis, estas
especies se encuentran en un nivel de sub-aprovechamiento; mientras que en el
caso del alga roja G. robustum su
pesquería aunque estable, se mantiene cerca de su máximo aprovechamiento, por
lo que para esta especie, se recomienda mantener los niveles actuales de
aprovechamiento, a reserva de que se incorporen nuevas zonas de cosecha o se
cuente con evaluaciones de biomasa confiables.
Además de las especies anteriores, en
nuestro país se cuenta con otros recursos algales, algunos de los cuales a
pesar de estar en cantidad suficiente para un aprovechamiento comercial,
actualmente no se cosechan. Sin embargo, antes de incorporar nuevas especies a
la pesquería de macroalgas, es recomendable que se inicie su aprovechamiento
mediante permisos de fomento, para que se evalúen los efectos de la cosecha
sobre el recurso y su capacidad de recuperación; además, evaluar el impacto
sobre las especies de flora y fauna asociadas.
En tiempos recientes, a nivel mundial está
ocurriendo un repunte en el interés sobre las macroalgas, para aplicaciones que
van, desde las tradicionales, para la producción de coloides y usos
alimenticios, así como para la elaboración de productos de mayor valor
agregado, tales como; harinas, fertilizantes, obtención de compuestos
bioactivos, así como de biocombustibles; esto puede generar alternativas
económicas importantes para las comunidades pesqueras de Baja California y ser
una fuente de divisas para el país.
2.
Marco jurídico
Este Plan de Manejo Pesquero se apega al
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por lo que
corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son
considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la
extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas
interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o
intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural
que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los
ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y
prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos
que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las
industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante
generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta riqueza
biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y
generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado
atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también
demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes
de Manejo Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta
Magna, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 y a la Carta Nacional Pesquera.
La Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que
fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de
importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del
país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del
manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura,
considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y
ambientales.
Definiendo las bases para la ordenación,
conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de
los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de
los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando los principios
para ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el mejoramiento
de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los
programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. Procura el
derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y
acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar que la pesca
y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. Además es un Plan de
Manejo con enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta para la Pesca
Responsable, del cual México es promotor y signatario, y es congruente con lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.
Adicionalmente a la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización, concerniente a la
emisión de Normas reglamentarias de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades Cooperativas que rige la organización
y funcionamiento de las sociedades de producción pesquera, y c) Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (LGEEPA), relativa a la preservación y restauración
del equilibrio ecológico y protección al ambiente y acervo biológico del país.
Dentro de los instrumentos creados para
apoyar la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de Manejo
Pesquero (PMP) definidos como el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo
de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas
en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros,
ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En este
caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el encargado de
elaborar dichos planes.
3.
Ambito de aplicación del Plan de Manejo
3.1
Ambito biológico
Desde el punto de vista taxonómico las algas
marinas se clasifican en cuatro divisiones:
a) Cianofitas o algas azul-verdes
b) Clorofitas o algas verdes (Chlorophyta)
c) Feofitas o algas cafés (Phaeophyta) y
d) Rodofitas o algas rojas (Rhodophyta)
Mientras que el primer grupo está formado
por organismos microscópicos, los demás, se forman por organismos bentónicos
que pueden ser vistos a simple vista. Las macroalgas en general, varían en
tamaños, formas y colores y se desarrollan en diferentes hábitats de la costa.
Se encuentran fijas a diferentes sustratos como arena, lodos, rocas, conchas,
incluso sobre otras especies de macroalgas. Las diferentes especies de acuerdo
a sus características de adaptación se distribuyen desde la posición
supramareal, hasta el submareal.
En México, particularmente en la península
de Baja California, se explotan comercialmente cuatro especies de macroalgas,
tres de las cuales se distribuyen en el Pacífico de Baja California y una en el
Golfo de California; en el Pacífico, el alga parda Macrocystis pyrifera y dos especies de algas rojas Gelidium robustum y Chondracanthus canaliculatus, mientras
que en el Golfo de California, el alga roja Gracilariopsis
lemaneiformis (Tabla 1). El
presente plan de manejo tendrá aplicación para estas cuatro especies.
Las praderas o mantos formados por las
diferentes macroalgas “objetivo” son predominantemente unialgales aunque no se
descarta la presencia de otras especies vegetales principalmente en la
periferia de las praderas.
Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C. Agardh (Sargazo Gigante).
Alga parda característica de aguas templadas
y frías, los mantos de esta especie se asocian a zonas de corrientes fuertes
y/o con la ocurrencia de surgencias (afloramiento de aguas del fondo ricas en
nutrientes); esta especie se distribuye en las costas del Pacífico de Norte
América y Sur América, en el extremo sur de Africa y el sur de Australia
(North, 1971). En el hemisferio norte se distribuye desde Alaska (Lat. 55ºN)
hasta Baja California en México, donde su límite sur de distribución se
encuentra cercano a Bahía Tortugas en Baja California Sur (27º39.97’ N,
114º54.18’ O) (Hernández-Carmona et al.,
1991; Ladah et al., 1999).
M.pyrifera se caracteriza por ser el alga de mayor
tamaño del mundo, alcanza longitudes superiores a los 30 metros y posee tasas
de crecimiento de hasta 50 cm diarios (North, 1971). En el perfil oceánico, se
distribuye en la posición submareal, de los 3 a los 25 metros de profundidad,
predominando en la isobata de los 18 m. Se presenta a lo largo de la costa y en
la proximidad de las islas adyacentes formando colonias o mantos de manera
discontinua.
Esta especie tiene un ciclo de vida
heteromórfico (Fig. 1), donde el gametofito es microscópico y el esporofito
macroscópico (North, 1971), este último habita en la zona submareal, desde los
3 a los 25 metros de profundidad, por lo general sigue la isóbata de las 10
brazas (North op. cit.); se adhiere a
sustratos rocosos con una estructura perenne llamada “háptera” o “rizoide”, del
cual se desarrollan varios estipes de forma cilíndrica. Del rizoide también se
desprenden los esporofilos, los cuales contienen el material reproductivo de la
planta. De los estipes se desprenden las láminas, las cuales en su base poseen
estructuras de flotación llamadas neumatocistos. Estas estructuras permiten que
los estipes floten, entonces la planta crece verticalmente hacia la superficie,
donde la planta sigue su crecimiento horizontal formando una especie de techo
(canopia o dosel) sobre el manto algal. El crecimiento horizontal de estas
plantas en la superficie del océano, hace que la cobertura superficial del
manto, que en muchos casos es del orden de varios Km2 sea mayor que la que ocupa el manto en el
fondo. A pesar de que las plantas de Macrocystis
pyrifera son perennes, los estipes se pueden desprender en periodos que van
de 3 a 6 meses; sin embargo la planta completa tiene un periodo de vida que va
de los 2 meses a varios años dependiendo de las condiciones ambientales (North,
1971; Guzmán del Proó et al., 1986).
Efectos combinados de altas temperaturas y baja concentración de nutrientes
ocasionan el desprendimiento y mortalidad de las plantas (Gerard 1984; North y
Zimmerman 1984; North et al., 1986);
el fenómeno global “El Niño”, influye severamente en los mantos de Macrocystis causando su desaparición
temporal, debido al incremento de la temperatura del agua y decaimiento de
nutrientes, dañando el reclutamiento y supervivencia del alga (Ladah et al., 1999; Hernández-Carmona 2000).
Tabla
1: Clasificación taxonómica
de macroalgas con aprovechamiento comercial actual en las costas de la
península de Baja California, México.
|
|
Guzmán del Proó, et al., 1986. |
Guzmán del Proó, et al., 1986. |
Guzmán del Proó, et al., 1986. |
Zertuche-González, et al., 1995. |
|
División |
Phaeophyta |
Rhodophyta |
Rhodophyta |
Rhodophyta |
|
Clase |
Heterogeneratae |
Florideophyceae |
Florideophyceae |
Florideophyceae |
|
Orden |
Laminariales |
Gelidiales |
Gigartinales |
Gigartinales |
|
Familia |
Lessoniaceae |
Gelidiaceae |
Gigartinaceae |
Gracilariaceae |
|
Género |
Macrocystis |
Gelidium |
Chondracanthus |
Gracilariopsis |
|
Especie |
Pyrifera |
Robustum |
Canaliculatus |
Lemaneiformis |
|
Nombre Común |
Sargazo Gigante |
Sargazo rojo |
Pelo de Cochi |
Fideo de mar |
|
Zona de distribución y cosecha |
Pacífico de B.C. |
Pacífico de B.C. |
Pacífico de B.C. |
Golfo de California |
Gelidium
robustum (N.L. Gardner) Hollenberg & I.A. Abbott (Sargazo
Rojo).
Se distribuye en la costa occidental de
Norte América, desde el Sur de la Columbia Británica (Canadá), hasta Isla
Margarita, Baja California Sur (México).
G.
robustum, es una especie
característica de fondos rocosos con oleaje de gran intensidad y continuo
movimiento, se localiza desde la línea de marea más baja hasta una profundidad
de 15 a 16 metros.
Gelidium es un género altamente polimórfico con
grandes rangos en tamaño y estructura. La mayoría de las especies son altamente
ramificadas y muestran un patrón de crecimiento característico. Es una planta
erecta, de color rojo vino, violácea, ejes inferiores no ramificados.
Ramificación superior lateral, pinada, plana de contorno piramidal con altura
promedio de 31 a 37 cm. (Guzmán del Proó et
al., 1986). Las plantas son rígidas y cartilaginosas, crecen generalmente
en tupidos manojos; el talo es de forma cilíndrica a aplanada que se elevan de
ejes postrados más o menos extensivos que le sirven de fijación.
Su ciclo de vida es trifásico con fases
alternantes isomórficas (Fig. 2), los gametófitos son plantas dioicas (sexos
separados), cuando ocurre la fertilización los gametos masculinos (1n) fertilizan
el cigoto presente en la planta femenina (1n) donde se desarrolla el estadio
cistocárpico (2n). Al madurar el cistocarpo, libera a las plantas
tetrasporofitas.
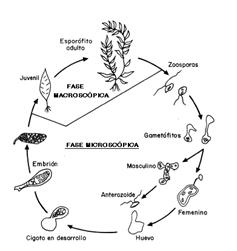
Figura 1. Ciclo de vida heteromórfico de Macrocystis pyrifera (North, 1971)
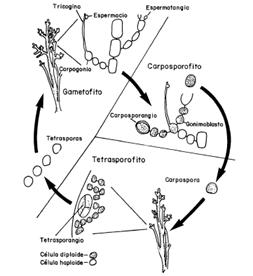
Figura
2. Ciclo de vida trifásico de Gelidium
robustum, presenta alternancia de generaciones las cuales son isomórficas
(Tomado de Casas-Valdez y Hernández-Guerrero, 1996).
Chondracanthus canaliculatus: Harvey Guiry (Antes Gigartina canaliculata) (Pelo de cochi).
Se distribuye en la costa del Pacífico
Americano desde el sur de Oregón en Estados Unidos de Norteamérica, hasta Isla
Magdalena en B.C.S., México (Pineda-Barrera, 1974). Verticalmente se distribuye
en la zona media y baja del intermareal (Murray y Horn, 1989).
Esta especie, forma una franja paralela a la
costa, en algunas zonas es dominante y forma mantos unialgales de forma
irregular, es un recurso abundante, especialmente durante los meses del verano
y otoño. Crece en forma de manojos sobre sustratos rocosos, posee un rizoide de
tipo costroso sobre el cual se eleva un estipe principal que da lugar a
numerosas dicotomías lo que genera frondas muy ramificadas, puede alcanzar
tallas de entre 40 a 50 cm.
C.
canaliculatus, tienen
rizoides perennes, a lo largo del año y presenta variaciones en su fronda,
muestra un periodo de crecimiento importante en primavera-verano, seguido de un
proceso de decaimiento natural en el otoño-invierno (Ballesteros-Grijalva,
1992), el reclutamiento de esta especie generalmente ocurre durante el invierno
con la variación de la talla promedio, se pueden calcular las tasas de cambio
de talla de una población a lo largo del tiempo, como una medida de su
crecimiento (Brinkhuis, 1985). De la misma manera, con la determinación de
varias clases de tamaño y el cambio de sus proporciones a lo largo del tiempo,
se logran establecer diferencias entre épocas del año así como la
representación de las clases de tamaño en las diferentes fases reproductivas
con el fin de determinar una talla mínima de reproducción por esporas (DeWreede
y Green, 1990).
C.
canaliculatus posee un
ciclo de vida trifásico isomórfico, similar al de G. robustum, se reproduce por esporas y en forma vegetativa; pero
se desconoce la estrategia reproductiva que asegura la permanencia de esta
especie en el medio. Abbott (1980), encontró en California central, la
presencia de juveniles de esta especie durante todo el año; sin embargo, en
Baja California McCarthy-Ramírez (1988) no siempre detectó reclutas “in situ”, lo que podría indicar que la
viabilidad de esporas en el medio no es efectiva durante todo el año.
Las poblaciones de C. canaliculatus presentan plantas en estado reproductivo durante
todo el año y los valores máximos de fertilidad ocurren durante el verano y
otoño (López-Carrillo, 1990). Estudios poblacionales sobre esta especie,
muestran una estacionalidad en el desarrollo de las plantas y cobertura de los
mantos; aunque hay reproducción durante todo el año, el reclutamiento se
observa principalmente durante el invierno y principios de primavera, de esta
manera a finales de la primavera las plantas alcanzan tallas de adulto y
durante el verano se alcanza la mayor proporción de plantas adultas y las
mayores coberturas; durante el otoño, debido a las condiciones ambientales, la
población declina, principalmente en el nivel de marea superior.
Se ha observado en general que cuando la
cosecha se realiza exclusivamente sobre las frondas, dejando intactos los
órganos de fijación, entonces el corte de las plantas tiene un efecto de poda,
ocurre crecimiento vegetativo y hay recuperación de la biomasa; de esta manera,
el crecimiento en mantos que han sido cosechados, es superior al de aquellos
mantos que no han sido perturbados; esto debido entre otras cosas, al envejecimiento
de las plantas (García-Lepe, 1995). De la misma manera Ballesteros-Grijalva
(1992), ha demostrado que la alta tasa de crecimiento de esta especie hace que
los mantos se renueven en un periodo de 85 días.
Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E.Y. Dawson, Acleto
and Foldvik (Fideo de mar).
Esta alga roja agarofita, se desarrolla en
el Golfo de California, donde forma verdaderas praderas submareales (2 a 7 m de
profundidad) (Pacheco-Ruíz et. al.,
1996); los mantos de esta especie son prácticamente unialgales con coberturas
muy densas, forma gruesas capas de algas sobre las rocas que en algunos puntos
alcanzan hasta 20 cm de espesor. A pesar de que los mantos se conforman casi
exclusivamente por G. lemaneiformis,
en ocasiones es posible encontrar inmersos en ellas pequeños manchones de otras
especies de algas, tales como las algas rojas Eucheuma uncinatum y Chondracanthus squarrulosus.
Se distribuye en la parte norte del Golfo de
California. Se han reportado mantos extensos en la región comprendida entre
Bahía de Los Angeles y Bahía de Las Animas, esta es una zona influenciada por
las aguas del Canal de Ballenas donde G.
lemaneiformis se encuentra en cantidades suficientes para una explotación
comercial (Pacheco-Ruíz et al.,
2001). Sin embargo hasta el momento no se ha evaluado la biomasa disponible de
esta especie en la costa continental.
G.
lemaneiformis es una alga
roja filamentosa con múltiples ramificaciones tiene un talo cilíndrico,
flexuoso, filamentoso, sobrepasa 1 m de longitud, es de color rojo vino a
marrón violáceo intenso. Los ejes principales son de 1 a 3 mm de diámetro. Se
presentan generalmente en grupos, que se desprenden de un disco basal común,
con ramificaciones esparcidas e irregulares a veces bastante largas o cuando son
cortas, son numerosas y próximas entre sí. Su ciclo de vida es trifásico,
isomórfico similar al de G. robustum.
En cuanto a las fases progresivas de formación de las estructuras
reproductivas, las características más sobresalientes son: los cistocarpos se encuentran
dispersos irregularmente en el eje principal y las ramas, son domoides, el
gonimoblasto de base ancha y sin filamentos nutritivos entre el gonimoblasto y
el pericarpo; los espermatangios son superficiales y se encuentran en soros
indefinidos. Se reproduce por esporas y en forma vegetativa, pero se desconoce
la estrategia reproductiva que asegura la permanencia de esta especie en el
medio de una temporada a otra.
3.2
Ambito geográfico
A pesar de que la distribución de las
especies de macroalgas en la península de Baja California ocurre en ambas
costas de la misma, la cosecha comercial, a excepción del recurso Gelidium que ocurre en Baja California y
Baja California Sur, se restringe a
sólo una parte de su área de distribución natural Figuras 3, 4, 5 y 6.
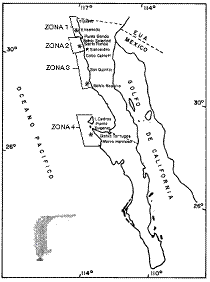
Figura 3. Distribución de M. pyrifera en la costa occidental de la península de Baja California (Hernández-Carmona, et. al., 1991). La cosecha comercial sólo se lleva a cabo en las zonas 1, 2 y 3.
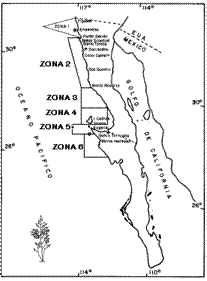
Figura 4. Zonas de distribución y cosecha comercial de Gelidium robustum (Sargazo rojo) en la costa occidental de la península de Baja California.
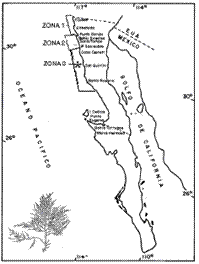
Figura 5. Distribución de Chondracanthus canaliculatus “pelo de cochi” en Baja California, donde la única localidad que actualmente se cosecha, está incluida en la zona 3.
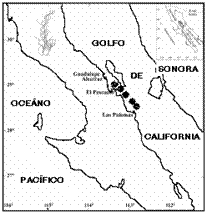
Figura 6. Distribución en el Golfo de California de Gracilariopsis lemaneiformis (Fideo de
mar).
3.3 Ambito ecológico
Las macroalgas
junto con el fitoplancton y los pastos marinos son productores primarios que
conforman el primer eslabón de la cadena trófica en el océano y son la base
para diferentes pesquerías de importancia comercial. Además de ello el papel
ecológico las macroalgas es de suma importancia en el ecosistema marino ya que
interaccionan en forma favorable con innumerables especies de organismos
marinos que encuentran alimento y o refugio en las praderas de macroalgas al
menos durante alguna etapa de su vida.
Los grandes
bosques de macroalgas son característicos de zonas de alta productividad en
regiones templadas y frías en el mundo. Las costas de la península de Baja
California se encuentran bañadas por las aguas frías de la Corriente de
California (CC) y además ocurren innumerables fenómenos de “surgencia” (proceso
oceánico que lleva agua rica en nutrientes del fondo hacia la superficie), esto
hace que en la región se desarrollen bosques submareales de algas pardas como Macrocystis pyrifera, Egregia spp, y Eisenia arbórea entre otros; así como praderas de algas rojas como Gelidium robustum y de diferentes
especies de Chondracanthus y Gracilaria. En general, los bosques y
praderas de macroalgas en la península de Baja California, están asociados a
pesquerías de alta importancia económica tales como el erizo, pepino de mar,
abulón y langosta entre otras.
Mientras que
organismos como el abulón y el erizo de mar se ven favorecidos con la
abundancia de recursos algales, poblaciones elevadas de erizo ponen en riesgo
el equilibrio ecológico en el ecosistema, ya que por la movilidad y voracidad
del erizo puede afectar la biomasa del manto, además de impedir el asentamiento
de juveniles y de esta manera afectar a especies de menor movilidad como el
abulón (Fig. 7). La captura comercial de erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) mantiene controlada su población
sin afectar los mantos de macroalgas; sin embargo debido a que no hay captura
comercial del erizo morado (S. purpuratus),
éste se ha convertido en una plaga que afecta adversamente a los mantos algales
(Fig. 8).
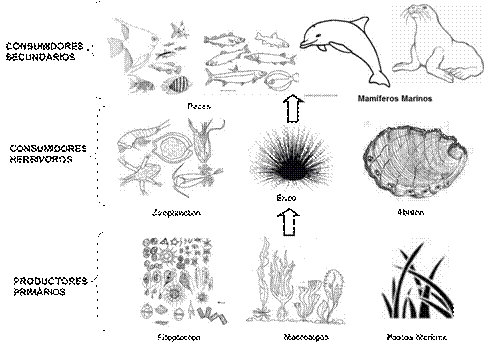
Figura 7. Relaciones tróficas característica de regiones templadas
y frías.
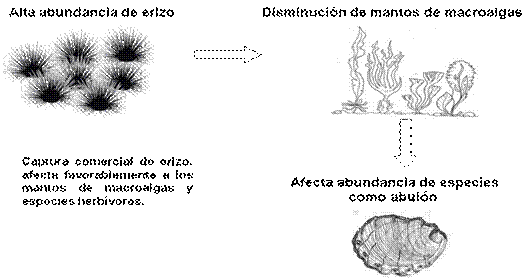
Figura 8. Asociaciones importantes en el hábitat de las macroalgas.
3.4
Ambito Socioeconómico
La actividad de cosecha de macroalgas más
importante actualmente es la orientada a satisfacer la demanda de materias
primas para la obtención de coloides algales, con la participación tanto del
sector privado como el social; mientras que el sector privado cosecha sus
propias materias primas y los lleva hasta su procesamiento final, en el sector
social esta es una actividad secundaria que implica sólo la recolección y
secado, posteriormente en otro eslabón de la cadena, se hace el acopio y
empaque de las materias primas para transportarse a los lugares de
procesamiento, el cual generalmente es al extranjero. En la cosecha de
macroalgas están implicados cerca de 200 pescadores; sólo existe una planta
procesadora localizada en Ensenada Baja California, que adicionalmente emplea
de 15 a 20 trabajadores; actualmente se están incorporando nuevas especies de
macroalgas a la producción de materias primas, lo que sin duda incrementará el
beneficio social en la región creando nuevas fuentes de empleo.
En el caso de la producción de fertilizantes
líquidos, el aprovechamiento de las algas marinas hasta el momento es ejercido
exclusivamente por el sector privado, quienes cosechan y procesan sus materias
primas; en esta actividad existen 3 o 4 empresas, donde participan alrededor de
10 pescadores y adicionalmente en el procesamiento posterior se benefician unas
20 familias más. El uso de materias primas para su aplicación como alimento de
organismos en cultivo, esta actividad beneficia de forma directa e indirecta a
cerca de 20 familias; y es una actividad que va en aumento.
Desde hace varios años una empresa privada
de la región ha hecho esfuerzos por aprovechar sistemáticamente las macroalgas
para usos alimenticios, aunque actualmente esta actividad beneficia sólo a 4 o
5 familias, esta es una línea promisoria en el uso de macroalgas.
4.
Diagnóstico de la pesquería
4.1 Importancia
Una vez que en el 2005, cesó el aprovechamiento
a gran escala de M. pyrifera, la
participación de las algas marinas en la producción pesquera nacional cayó a
niveles menores del 1%. Actualmente en el mercado mundial de macroalgas, México
contribuye con el 4.6% de materias primas agarofitas y 0.37% de algas
productoras de carragenanos (Zertuche-González, 1993); mientras que a partir
del 2005 las alginofitas cayeron del 2.3% a no tener participación en el
mercado mundial. Los ingresos por exportación de algas en México para los años
1990, 1991 y 1992 fueron de 1.6, 1.5 y 2.6 millones de dólares, respectivamente
(Zertuche-González, op. cit.).
La pesquería de macroalgas en México es de
carácter regional y sólo se realiza en algunas zonas de la península de Baja
California; la pesquería más extendida, ya que incluye la costa de Baja
California y B.C. Sur, es la cosecha del sargazo rojo Gelidium robustum; de esta especie se cosecha un promedio de 800 t
de algas secas; en esta pesquería participan de 50 a 60 equipos tanto del
sector social, como del privado; la iniciativa privada participa con pescadores
traídos de otras regiones del país, para los cuales la extracción de algas
representa su única actividad; mientras que en el sector social, la pesquería
de este recurso es una actividad secundaria que alterna con la pesquería de
especies de mayor valor comercial (ej. abulón, langosta y erizo)
(Molina-Martínez, 1986).
Las macroalgas cosechadas, se secan al sol
en los diferentes campos pesqueros, de esta forma, se envía a Ensenada para la
producción nacional de agar (cerca de 120 t anuales de agar) o para su
exportación como materias primas.
La pesquería del “Pelo de Cochi” Chondracanthus canaliculatus, por la
falta de mercado para esta materia prima, ha venido a menos de lo que
históricamente ha representado en las comunidades pesqueras de Baja California.
En la actualidad la producción de esta especie es menor de 200 t secas. En los
últimos años la cosecha de C.
canaliculatus se ha llevado a cabo por un solo permisionario del sector
privado, representó ingresos para 5 o 6 familias de la localidad, ha estado
limitada a la zona de San Quintín, B.C. y parcialmente a la zona del Rosario,
B.C. Sin embargo, en el 2010 se aprueba un nuevo permiso para este recurso, por
lo que se ampliará la cosecha hacia el norte hasta la zona de Camalú, B.C. y al
sur hasta Punta Canoas, de la misma manera se espera que haya más pescadores
que participen en esta actividad económica. Para el manejo de la cosecha de
esta especie, no se requieren instalaciones especiales, ya que el secado es en
playa y en el centro de acopio sólo se requiere de una prensa hidráulica para
la formación de pacas de aproximadamente 80 Kg, se transporta en contenedores
que se envían a Estados Unidos para la producción de carragenanos. Algo similar
pasa con el fideo de mar Gracilariopsis
lemaneiformis donde la actividad de cosecha que realiza una empresa
privada, se lleva a cabo en el Golfo de California, sólo en las localidades de
Bahía de los Angeles y Bahía de las Animas, B.C., en ella participan cuatro embarcaciones,
que representan el empleo para 15 o 20 personas las cuales provienen de otras
regiones del país (ej. Veracruz); el secado del producto es en playa y en el
centro de acopio se cuenta con una prensa hidráulica para la elaboración de
pacas, estas pacas se cubren con plástico y así se transportan en contenedores
con destino a Japón donde es materia prima para la producción de agar.
En la pesquería del “sargazo gigante” Macrocystis pyrifera, con una cosecha
anual promedio hasta el 2004 de 25,000 t peso vivo. Este recurso estuvo
concesionado a una sola empresa (Productos del Pacífico), que realizaba su
actividad de cosecha en mantos localizados desde la frontera con Estados
Unidos, hasta la zona del Rosario, B.C. Para esta actividad, se empleó una sola
embarcación mayor con capacidad de 400 t frescas (barco "El
Sargacero"); para evitar el deterioro del producto, durante la maniobra de
cosecha, las algas eran rociadas con una solución de formol en agua de mar; la
cosecha se descargaba en fresco directamente en el puerto de San Diego
California (E.U.A.), donde fue materia prima para la producción de alginatos.
Durante un tiempo, parte de esta cosecha se destinó para la producción nacional
de harinas y fertilizantes líquidos, para ello el barco "El Sargacero"
descargaba en el puerto del Sauzal, B.C. donde se contaba con instalaciones
para su procesamiento. La actividad de cosecha y procesamiento de estas
materias primas proporcionó empleo para unas 15 personas. La causa por la cual
dejó de operar el barco "El Sargacero" no fue debido a causas de
incosteabilidad de operación ni escasez de materias primas; se debió
principalmente al hecho de que el comprador directo de Macrocystis pyrifera era la empresa de E.U.A., ISP Industries
(antes Kelco Co.) en San Diego California , la cual cesó sus operaciones en el
2005. Al dejar de tener demanda de esta materia prima en el mercado exterior,
la cosecha mecanizada a gran escala para este recurso realizada por el barco
“El Sargacero” ya no fue necesaria ya que la demanda interna en esos momentos
era muy incipiente; a partir de entonces, la cosecha cambio hacia una pesca
artesanal, en un orden de magnitud inferior, donde se emplea una embarcación
tipo paceña y participan sólo dos pescadores por embarcación, el corte es manual
empleando cuchillos y de manera similar a la cosecha mecanizada, se incide sólo
en la parte superior de las plantas.
4.2.
Especies objetivo
El impacto de cosechar sobre comunidades de
macroalgas, no es muy diferente al efecto ocasionado por disturbios físicos o
biológicos. Ambos remueven la biomasa de las especies objetivo y modifican la
abundancia y distribución de flora y fauna asociada. Entonces, el impacto
ecológico de la cosecha dependerá de la distribución espacial del recurso
cosechado, estacionalidad, intensidad de cosecha y la relación entre los
métodos de cosecha y localización en la planta de las estructuras reproductivas
(Vázquez, 1995).
Para la actividad de cosecha de los
diferentes recursos algales no ha sido necesario implementar épocas de veda por
lo que la pesquería está condicionada sólo por la abundancia natural de las
macroalgas la cual varía estacionalmente y es dependiente de las condiciones
ambientales imperantes; sin embargo se debe tener un seguimiento de las
variaciones temporales de cada recurso y de su potencial reproductivo, así como
de las especies animales y vegetales asociadas a ellos para en caso de un
comportamiento anómalo implementar vedas temporales. En el caso de las
pesquerías del Pacífico de B.C., las diferentes especies M. pyrifera, G. robustum
y C. canaliculatus, son
independientes una de otras, la cosecha se lleva a cabo durante todo el año,
siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean propicias; en todos los
casos las cosechas mayores se logran durante el verano. En el Golfo de
California G. lemaneiformis, igual
que los recursos anteriores no tiene época de veda. Durante una parte del
invierno las plantas de esta especie se encuentran invadidas por huevecillos de
la curvina, los cuales en su desarrollo se desprenden a fines del invierno,
dejando las plantas libres de este material en la primavera, posterior a ello
inicia la cosecha, sin embargo, el decaimiento natural de su población a
finales del verano, debido a las altas temperaturas del medio, limitan su
cosecha comercial a la primavera y verano.
Efecto sobre el recurso: A pesar de que no
hay un seguimiento del número de mantos y biomasa para cada especie que se
aprovecha en las costas de Baja California, los métodos de cosecha que
tradicionalmente se emplean para las diferentes macroalgas, parece que no
ocasionan efectos adversos sobre la abundancia en las praderas (Barilotti, et al., 1985, McCleneghan and Houk,
1985). A pesar de ello, es recomendable realizar evaluaciones de biomasa para
cada recurso con aprovechamiento y para todos los casos rotar zonas de cosecha
para favorecer la regeneración de las praderas de macroalgas (Barilotti y
Zertuche-González, 1990).
Recursos Potenciales: Además de los recursos
que actualmente cuentan con cosecha comercial, en nuestras costas se encuentran
otras especies, que por la biomasa disponible, son susceptibles de un
aprovechamiento comercial; entre ellas se dispone de materias primas
alternativas para la producción de ficocoloides, para alimento humano directo,
para alimento de organismos acuáticos en cultivo, elaboración de harinas,
fertilizantes líquidos y diversos compuestos bioactivos, especies como Porphyra, Ulva, Egregia, Eisenia,
Chondracanthus squarrulosus, Mastocarpus papillatus, Sargassum spp, Eucheuma
uncinatum, entre otras. Es también importante mencionar que durante algunas
épocas del año, debido a condiciones meteorológicas extremas, en las playas se
depositan grandes volúmenes de algas (algas de arribazón), esta biomasa puede
ser aprovechada en la elaboración de fertilizantes orgánicos; en este sentido,
desde el año 2000 una empresa de la localidad (Tecniprocesos S.A. de C.V.)
utiliza el material de arribazón de una pequeña franja costera de Baja
California.
4.3.
Captura incidental
descartes
Como es sabido las praderas de macroalgas
son el hábitat para numerosas especies animales que buscan refugio en sus
órganos de fijación o en sus frondas durante alguna parte de su ciclo de vida;
a pesar de ello, la captura incidental de especies es muy bajo, ya que la técnica
de cosecha es dirigida hacia la especie “objetivo”; de manera que la cosecha se
compone de porcentajes mayores al 98% de la especie objetivo. No hay evidencias
de efectos graves sobre otros recursos vegetales asociados. Sin embargo, en el
caso de la fauna, para tener un mejor conocimiento del posible efecto sobre la
fauna que habita los bosques de macroalgas, es recomendable tener un
seguimiento de la cosecha comercial de cada especie de algas e identificar las
épocas de mayor incidencia de fauna acompañante (en diferentes estadios ej.
larvario, juvenil o adultos) con lo que en dado caso de que se detecten épocas
con presencia importante de fauna asociada a las praderas de macroalgas, se
puedan proponer épocas o zonas que deban sujetarse a veda.
4.4.
Tendencias históricas
Sargazo
gigante (M.Pyrifera):
La cosecha comercial del Sargazo gigante se
inició en 1956, incrementando paulatinamente hasta 1976, a partir de entonces
se ha mantenido con algunas fluctuaciones cercanas al promedio histórico de
26,710 toneladas frescas, la cosecha en esta escala de producción continuó
hasta el 2004. Durante el año ocurren fluctuaciones de la cosecha, donde el
mayor volumen se registra en los meses correspondientes a primavera y verano.
Este recurso, es afectado por el fenómeno "El Niño" el cual provoca
una disminución considerable de los mantos y su efecto puede ser visto en las
cosechas de 1983 y 1998 que fueron precedidas por eventos de este tipo (Fig.
9). También debe mencionarse la drástica caída de la producción de este recurso
posterior al año 2004 (Fig. 9), esta disminución de la cosecha en particular es
debida a la interrupción de la cosecha mecanizada a gran escala e inicio de la
cosecha artesanal en una escala menor (Fig. 10).
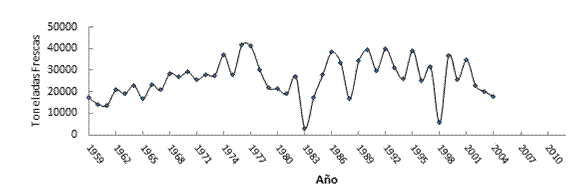
Figura 9. Cosecha
histórica de M. Pyrifera en Baja
California, México (en toneladas de peso fresco desembarcado). (Anuario Estadístico de Pesca, SAGARPA y
Bitácoras Barco Sargacero).
Captura y esfuerzo: El barco "El Sargacero", durante
los años que operó realizó un promedio de 70 viajes al año; el tiempo requerido
para completar una carga dependía de la biomasa disponible que a su vez estaba
en función de la época del año; la duración de la maniobra de cosecha, varía
entre 5 a 7.5 horas en el verano y hasta 10 horas en invierno (Guzmán del Proó,
et al., 1971) (Fig. 11).
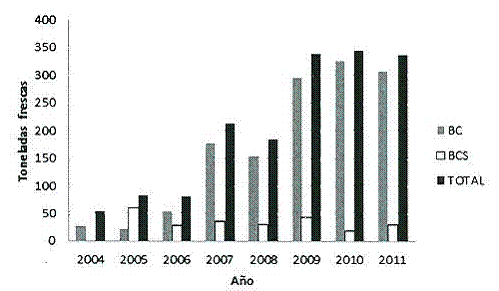
Figura 10. Cosecha reciente de Macrocytis pyrifera en Baja California. Fuente: Subdelegación de Pesca. SAGARPA BC.
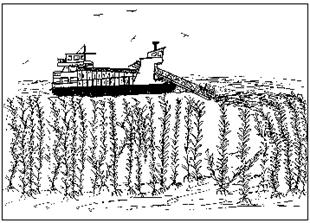
Figura 11. Operación de cosecha de M. pyrifera por el barco "El Sargacero"
Se considera que este recurso, aun durante
la operación del barco "El Sargacero" a pesar de los altos volúmenes
de cosecha donde se tenía un promedio de 25,000 toneladas en peso fresco
anuales (Fig. 9), estuvo en estatus de sub-utilizado pues la disponibilidad de
este recurso en la península de Baja California (BC y BCS) es suficiente para
cosechar hasta 80,000 t anuales (Casas-Valdez, 2001).
En tiempos recientes, los usos de esta
macroalga en Baja California, se han diversificado; de exportarse casi en su
totalidad para la industria de alginatos en Estados Unidos de América,
actualmente, se emplea en fresco, como alimento directo en los cultivos de
abulón, además, se emplea en la elaboración de fertilizantes líquidos y
ocasionalmente en la elaboración de harinas para alimento en el cultivo de
camarón; sin embargo su cosecha a partir del 2005 ha sido muy baja con respecto
a la cosecha cuando operaba el barco (Fig. 10).
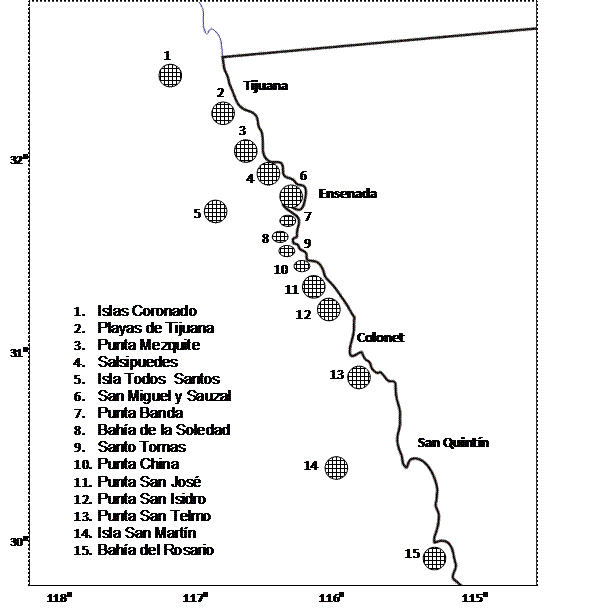
Figura 12. Localización de los
principales Mantos de Macrocystis
pyrifera sujetos a extracción comercial por la empresa Productos del
Pacífico S.A. de C.V. hasta el 2004. (Tomado de Casas-Valdez, 2001).
En la actualidad
la cosecha de este recurso pasó a ser de tipo artesanal; para su realización se
emplean embarcaciones menores, donde participan dos pescadores que con ayuda de
machetes y cuchillos cortan el alga en su porción superior; la maniobra
generalmente se lleva a cabo en un tiempo de dos a cuatro horas desde el
momento en que se sale de puerto, se cosecha y se desembarca el producto;
generalmente en la panga se transportan 6 chinguillos con 80 a 90 Kg de algas
para un total de 500 a 600 Kg de algas frescas por viaje, pudiéndose realizar
de tres a cuatro viajes por día dependiendo de la distancia de los mantos y
necesidades de materia prima del usuario (Fig. 13).
La cosecha por el
barco "El Sargacero" se realizó en 15 localidades de Baja California
desde la frontera hasta Bahía El Rosario (Fig. 12), actualmente la cosecha
artesanal ocurre en Baja California y en el norte de Baja California Sur,
siendo los principales sitios donde se cosecha: Popotla, Ensenada, Santo Tomás,
Punta San Antonio, Isla San Martín, El Rosario y Punta Blanca en Baja
California, así como en Punta Eugenia en Baja California Sur (Figs. 14 y 15),
donde las cosechas más importantes se llevan a cabo en las cercanías de
Ensenada, Ejido Eréndira y en Punta Eugenia en B.C.S., donde se encuentran los
principales usuarios del producto.
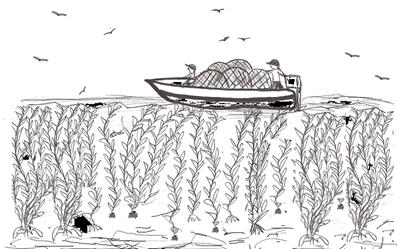
Figura 13. Cosecha artesanal del sargazo gigante (M. pyrifera) que es transportada en bolsas de red (chinguillos).
Sargazo rojo (Gelidium
robustum):
Este recurso es el que
tiene el aprovechamiento más antiguo, inició formalmente en 1955, en los
primeros años, la producción fue incrementando paulatinamente para en 1967
alcanzar una producción de 1500 toneladas métricas secas.
El volumen de captura nacional de los años 1968 a 1979 refleja básicamente el comportamiento de la captura de Baja California, ya que la cosecha de este estado representó el 89% del total. En el periodo comprendido de 1980 a 1992, Baja California contribuyó con el 52%; mientras que Baja California Sur, aportó el 47%, por lo que la captura nacional corresponde a la sumatoria de ambas entidades, con un promedio anual de 1,178 t (Fig. 16). En el periodo comprendido entre 1974 a 1979, los registros marcan una elevación inusual de los volúmenes de cosecha con un máximo de 3,091 toneladas en 1976; después de ese periodo la cosecha no ha regresado a esos niveles de producción, esto podría indicar o bien, que ha disminuido el potencial del recurso o se debe a que los registros de ese periodo pudieran corresponder al peso fresco de la cosecha tal como menciona Guzmán del Proó, et al. (1986).
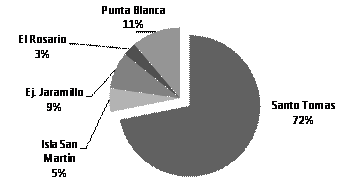
Figura 14. Porcentaje
de cosecha de Macrocytis pyrifera en
los diferentes sitios dentro de Baja California en 2010. Fuente: Subdelegación
de Pesca. CONAPESCA BC.
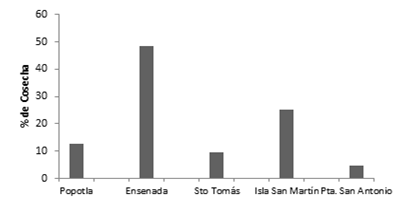
Figura 15. Porcentaje
de cosecha de Macrocytis pyrifera por
sitio en Baja California en 2011. Fuente: Subdelegación de Pesca. CONAPESCA BC.
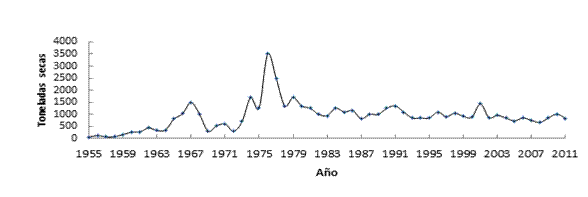
Figura
16. Cosecha histórica del sargazo rojo en México (Baja Cal. y Baja Cal. Sur)
(Anuarios estadísticos de pesca SAGARPA)
Desde el año de 1980, las
capturas se han mantenido relativamente estables fluctuando al rededor de las
1000 TM secas anuales (Fig. 16). Actualmente la principal cosecha de Gelidium, se basa en la producción que
se obtiene de praderas de la parte central de la península de Baja California:
Isla de Cedros e I. Benitos en Baja California, así como I. Natividad, Punta
Eugenia y Bahía Tortugas en Baja California Sur (Casas-Valdez y Fajardo-León,
1990).
Captura por unidad de esfuerzo: La cosecha
de G. robustum se lleva a cabo
durante todo el año, aunque ésta se intensifica durante los meses de mayo a
septiembre. Las actividades de cosecha se ven limitadas por las condiciones
meteorológicas ya que se afecta la navegación y buceo, en este sentido los días
laborables son de alrededor de 120 días al año (Fig. 17) (Molina-Martínez,
1986).
Para la cosecha de G. robustum en mantos localizados en B.C.S. Hernández-Guerrero, et al. (1999), estimaron una captura
por unidad de esfuerzo que fluctúa entre 2,467 kg frescos/embarcación a 4017
kg/embarcación.
Pelo de Cochi (C.
canaliculatus):
Su cosecha comercial inició en 1966, por la
empresa GELMEX S.A. de C.V., posteriormente este recurso, fue cosechado por las
Cooperativas Pesqueras, actualmente por la falta de mercado, su aprovechamiento
se restringe a la zona de San Quintín por la empresa Agromarinos S.A. de C.V.,
la producción se destinó como materia prima para la producción de carragenanos
exportándose a Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Francia. En el mercado
internacional alcanza un costo de Aprox. 850 dólares americanos/ton seca (Fig.
18).
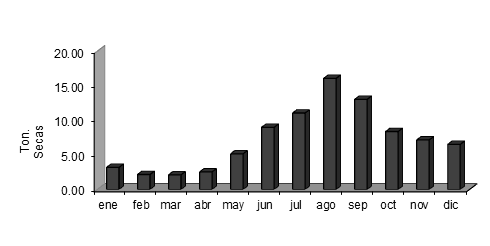
Figura
17. Estacionalidad de la cosecha de sargazo rojo (G. robustum) en Baja
California (Fuente: Datos tomados de Guzmán del Proó, et. al., 1986).
Desde los inicios de la pesquería se observa
un incremento continuo de las cosechas, hasta alcanzar las 1,100 toneladas
secas por año (1979); a partir de entonces por la falta de mercado para esta
materia prima, la producción declina paulatinamente y a partir de 1983 las
cosechas son inferiores a las 200 toneladas secas por año, de esta manera la
pesquería continuó hasta 1999 (Fig. 18) punto en el que su cosecha se
interrumpió y reinicia en el 2003, aunque en cantidades muy por debajo de su
potencial (Agromarinos com. Personal).
La cosecha cuando hay demanda de este
producto se practica durante todo el año. Presenta una alta estacionalidad ya
que depende de las condiciones atmosféricas imperantes, así como la duración y
magnitud del bajamar; cosechas mayores se obtienen durante primavera-verano y
declina durante el otoño-invierno; cuando la cosecha se inicia a principios de
primavera, las praderas se recuperan y es posible realizar dos cosechas en la
misma zona por temporada (Fig. 19).
Esfuerzo pesquero: debido a la forma
artesanal de cosecha y a que no hay registros fidedignos de la captura por
persona de este recurso no hay una estimación concreta de la captura por unidad
de esfuerzo. La jornada de trabajo para esta especie es variable ya que depende
de la duración y magnitud de la marea baja, la actividad de cosecha tiene una
duración de 1 a 3 horas donde cada persona puede cosechar de 300 a 500 Kg de
alga fresca. La cosecha es totalmente artesanal y no requiere de ningún
aditamento especial, el corte de las plantas es manual y se coloca en costales
para llevarlos a la playa, donde se extiende para secarse al sol durante
aproximadamente dos días.
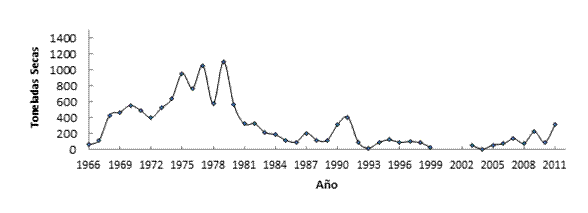
Figura 18. Cosecha
histórica de pelo de cochi (Chondracanthus
canaliculatus) en Baja California. (Anuarios estadísticos de pesca
SAGARPA).
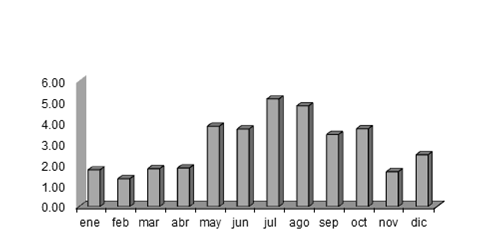
Figura
19. Variación mensual en la cosecha de pelo de cochi (C. canaliculatus) en Baja California ton secas/día en el periodo de
1973-1984.
Fideo
de mar (G. lemaneiformis):
El aprovechamiento de los recursos algales
del Golfo de California, es muy limitado y de la gran variedad de especies y
las grandes biomasas que se menciona se encuentran en esta región, solamente se
tiene registro de cosechas eventuales del alga roja Eucheuma uncinatum (carragenofita) y recientemente de G. lemaneiformis en base a
investigaciones del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC (IIO)
que estimaron para el Golfo de California, un potencial de entre 3,000 a 5,000
toneladas secas (Pacheco-Ruíz et al.,
1999); sin embargo, las condiciones ambientales en el Golfo de California son
extremadamente variables, haciendo que la biomasa disponible cambie
dramáticamente de un año a otro, incluso ausentarse en algunos años. Su cosecha
comercial inició en 1996, por la empresa PHYKOS S.A. de C.V. (Fig. 20),
posteriormente AMARES S.A de C.V. (Fig. 21) y ahora es aprovechada parcialmente
por la empresa Agarmex de Ensenada B.C. Esta especie, es considerada como una
fuente importante para la producción de agar (Arellano–Carbajal, et al., 1999; Zertuche-González, 1993),
de ahí el interés de industriales japoneses por esta materia prima.
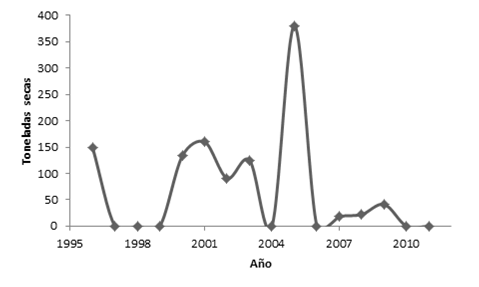
Figura 20. Cosecha histórica de fideo de mar (G. lemaneiformis) en el Golfo de California (Bitácoras de pesca SAGARPA).
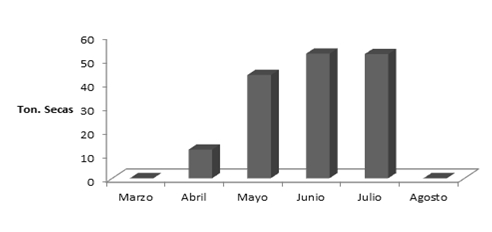
Figura
21. Cosecha mensual de fideo de mar (G.
lemaneiformis) en el Golfo de California, durante la temporada 2001 AMARES
S.A. de C.V. (Hernández-Garibay, et al.,
2006).
Captura y esfuerzo: La jornada de trabajo o
“marea” generalmente inicia de 5 a 6 de la mañana y concluye alrededor de las
13:00 horas, en ese lapso de tiempo el equipo puede realizar dos viajes ya que
completa la carga de la panga entre dos a cuatro horas; cada equipo tiene la
capacidad de cosechar de entre 1,000 a 1,500 Kg de alga seca/día.
En tierra otras personas se encargan de
descargar la cosecha y extender las algas en la playa para su secado, mientras
que otras personas se encargan de embalar las algas cosechadas el día anterior
en pacas de 80 a 100 Kg y recubrirlas con plástico para su almacenamiento y
transportación. Se exporta a Japón como materia prima para la producción de
agar. Costo Aprox. 1500 dlls/ton seca en el mercado internacional.
4.5
Disponibilidad del recurso
Sargazo gigante (M. pyrifera): Potencial estimado: Aunque el promedio de cosecha
histórica es cercana a las 25,000 toneladas frescas anuales, la cosecha
reportada, corresponde sólo a la parte Norte de su distribución en la península
de Baja California. Para el total de la península algunas determinaciones de la
biomasa cosechable de M. pyrifera estiman
que fluctúa entre 80,000 a 100,000 toneladas frescas por año; el potencial
estimado varía interanualmente y de acuerdo a la época del año (Guzmán del
Proó, et al., 1986; Casas-Valdez, et al., 1985; Hernández-Carmona, et al., 1991).
Sargazo
rojo (G. robustum): De este
recurso no existen evaluaciones de la biomasa disponible en su zonas de
distribución y cosecha, sin embargo si consideramos los datos de cosecha
históricos y bajo una estimación conservadora podría considerarse una
disponibilidad de G. robustum
superior a las 1000 TM anuales, considerando que no ha habido disminución de
los mantos algales sino más bien a habido disminución del esfuerzo pesquero
(Hernández-Guerrero, et.al., 1999).
Pelo
de cochi (C. canaliculatus):
Evaluaciones de los mantos accesibles por tierra, realizadas por
Ballesteros-Grijalva y García-Lepe (1993), estimaron que la biomasa disponible
de este recurso en Baja California, es del orden de 625 TM anuales.
Fideo
de mar (G. lemaneiformis):
se desarrolla en la parte central del Golfo de California, principalmente en
las aguas influenciadas por el Canal de Ballenas, presenta una alta
variabilidad estacional en la disponibilidad de biomasa, por lo que su
potencial de aprovechamiento puede variar entre 3,000 a 5,000 toneladas secas anuales
(Pacheco-Ruíz, et al., 1999). Sin
embargo, pudieran ocurrir variaciones muy drásticas a la baja de un año a otro.
4.6
Unidad de pesca
La actividad de cosecha mecanizada del
recurso Macrocystis empleó una sola
embarcación construida exprofeso para esta actividad, denominada "El
Sargacero" (Fig. 11), con capacidad de bodega de 400 toneladas frescas que
se maneja por cuatro a cinco operadores, la descarga del producto en puerto se
realiza mediante grúas. La cosecha artesanal de este recurso emplea embarcaciones
menores tipo panga de fibra de vidrio de seis metros de eslora, equipada con
motor fuera de borda; cada equipo de pesca consiste de dos personas (Fig. 13).
Por otra parte, la cosecha de las especies
agarofitas (Gelidium y Gracilariopsis) es artesanal y se
emplean equipos similares a los empleados en las pesquerías de abulón y erizo
los cuales consisten en embarcaciones menores de fibra de vidrio de seis m de
eslora, equipada con motor fuera de borda de 75 caballos de fuerza; la cosecha
se realiza mediante buceo, para lo cual se emplea un equipo tipo hooka, que se
compone de un compresor de aire, tanque de presión y manguera para el
suministro de aire al buzo; en esta actividad participan tres personas por
equipo y el número fluctúa de acuerdo a la época entre 30 a 50 equipos para Gelidium y de tres a cuatro para el caso
de Gracilariopsis.
La cosecha de Chondracanthus, es también artesanal y no requiere de ningún
aditamento especial, ya que se lleva a cabo en el nivel intermareal durante
marea baja.
4.7
Infraestructura de
desembarco
Debido a que en la cosecha de los recursos
algales se emplean embarcaciones menores, no se requieren instalaciones
especiales y en los diferentes campos pesqueros hay varaderos o zonas
acondicionadas por los pescadores para botar al mar sus embarcaciones.
4.8
Proceso o industrialización
Para el procesamiento industrial de algas
marinas todas las existentes son del sector privado; se cuenta en Ensenada Baja
California con una planta productora de agar (Agarmex S.A. de C.V.) con
capacidad instalada de aproximadamente 120 toneladas anuales de producto.
Después de muchos años de experiencia en la producción de agar, esta misma
empresa incursionó en la producción de carragenanos, esto a partir de algas
provenientes de Filipinas e Indonesia (Kappaphycus
alvarezii); sin embargo debido al encarecimiento de las materias primas, se
interrumpió la producción de carragenanos.
Por otra parte también en Ensenada, B.C., en
los últimos años han aparecido tres a cuatro pequeñas empresas del sector
privado, con una superficie que en general no sobrepasa los 200 m2, éstas procesan algas pardas, para la
obtención de fertilizantes líquidos, principalmente sargazo gigante (M. pyrifera), la capacidad de
procesamiento es un promedio de 1,000 Kg de alga fresca por día; sin embargo
actualmente están operando por debajo de su capacidad instalada, debido a que
recién se están abriendo las líneas de comercialización.
La actividad pesquera en torno a las algas
agarofitas y carragenofitas, participa el sector privado y el social; sin
embargo en este rubro, el sector privado es el actor principal. Se practica en
diferentes lugares de la costa de Baja California y Baja California Sur, el
procesamiento después de la cosecha, sólo implica el proceso de secado, el cual
se realiza directamente al sol, por lo que no se emplean instalaciones
especiales; en algunos casos se emplean cobertizos para en caso de lluvia
proteger la cosecha; en los centros de acopio, se cuenta con prensas
hidráulicas para el embalaje de las algas en pacas de 80 a 100 Kg. de peso,
forma en que son transportadas a las empresas usuarias.
Además de lo anterior en México se cuenta
con dos plantas piloto promovidas por la FAO para el procesamiento de algas
marinas para la obtención de ficocoloides, una de alginatos (CICIMAR) en Baja
California Sur y otra de carragenanos (CRIP-Ensenada) en Baja California; en
ambos casos la finalidad es desarrollar tecnología para el aprovechamiento de
recursos algales de la región.
Las algas marinas tienen una amplia
tradición de uso en el mercado oriental, donde se emplea en forma directa,
principalmente como alimento humano y en usos medicinales; además se utilizan
para la producción de coloides algales (Ficocoloides) tales como el agar,
alginatos y carragenanos, los cuales son ampliamente utilizados a nivel
mundial; es por ello que existe una estrecha relación entre los países que
procesan las algas marinas, generalmente países desarrollados con aquellos que
sólo producen materias primas.
Los productos tradicionales que se obtienen
a partir de las macroalgas son:
Alginatos
El alginato es un polisacárido que se
obtiene de algas pardas, tales como M.
pyrifera, Ascophyllum nodosum y Laminaria spp., entre otras. El alginato
está formado por dos ácidos urónicos, el (1-4) L ácido gulurónico y el β
(1-4) D ácido manurónico, distribuidos aleatoriamente en una cadena lineal de
alto peso molecular. Los alginatos son bien conocidos por su capacidad para
producir soluciones de alta viscosidad y o de formar geles irreversibles en la
presencia de metales divalentes y trivalentes (ej. calcio, bario, etc.).
Debido a sus propiedades, los alginatos son
usados, ampliamente en la industria alimenticia, textil y médica, como
espesantes, estabilizantes de emulsiones, gelificantes, inhibidores de
sinéresis, etc.
Existe una gran gama de empresas que
utilizan esta sustancia como aglutinante para cremas, detergentes, tintas de
impresión textil y una gran variedad de productos. El alginato es un material
ampliamente utilizado en odontología para obtener impresiones de los dientes y
los tejidos blandos adyacentes. También se usa en el mundo del maquillaje de
efectos especiales para hacer vaciados, en ortodoncia para modelos de estudio,
en prótesis y operatoria para impresiones en piezas antagonistas y para la
elaboración de una prótesis parcial removible.
Aproximadamente
un 30% de la producción de alginatos se destina a la industria alimenticia para
la confección de frutas artificiales y para rellenos de aceitunas en base a ají
y alginatos. También se utilizan para industrializar camarones, carne, anillos
de cebolla y una variedad de productos retexturizados en base a pastas
homogeneizadas con alginatos de sodio, a las que se dan formas más o menos
naturales. Un 5% de los alginatos se usa en la industria farmacéutica y de
cosméticos. Son bien tolerados en contacto con la piel, refrescantes,
lubricantes y de bajo contenido en lípidos. Además se incorporan en jabones y
cremas de afeitar como suavizantes y estabilizantes de la espuma. Otros usos de
los alginatos son en soldaduras, vendajes bioactivos, moldes dentales,
dispensador de herbicidas entre otros. La producción mundial de algas para la
obtención de alginatos es de 230,000 t en peso seco. El mercado de este
producto asciende a 27,000 t anuales con precios que oscilan entre los 5 y los
20 dólares por kilogramo.
Carragenanos
Son polisacáridos
que se obtienen con agua caliente de ciertas clases de algas rojas (Rhodophyceae). Los carragenanos, junto
con el agar, pertenecen a la familia de galactanos sulfatados ya que se
componen de galactosa (anhidrogalactosa) y grupos hemiester sulfato. Las
unidades de galactosa se encuentran unidas en una cadena lineal unidas por
enlaces alternos α(1-3) y β (1-4). Las propiedades de los
carragenanos van a depender de su composición, en particular del grado y
posición de grupos sulfato, así como de la presencia del residuo
anhidrogalactosa. A mayor proporción de grupos sulfato, la solubilidad es mayor
(mayor viscosidad), mientras que a mayor contenido de anhidrogalactosa la
solubilidad disminuye (mayor capacidad gelificante), es así que en función de
estos componentes, se distinguen varios tipos de carragenano, con propiedades
claramente distintas. Aunque existen alrededor de una docena de tipos de
carragenanos, desde el punto de vista comercial se manejan tres tipos
principales: kappa carragenano el cual forma geles fuertes y quebradizos,
lambda carragenano, que no gelifica, sólo forma soluciones de alta viscosidad y
el carragenano tipo iota, el cual tiene propiedades intermedias entre los
anteriores, forma geles elásticos. El peso molecular de los carragenanos es
normalmente de 300,000 a 400,000 Daltons. La longitud de la cadena es
importante, ya que por debajo de 100,000 Daltons de peso molecular, el
carragenano no es útil como gelificante.
La capacidad de
formar geles, varía mucho y depende del tipo de carragenano presente, esta
variabilidad de las propiedades de los carragenanos, los hace muy versátiles, y
cada vez tienen más aplicaciones en la industria alimentaria.
En particular, la
interacción de los carragenanos con las micelas de caseína hace que el
carragenano tenga aplicaciones en todos los productos lácteos. Además de formar
geles, a concentraciones muy bajas, del orden del 0.02%, estabiliza
suspensiones en medios lácteos, como batidos. También se comporta muy bien en
productos cárnicos procesados y reestructurados, y en postres de tipo gelatina,
mermeladas, gominolas y derivados de frutas, siempre que el pH sea superior a
3,5.
El pelo de cochi
es la única especie en México (productora de carragenina) que ha sido
sistemáticamente extraída en el Pacifico de Baja California y comercializada en
forma casi continua desde 1966 (Hernández-Garibay, et al., 2006). Toda su producción ha sido exportada, principalmente
a los Estados Unidos y a Francia, para ser utilizada como fuente de
carragenanos. Esta especie produce carragenano híbrido del tipo kappa/iota en
su fase gametofita y lambda en la esporofita.
Otras especies
que producen carragenina que se localizan en las costa de Baja California son: Mastocarpus papillatus en el Pacífico
que produce carragenano del tipo kappa/iota, Eucheuma uncinatum especie endémica del Golfo de California que
produce carragenano tipo iota y Chondracanthus
squarrulosus (antes gigartina pectinata) también del Golfo de California la
cual de forma similar a C. canaliculatus
produce carragenano híbrido del tipo kappa/iota en su fase gametofita y lambda
en la esporofita. Estas dos últimas especies, debido a su presencia anual o
pseudoanual en el Golfo de California, no permiten una explotación continua.
Sin embargo, la explotación de praderas naturales de las dos algas mencionadas
podría llevarse a cabo después de su época reproductiva (Barilotti y
Zertuche-González, 1990).
Agar
Este producto es
también un polisacárido que se obtiene con agua caliente de algunas especies de
algas rojas. La palabra agar viene del malayo agar-agar, que significa
gelatina. El agar pertenece a los galactanos sulfatados de algas rojas; se
diferencia del carragenano en que posee menor cantidad de grupos sulfato.
Químicamente el agar es un polímero de unidades de βD-galactosa unida en
posición (1-3) y αL-galactosa (anhidrogalactosa) unidas en posición 1-4
ambas unidades se unen en forma alternante en una cadena lineal de alto peso
molecular. En la molécula de agar se pueden distinguir dos fracciones de composición
diferente, una la agaropectina la cual es una fracción iónica con grupos
ácidos, tales como sulfato y ácido pirúvico sin capacidad gelificante y la
agarosa que es la fracción neutra y con alto poder gelificante. Esta última
fracción es la que básicamente imparte las propiedades de gelificación
conocidas para el agar.
La proporción de estas dos fracciones en la
molécula del agar es variable entre especies, esto hace entonces que las
macroalgas productoras de agar alcancen precios diferentes; por ejemplo Gelidium robustum especie que se cosecha
en México alcanza buenos precios en el mercado internacional (> 1,500 Dlls.
Ton seca), ya que tiene un alto contenido de agarosa lo que lo hace ideal para
producir agar grado bacteriológico o para la producción de agarosa para
aplicaciones como tamiz molecular en genética; mientras que especies de Gracilaria, son materias primas de menor
valor que Gelidium debido a que su
agar posee un menor contenido de agarosa, por lo que para obtener agar de buena
capacidad gelificante, es necesario la aplicación de un pretratamiento
(alcalino).
El uso comercial principal del agar es como
medio de cultivo en microbiología (ya que no es degradado por bacterias y
hongos), y en la industria alimenticia en mermeladas, sopas, gelatinas vegetales,
helados y algunos postres. La producción mundial de agar es de unas 4,500 a
6,000 Tm anuales; donde un 80% se destina a la industria y un 20% para usos
farmacéuticos y en bacteriología. Según su calidad puede costar entre 10 y 45
dólares el kg y hasta 60 dólares en el caso del agar bacteriológico.
Fertilizantes:
La producción de fertilizantes es una
actividad económica que se ha ido incrementando en México, para este propósito
se utilizan principalmente algas pardas, en particular en Baja California se
utiliza el sargazo gigante Macrocystis
pyrifera. El procesamiento a que son sometidas las algas marinas para la
producción de fertilizantes, generalmente consiste en un tratamiento alcalino
muy enérgico; con esto se logra la licuefacción de las partículas algales y se
logra la liberación de compuestos orgánicos, entre ellos, las fitohormonas, las
cuales se supone es el principio activo de los fertilizantes. La presentación
final es líquida, de esta forma se dosifica en el agua de riego.
Biocombustibles:
Como una alternativa para disminuir la
dependencia hacia los combustibles fósiles y disminuir el impacto en el
calentamiento global, las algas marinas al poseer un alto contenido de
carbohidratos son buenos candidatos para la producción de combustibles de segunda
generación en donde se procesan materias primas que no requieren de tierra para
su producción y que a su vez pueden ayudar a la remoción de compuestos del
medio, con éstos se produce biomasa (ej. CO2, nutrientes en exceso en zonas eutrofizadas, descargas antropogénicas,
etc.), posteriormente mediante microorganismos se convierte la materia orgánica
hacia biocombustibles tales como el bioetanol y el biogás (metano).
Las algas marinas se compone de un 50%
ciento de carbohidratos, un 30% de minerales y un 15% de proteínas y lípidos
(Lobban 1994). Los carbohidratos de las algas pueden ser usados como sustrato
para mediante fermentación alcohólica y anaeróbica, producir etanol, butanol,
metano y otros combustibles y químicos.
El uso de algas marinas para obtener etanol
tienen la ventaja respecto a los cultivos en tierra de maíz y de caña de azúcar
usados para obtener bioetanol, en el sentido que las macroalgas aprovechan el
dióxido de carbono atmosférico y no compiten con la tierra destinada para
alimentos ni requiere un alto uso de fertilizantes o químicos. Sin embargo, la
viabilidad económica no está demostrada. Por otro lado, debido a que la
producción de energía demandaría grandes volúmenes de alga a muy bajos precios,
se competiría con otros usos de las algas comercialmente más atractivos tales
como la obtención de compuestos secundarios, harinas y forrajes marinos.
Compuestos
bioactivos y nutracéuticos:
Las algas marinas son de los pocos
organismos que en forma natural poseen polisacáridos sulfatados, los cuales
recientemente han mostrado propiedades bioactivas interesantes como compuestos
anticancerígenos y antitumorales entre otras aplicaciones novedosas. Las tres
divisiones algales contienen diferentes polisacáridos sulfatados; en algas
rojas se encuentra el agar y carragenanos en algas pardas el fucoidán y en las
algas verdes el ulván; a pesar de que hay innumerables patentes sobre este tipo
de productos, en México debe avanzarse en investigaciones sobre diferentes
algas marinas, evaluar sus componentes, así como la realización de bioensayos
con los diferentes productos encontrados.
Por otro lado, el empleo de las algas
marinas como compuestos nutracéuticos, es una buena alternativa para aprovechar
sus características nutritivas además de beneficiarse por la bioactividad
positiva que pueden tener los diferentes componentes de las algas en la salud
humana, esta línea de aplicación es un aprovechamiento que puede redituar en
mejores beneficios económicos para el sector productivo.
Forrajes
para organismos acuáticos en cultivo:
Algunos organismos de alto valor comercial
tales como el abulón y erizo de mar son herbívoros y su alimento natural lo
constituyen las macroalgas; en este sentido el uso de macroalgas para la
engorda de este tipo de organismos, permite la conversión de tejido vegetal en
proteína animal de alto valor comercial. Esta actividad aunque hasta el momento
es incipiente en nuestro país, debe ser tomada en cuenta para no limitar el
desarrollo de nuevas empresas, que pudieran ser una alternativa favorable en el
aprovechamiento de los recursos algales y que generen mejores dividendos.
Alimento
Humano:
Aunque en nuestro país no hay tradición en
el uso de macroalgas en la alimentación, en tiempos recientes cada vez un mayor
número de personas adopta alimentos orientales entre ellos las macroalgas.
Además de los beneficios nutrimentales implícitos en ellas, está el hecho de
que al tener mejor control de calidad en la cosecha y o cultivo de algas
marinas, se puede abrir un nicho hasta ahora menospreciado.
4.9
Comercialización
Sargazo Gigante (M. pyrifera): La producción se exportaba en fresco a E.U.A., como
materia prima para la obtención de alginatos esto a un costo aproximado de
20.00 dólares por tonelada fresca. Por otra parte, la harina obtenida con esta
materia prima, alcanzó precios que fluctuaron entre 500 a 700 E.U.A. dólares
por tonelada seca; de esta forma, fue empleada en la elaboración de alimento
para organismos en cultivo (ej. camarón). Actualmente toda la producción de
esta especie es para consumo local en la producción de fertilizantes y alimento
para abulón en cultivo, principalmente.
Sargazo rojo (G. robustum): La mayor parte de la cosecha (Aprox. 800 ton por
año) se emplea localmente como materia prima para la producción de agar (Agarmex
S.a. de c.v.) y el resto se exporta para el mismo fin a Estados
Unidos de América y Japón.
El precio de venta de Gelidium robustum que rige actualmente en el mercado varía en
función de su calidad. Se han establecido tres clases en función de la cantidad
de conchilla en el alga, principalmente los epizoos (Membranipora tuberculata) y palmita (Aglaophenia latirostris) (Casas
Valdez y Hernández Guerrero, 1996); a mayor cobertura de estos epizoos, menor
calidad y precio. El sargazo de
primera, alcanza en el mercado internacional un valor de entre 1,000 a 1,500
E.U.A. Dlls./ton. Seca; en el mercado nacional el precio que se paga por esta
materia prima es inferior a los precios internacionales lo que ha desalentado a
muchos productores.
El precio del agar alimenticio es de $15
Dlls./kg, mientras que el de tipo bacteriológico tiene un precio de $45
Dlls./kg. El costo por kilo de agar, representa aproximadamente 12.5 veces más
que el de un kilo de alga seca (Zertuche, 1993).
Pelo de cochi (C. canaliculatus): Esta especie se destina como materia prima
para la obtención de carragenanos, exportándose a Estados Unidos, Dinamarca,
Japón y Francia. En el mercado Internacional alcanza un costo de Aprox. 850
dólares americanos/ton seca.
Fideo
de mar (G. lemaneiformis):
Especie de alga roja con la pesquería más reciente; la calidad de su agar le
han abierto el mercado japonés hacia donde se destina el total de su
producción; su costo en el mercado internacional es de Aprox. 1,000 dólares
americanos/ton seca.
4.10
Demanda pesquera
Para el sargazo rojo, la capacidad de
acarreo por embarcación menor es de 750 kg por viaje; la captura diaria fluctúa
entre 500 a 700 kg de algas frescas en el Pacífico, mientras que en el Golfo de
California, para el fideo de mar, debido a la cercanía de las zonas de cosecha,
cada equipo puede efectuar de dos a tres viajes por día, en el caso de la
embarcación mayor empleada para la cosecha del sargazo gigante, su capacidad de
bodega es de 400 t frescas, realizaba un viaje por día y cinco a seis por
semana, ahora en la embarcación menor la capacidad es de 500 a 600 kg y puede
realizarse de tres a cuatro viajes por día.
4.11
Grupos de Interés
En el aprovechamiento de las macroalgas
participa el sector social a través de cooperativas pesqueras, cuatro empresas
privadas, quienes se encargan de su captura y procesamiento; actualmente sólo
una de las empresas (Agarmex S.A. de C.V.) conserva la concesión de Gelidium robustum, los demás usuarios
aprovechan el recurso por medio de permisos.
4.12
Estado actual de la
pesquería
Sargazo gigante (M. pyrifera): Aunque el promedio de la cosecha histórica fue de
25,000 toneladas frescas, durante los años que operó la empresa Productos del
Pacífico con su barco "El Sargacero", esa cosecha corresponde sólo a
la parte Norte de su distribución. Para todo el rango de distribución de M. pyrifera en la península de Baja
California, se estima una biomasa cosechable que fluctúa entre 60,000 a 80,000
t frescas por año; sin embargo pueden ocurrir variaciones interanuales y la biomasa
disponible puede disminuir drásticamente con eventos como “El Niño” (Guzmán del
Proó, et al., 1986; Casas-Valdez, et al., 1985; Hernández-Carmona et al., 1991). Con una cosecha actual
menor a las 1,000 toneladas frescas por año, este recurso se puede considerar
en estatus de subutilizado; sin embargo durante 2012, se han solicitado
permisos de aprovechamiento que abarcan todos los mantos del Estado de Baja
California, de aprobarse dichos permisos, el potencial de aprovechamiento
estaría restringido sólo a los recursos de Baja California Sur.
Sargazo rojo (G. robustum): De este recurso no existen evaluaciones de la
biomasa disponible en su zonas de distribución y cosecha, sin embargo si
consideramos los datos de cosecha históricos y bajo una estimación conservadora
podría considerarse una disponibilidad de G.
robustum alrededor de 1,000 t de algas secas anuales; se considera que no
ha habido disminución de los mantos algales sino más bien a habido disminución
del esfuerzo pesquero (Hernández-Guerrero, et.al.,
1999). Este recurso puede considerarse en condición estable de aprovechamiento.
Pelo de cochi (C. canaliculatus): Evaluaciones de los mantos accesibles por
tierra, realizadas por Ballesteros-Grijalva y García-Lepe (1993), estimaron que
la biomasa disponible de este recurso, puede ser de 625 toneladas secas
anuales. Con cosechas actuales inferiores a las 300 t secas se encuentra en
estatus de subaprovechamiento; sin embargo, a partir de 2011 se incorpora a
esta actividad un nuevo permisionario lo que sin duda incrementará la presión
sobre este recurso.
Fideo de mar (G. lemaneiformis): se desarrolla y cosecha en la parte central del
Golfo de California, principalmente en las aguas influenciadas por el Canal de
Ballenas, presenta una alta variabilidad estacional en la disponibilidad de
biomasa; para esta especie se ha estimado un potencial cercano a las 5,000 t
anuales, aunque puede haber variaciones de un año a otro (Pacheco-Ruíz et al., 1999). Este recurso se encuentra
en estatus de subaprovechamiento, debido principalmente a dos factores, la alta
variabilidad interanual de biomasa y problemas de mercado.
5.
Objetivos del plan de manejo
El Plan proporcionará elementos de
información y análisis para la definición de programas de ordenamiento y
normalización para el aprovechamiento responsable de las macroalgas comerciales
en la península de Baja California, contribuyendo a un mejor conocimiento de
los recursos potenciales y promover su explotación, transformación y
comercialización. Los resultados de los estudios permitirán fortalecer el
sustento de éstas y otras regulaciones aplicables a la pesquería.
5.1.
Conservar la biomasa del
recurso
Conservar la biomasa de los recursos en
niveles sustentables, controlando el esfuerzo pesquero que puede ser aplicado
por la pesquería. Esto incluye la cantidad de equipo que puede emplearse, así
como rotación de mantos en aprovechamiento.
Objetivos particulares
·
Determinar
la biomasa disponible de las principales macroalgas comerciales.
·
Determinar
otras especies, áreas y volúmenes potenciales de aprovechamiento.
·
Establecer
el método de cosecha más adecuado y desarrollar alternativas tecnológicas para su
cosecha.
·
Definir
régimen de pesca (permiso o concesión) y cuotas de captura.
5.2.
Conservar la rentabilidad
económica y promover beneficios económicos para los productores
Promover el aprovechamiento integral de
macroalgas, fortalecer su comercialización y diversificación de productos.
Objetivos particulares
·
Fortalecer
la cadena productiva.
·
Desarrollar
alternativas tecnológicas para el procesamiento de macroalgas con mayor valor
agregado.
·
Promover
el acceso a nuevos mercados y mejores precios.
5.3.
Reducir interacciones
ambientales
Minimizar los impactos ambientales en otros
recursos no objetivo.
Objetivos particulares
·
Evitar
la destrucción del hábitat en las operaciones de cosecha, capacitando a los
pescadores y buzos.
·
Evitar
afectar otras especies de organismos marinos asociados (vegetales o animales).
5.4.
Promover beneficios
económicos para la sociedad
Conservar los beneficios económicos de la
pesquería, para contribuir a los costos reales del manejo, la investigación
pesquera, inspección y vigilancia. Asegurar que la pesquería continúe
proveyendo empleo y beneficios económicos para las comunidades pesqueras.
Objetivos particulares
·
Determinar
los costos reales del manejo, la investigación pesquera, inspección y
vigilancia de la pesquería.
·
Distribuir
los costos de manejo e investigación, entre los participantes de la pesquería.
5.5.
Asegurar la calidad de los
productos pesqueros
Asegurar que los productos pesqueros cumplan
los estándares de calidad e higiene para los mercados doméstico e
internacional.
Objetivos particulares
·
Promover
las buenas prácticas de cosecha, manejo a bordo y en la industrialización.
·
Fomentar
la creación de redes de infraestructura para el adecuado desembarco,
procesamiento y transportación de la producción.
6.
Medidas y estrategias de manejo
6.1.
Instrumentos de manejo
existentes
En términos de la LGPAS se otorgan
concesiones y permisos de pesca comercial para la extracción de especies de
macroalgas. El esquema de concesión se mantiene sólo para el caso del sargazo
rojo, para los otros recursos se tienen los permisos de pesca comercial donde
se establece la zona de cosecha, equipos y métodos de cosecha autorizados, así
como sitio de desembarque, en ningún caso hay épocas de veda establecidas. Su
aprovechamiento es regulado básicamente por la disponibilidad natural del
recurso y las condiciones ambientales ya que su biomasa varía estacionalmente.
La Carta Nacional Pesquera es el instrumento
que establece las especies de organismos marinos sujetas a extracción
comercial. Este instrumento se integra por fichas técnicas por recursos que
contienen el listado de las especies biológicas en explotación, estadísticas de
captura, así como los lineamientos para su aprovechamiento en términos al
estado de salud de los recursos pesqueros. El 24 de agosto de 2012 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer la
Actualización de la Carta Nacional Pesquera y se incluye una ficha específica
de macroalgas y otra de sargazo gigante (http://www.inapesca.gob.mx/portal/publicaciones/carta-nacional-pesquera).
6.2.
Indicadores y puntos de
referencia
Cada uno de los recursos que se explotan
tienen una problemática diferente. Todos son recursos renovables que crecen en
zonas de surgencia donde hay una gran productividad lo que en condiciones
normales las biomasas de las praderas naturales son suficientes para su
aprovechamiento comercial ya que con las técnicas de cosecha actuales, hay una
recuperación muy rápida del recurso. Por otra parte, son muy vulnerables a las
condiciones ambientales adversas como el fenómeno de “El Niño” donde se
presentan altas temperaturas acompañadas por aguas deficientes en nutrientes,
esto provoca una disminución y en algunos casos de acuerdo a la intensidad del
fenómeno la desaparición en muchas zonas de los recursos algales, principalmente
el sargazo gigante.
En muchos de los casos se desconoce la
dinámica poblacional de las diferentes macroalgas, además de desconocerse las
estrategias naturales de repoblamiento después de la desaparición provocada por
el fenómeno “El Niño”, las cuales pueden ser muy tardadas de acuerdo a la
intensidad del fenómeno.
Para el sargazo gigante, desde el inicio de
su pesquería se observa un incremento con pequeñas fluctuaciones anuales, hasta
alcanzar un máximo de 41,000 t en las temporadas de 1976 y 1977; en esta series
históricas se registran disminuciones drásticas como la ocurrida en 1983 y
1998, las cuales están relacionadas al efecto del fenómeno “El Niño”, posterior
a estos eventos en un lapso de tiempo variable de acuerdo a la intensidad del
evento, las cosechas regresan a niveles de producción elevados. La disminución
drástica que se observa en las estadísticas posteriores al 2004, se debe al
cese de las operaciones de cosecha mecanizada y entrada en operación de la
cosecha artesanal de este recurso, la cual es inferior en dos órdenes de
magnitud. De continuar la cosecha bajo este nuevo esquema de pesca artesanal el
recurso M. pyrifera estará sin lugar
a dudas aprovechándose de manera sustentable.
En el caso del sargazo rojo, se observa
incremento de las cosechas en su etapa inicial de registros, en el periodo de
cosechas más reciente (de 1992-2002) se observa estabilidad en las estadísticas
de cosecha, muchas de las fluctuaciones que se observan en las estadísticas de
este recurso, se deben a la disminución del esfuerzo pesquero motivado entre
otras cosas por las fluctuaciones del precio del producto (Hernández-Guerrero y
Casas-Valdez, 1999), las estadísticas de este recurso, fluctúan alrededor de
las 1,000 toneladas secas anuales, tendencia que se ha mantenido por cerca de
20 años, esto nos lleva a considerar que este recurso se encuentra en niveles
de sustentabilidad óptimos.
Para el pelo de cochi se sabe que el bajo
nivel de producción actual se debe a la falta de mercado y no por la
disminución de los bancos algales; se considera que este recurso está
subaprovechado.
El “fideo de mar” presenta altas
fluctuaciones anuales en la disponibilidad, debido principalmente a las
condiciones ambientales extremas que prevalecen en el Golfo de California, las capturas
actuales, se encuentran muy por debajo del potencial estimado para esta especie
en la zona de cosecha (Pacheco-Ruíz et
al., 1999); el esfuerzo pesquero sobre este recurso es bajo debido a la
falta de mercado se considera que este recurso está subaprovechado.
Se cuentan con algunos indicadores y puntos
de referencia útiles para la definición de medidas de control, tales como:
|
Indicador |
Punto de referencia |
|
Captura total: las capturas de los diferentes
recursos se encuentran en condiciones estables |
Cuando la captura anual de alguna especie está dentro del rango de los últimos
5 años |
|
Enfermedades, contaminantes u otros indicios |
Cuando se descarguen cantidades importantes de
ejemplares enfermos o con una clara alteración física, o Cuando se presente un evento contaminante con
riesgos para la abundancia de las especies, el hábitat o la salud humana, o Cuando se observe disminución del número de
mantos, o Cuando se observe una disminución sostenida de la
abundancia Cuando se observe desplazamiento de especies |
6.3.
Análisis de otras opciones
de manejo
La actividad de cosecha de los diferentes
recursos algales no tiene épocas de veda por lo que la pesquería está
condicionada sólo por la abundancia natural de las macroalgas, la cual varía
estacionalmente y es dependiente de las condiciones ambientales imperantes.
En el caso de las pesquerías del Pacífico de
B.C., las diferentes especies M. pyrifera,
G. robustum y C. canaliculatus, cada recurso es independiente uno de otro; en
cada uno la cosecha se lleva a cabo durante todo el año, siempre y cuando las
condiciones meteorológicas sean propicias; en todos los casos las cosechas
mayores se logran durante el verano.
En el Golfo de California G. lemaneiformis debido a la alta
variabilidad de biomasa de esta especie, se cosecha principalmente durante
primavera y principios del verano, ya que prácticamente desaparece por las
altas temperaturas que imperan en el Golfo de California.
El impacto de cosechar sobre comunidades de
macroalgas, no es muy diferente al efecto ocasionado por disturbios físicos o
biológicos. Ambas remueven la biomasa de las especies objetivo y modifican la
abundancia y distribución de flora y fauna asociada. Entonces, el impacto
ecológico de la cosecha dependerá de la distribución espacial del recurso
cosechado, la estacionalidad, la intensidad de cosecha y la relación entre los
métodos de cosecha, así como la posición en la planta de las estructuras
reproductivas (Vázquez, J., 1995).
A pesar de que no hay un seguimiento del
número de mantos y biomasa para cada especie que se aprovecha en las costas de
Baja California los métodos que tradicionalmente se emplean para las diferentes
macroalgas, parece que no ocasionan efectos adversos sobre la abundancia en las
praderas (Barilotti, et al.,1985,
McCleneghan y Houk, 1985); a pesar de ello, es recomendable realizar
evaluaciones de biomasa y para todos los casos rotar zonas de cosecha para
favorecer la regeneración de las praderas de macroalgas (Barilotti y
Zertuche-González, 1990).
El propósito es no poner en riesgo la
sustentabilidad del recurso sometido a cosecha; como se mencionó antes, aunque
pueden hacerse algunas generalizaciones cada recurso debe manejarse en forma
independiente.
En especies de algas pardas:
·
Sargazo
gigante (Macrocystis pyrifera): Para
este recurso es recomendable la recolección tipo poda la cual ha probado no
causar daños ecológicos en el recurso (Barilotti y Zertuche-González 1990). Es
recomendable efectuar la cosecha sobre poblaciones de plantas maduras y cortar
sólo la porción superior de las plantas (1.2 m desde la superficie). En lo
posible evitar el desprendimiento de plantas completas.
·
Otras
algas pardas como Egregia, debido a
su posición en el intermareal rocoso, su cosecha sólo es posible sin
embarcaciones. Es recomendable que se cosechen sólo ejemplares mayores a 1,5 m
y efectuar el corte dejando un mínimo de planta de 50 cm sobre el rizoide.
·
Especies
de Laminaria y Eisenia, en estas especies para mantener el potencial
reproductivo en la zona, se recomienda que la cosecha incida solamente en
organismos adultos y el corte en la planta sea sólo de la fronda respetando el
tejido meristemático, en el caso de Eisenia el corte debe ser posterior a la
bifurcación de la planta y en Laminaria se debe dejar cuando menos 5 cm de la
lámina. Debido a que esta especie se encuentra en una zona de alta energía es
común que la fronda se desprenda por completo, en este caso es recomendable
remover los individuos desprovistos de fronda, desprendiendo desde el órgano de
fijación, con esto se deja el espacio disponible para el reclutamiento de
nuevas plantas.
·
Silvetia y Hesperophycus: debido a su
posición en el intermareal superior, estas especies son muy vulnerables; por lo
que para asegurar el potencial reproductivo de la especie es recomendable que
en cada localidad en que se encuentran, no se coseche más del 60 % del total e
igual que en las otras especies de algas pardas, la cosecha sea tipo poda para
permitir la regeneración de los organismos cosechados.
Algas rojas intermareales
·
a) Del Pacífico de Baja California: Chondracanthus
canaliculatus, Mastocarpus papillatus y Porphyra perforata entre otras, las
praderas de estas especies presentan una variación estacional natural que
funciona como una autoveda, sin embargo, en las épocas en que la biomasa
permite su cosecha, se recomienda realizar el corte manual, que para este tipo
de especies ha probado también que favorece la regeneración de las plantas
cosechadas y un mismo manto puede ser cosechado más de una vez por temporada;
mediante una rotación adecuada de mantos se puede mantener el potencial
reproductivo de estas especies.
·
b) Del Golfo de California: Eucheuma
uncinatum, Chondracanthus squarrulosus:
son especies que presentan una alta variación estacional y variación
interanual, lo cual ocurre aun sin que sean cosechadas. Cuando las biomasas son
suficientes para cosecha, una cosecha manual adecuada puede permitir el
aprovechamiento de los mantos hasta en más de una ocasión por temporada.
Algas verdes intermareales
·
Otras
algas, mediante permisos de fomento deben de recabarse la información básica de
distribución, abundancia, estacionalidad, técnicas de cosecha y respuesta del
recurso ante la cosecha.
7.
Programa de investigación
Es necesario fomentar el desarrollo de
proyectos de investigación que cubran las siguientes líneas temáticas:
1. Determinar el estado de la población de
macroalgas mediante la evaluación de sus principales parámetros poblaciones
(abundancia, reproducción, indice de reclutamiento, crecimiento y mortalidad
natural).
2. Conocer los factores ambientales más
importantes que determinan las variaciones en los parámetros poblacionales de
las diferentes especies en explotación.
3. Evaluar el efecto de El Niño Oscilación del
Sur (ENOS), en diferentes parámetros poblacionales antes, durante y después del
fenómeno, con la finalidad de conocer la capacidad de recuperación de la
población después del evento climático.
4. Promover las mejores prácticas
disponibles, para la captura, manejo y proceso de los recursos algales para
consumo humano, así como desarrollar y/o implementar tecnologías para dar mayor
valor agregado a los productos de esta pesquería, como la industrialización
para la obtención de productos medicinales, alimenticios, harinas o la
producción nacional de ficocoloides como alginatos y carragenanos.
5. Promover la diversificación de especies a
explotar en el marco de un aprovechamiento sustentable, para su aplicación en
productos con mayor valor agregado.
6. Con el propósito de no afectar el entorno
ecológico de los bosques de macroalgas, es necesario que se realicen estudios
tendientes a conocer la fauna asociada a los diferentes recursos en
explotación, con la finalidad de determinar las épocas de mayor incidencia de
especies de interés comercial y poder aplicar medidas de control.
7. Conocer las especies introducidas e
invasoras, contemplando su detección, impacto en el ecosistema y viabilidad de
erradicación, como los casos de las macroalgas Sargassum muticum que actualmente es considerada una plaga en
muchos países y de Undaria pinnatifida
en la Isla Todos Santos, B.C. (Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas, 2003).
8.
Implementación del Plan de Manejo
La elaboración y publicación de este Plan de
Manejo Pesquero le corresponde al INAPESCA; la sanción previa a su publicación
a la CONAPESCA, con base en las atribuciones que para ambas dependencias
establece la LGPAS. Asimismo, a la CONAPESCA corresponde atender las
recomendaciones del Plan de Manejo Pesquero, dentro de la política pesquera, a
través de los instrumentos regulatorios correspondientes.
9.
Revisión, seguimiento y actualización del Plan de Manejo
Le corresponderá al Comité de Manejo de la
Pesquería darle seguimiento y determinar la temporalidad mínima con la que debe
revisarse el Plan de Manejo y, en su caso, proponer las modificaciones
correspondientes para así mantenerlo actualizado. Se recomienda que este Plan
de Manejo se actualice cada tres años.
10.
Programa de inspección y vigilancia
De conformidad con la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, será la CONAPESCA la responsable para verificar y
comprobar el cumplimiento del presente Plan de Manejo, así como de las
disposiciones reglamentarias de la Ley, las normas oficiales que de ella
deriven, por conducto de personal debidamente autorizado, y con la participación
de la Secretaría de Marina en los casos que corresponda.
11.
Programa de capacitación
El Comité de Manejo de la Pesquería,
identificará y analizará las necesidades de capacitación en los niveles:
pescadores, empresarios y vigilancia. Se elaborará un programa específico para
cada uno de estos grupos y la implementación dependerá de los recursos de que
se disponga y será operado a través de la Red Nacional de Investigación e
Información en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) y su Centro Nacional de Capacitación
en Pesca y Acuacultura Sustentables del INAPESCA.
12.
Costos de manejo
Los costos de manejo implican de manera
simple, los relacionados con la administración y regulación pesquera por parte
de la CONAPESCA, los relativos a la inspección y vigilancia establecida tanto
por el sector federal como los estatales, y los costos relativos a la operación
de los programas de investigación que sustentan las recomendaciones técnicas de
manejo.
Se deberán prever e identificar las posibles
fuentes de financiamiento federal, estatal, social o privado, para sufragar los
costos inherentes a la operación, seguimiento y evaluación del presente Plan de
Manejo Pesquero.
13.
Glosario
Agar: Polisacárido obtenido de la pared celular
de varias especies de algas marinas de los géneros Gelidium y Gracilaria. Su
uso principal es como medio de
cultivo en microbiología,
aunque también se utiliza como laxante, espesante para
sopas, gelatinas vegetales, helados y algunos postres.
Agarofitas: Algas rojas de las cuales se extrae el
polisacárido conocido como agar
Alginato: Polisacárido que se obtiene de algas
pardas. Está formado por dos tipos de monosacáridos, los dos con un grupo
ácido, el ácido gulurónico y el ácido manurónico. Tiene usos comerciales.
Alginofitas:
Algas pardas de las cuales
se extrae el polisacárido conocido como alginato.
Arribazón: Acumulaciones de algas marinas en la orilla
de las playas, arrojadas por el mar tras desprenderse de forma natural del
sustrato rocoso o arenoso.
Bentónicos:
Organismos tanto vegetales
como animales que viven relacionados con el fondo, semienterrados, fijos o que
pueden moverse sin alejarse demasiado de él.
Biomasa: Materia total de los organismos vegetales o
animales que viven en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de
área o de volumen.
Canopia:
Capas de follaje por encima
del fondo del océano, siendo las algas Macrocystis
y Egregia los principales
productores.
Carragenano: Es una mezcla de varios polisacáridos que
se encuentra rellenado los huecos de celulosa de las paredes celulares de
varias familias de algas rojas.
Carragenofitas:
Algas rojas que contienen
dentro de su pared celular una mezcla de polisacáridos conocida como
carragenanos. Chondracanthus
canaliculatus es un ejemplo de carragenofita.
Cistocarpos:
Organo reproductor de forma
esferoidal presente en los gametofitos femeninos, en cuyo interior se
desarrolla la fase de carposporito exclusiva de las algas rojas.
Espermatangios: Lugar donde se forman los espermacios.
Esporofito:
Fase diploide multicelular,
la cual produce por meiosis esporas haploides (meiosporas), de cuyo desarrollo
derivan individuos haploides, llamados gametófitos.
Estipe:
Estructura
de soporte que puede comportarse como un tallo, siendo parte del talo
de algas
marinas.
Fauna
asociada: Conjunto de
animales relacionados a los mantos algales.
Fenómeno
“EL NIÑO” (ENOS): Es un
cambio significativo de las condiciones climáticas y oceanográficas que se
produce en el Océano Pacífico Ecuatorial. Durante dicho fenómeno, el mar que
normalmente está frío, es invadido por aguas cálidas lo que afecta en forma
considerable las especies animales y vegetales de las zonas templadas.
Ficocoloides:
Polisacáridos que se
obtienen de algas marinas, con propiedades emulsificantes y de gelificación
(ej. alginatos, agar y carragenanos).
Fitoplancton: Conjunto de organismos fotosintéticos
microscópicos que se encuentran en la columna de agua.
Gametofito:
Fase de la planta que lleva
un juego de cromosomas (haploide) y produce huevos y espermatozoides (gametos).
La fusión de los gametos masculinos y femeninos produce el cigoto.
Gonimoblasto:
Filamento producido por el
carpogonio fecundado de Rodophyta y
que dará lugar a los carposporangios.
Háptera:
O rizoide, estructura de
fijación con forma de dedos que adhieren a las algas al sustrato.
Macroalgas:
Conjunto de organismos
autótrofos, muy variable, heterogéneo y complejo; con fotosíntesis similar a
las plantas terrestres, con niveles de organización y morfologías equivalentes,
como respuestas adaptativas convergentes a los distintos ambientes compartidos
durante su historia. Dentro las macroalgas se agrupan unas 10,000 especies
pertenecientes a 4 grupos: cianofitas (algas verde-azules), rodofitas (algas
rojas), feofitas (algas pardas) y clorofitas (algas verdes).
Microalgas: Organismo unicelular o pluricelular cuyas
células realizan todas las funciones vitales de forma independiente mediante la
fotosíntesis. Un tipo de microalgas son las cianoficeas o algas verde-azuladas.
Pericarpo: Parte del fruto que rodea a la semilla,
generalmente se compone de tres capas: epicarpo, mesocarpo y endocarpo, de
afuera hacia adentro, respectivamente.
Plancton:
Se le llama así al conjunto
de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en la columna de agua
salada o dulce.
Pastos
Marinos: Plantas que se
encuentran en suelos someros, presentan flores, hojas, rizoma y un sistema de
raíces. La mayoría de sus especies se ubican en suelo suave y se distribuyen en
manchones amplios y densos debajo de la superficie del agua.
Sargazo: Nombre común que se le asigna a las algas
marinas en general.
Surgencia: Fenómeno oceanográfico que consiste en el
movimiento vertical de las masas de agua fría rica en nutrientes del fondo
hacia la superficie.
Tejido
meristemático: Son tejidos
embrionarios capaces de diferenciarse; es decir, se multiplican activamente
para formar los tejidos adultos diferenciados (crecimiento y especialización) y
a su vez originan nuevas células meristemáticas. Los meristemas permiten que se
produzca el crecimiento de las plantas en sentido longitudinal y diametral
14. Referencias
Abbott,
IA (1980). Season population biology of same carragenophytes and agarophytes.
In: IA. Abbott, M.S. Foster and L.F. Eklund (eds.), Pacific Seaweed
Aquaculture, Proc. Of Sy. and
Aq., pp. 45-53.
Aguilar-Rosas, L.E., Aguilar-Rosas, R.,
Pacheco-Ruíz, I., Bórquez-Garcés, E., Aguilar-Rosas M.A., y Urbieta-González.
E. (1982). Algas de importancia económica de la región noroccidental de Baja
California, México. Ciencias Marinas, 8(1): 49-63.
Aguilar-Rosas, L.E. y R. Aguilar-Rosas.
2003. El género Porphyra (Bangiaceae, Rhodophyta) en la costa del Pacífico de México. II. Porphyra thuretii Setchell Et
Dawson. Hidrobiológica. 13(2):159-164.
Anuario Estadístico de Pesca (1990-2002).
CONAPESCA. SAGARPA.
Anuario Estadístico de Pesca. 2003.
CONAPESCA. SAGARPA.
Anuario Estadístico de Pesca (2007-2009).
CONAPESCA. SAGARPA.
Arellano Carvajal, F., Pacheco-Ruiz; I. y F.
Correa-Díaz. 1999. Variación estacional del rendimiento y calidad de agar de Gracilariopsis lemaneiformis (Bory)
Dawson, Acleto et Foldvik, del Golfo de California, México. Ciencias Marinas,
Vol. 25 N. 1 pp. 51-62.
Ballesteros-Grijalva, G. 1992. Ecología de Gigartina canaliculata (Harvey) en Baja
California, México. Tesis de Maestría en Oceanografía Costera, Facultad de Ciencias
Marinas UABC. 54 pp.
Ballesteros, G. y G. García-Lepe. 1993.
Distribución y abundancia de Gigartina
canaliculata, Harvey, en Baja California, México. Ciencias Marinas.
Barilotti,
D.C., R.H. McPeack and P.K. Dayton. 1985. Experimental studies on the effects
of commercial kelp harvesting in central and
southern California Macrocystis pyrifera
Kelp beds. California Fish. Game. 71:4-20.
Barilotti,
D.C. and J.A. Zertuche-González. 1990. Ecological effects of seaweed harvesting
in the Gulf of California and Pacific Ocean off Baja California and California.
Hidrobiologia 204/205: 35-40.
Brinkhuis,
H.B. 1985. Growth patterns and rates. In Littler M.M. and D.S. Littler (ed.),
Handbook of Phycological Methods: Ecological Field Methods: Macroalgae, pp.
461-77. Cambridge University
Press, Cambridge.
Casas-Valdez, M., Hernández-Carmona, G.,
Torres-Villegas, R. e I. Sánchez-Rodríguez. 1985. Evaluación de mantos de Macrocystis pyrifera “Sargazo Gigante”
en la Península de Baja California (Verano de 1982). Inv. Mar. CICIMAR.
2(1):1-17.
Casas-Valdez y C. J. Hernández-Guerrero
1996. Pesquería de Gelidium robustum,
en: Estudio del potencial pesquero y acuícola de Baja California Sur Casas
Valdez, M. y G. Ponce Díaz (eds.).
Casas-Valdez, Ma. M. y C. Fajardo-León.
1990. Análisis preliminar de la explotación de Gelidium robustum (Gardner) Hollenberg y Abbott en Baja California
Sur, México. Investigaciones Marinas CICIMAR 5 (1): 83-86.
Casas- Valdez, M.M. 2001. Efecto de la
variabilidad climática sobre la abundancia de Macrocystis pyrifera y Gelidium
robustum en México. Tesis de doctorado. Universidad de Colima. 133 pp.
DeWreede,
R. y L.G. Green, 1990. Patterns of gametophyte
dominance of Iridaea splendens (Rhodophyta) in Vancouver Harbour,
Vancouver, British Columbia, Canada. J. Appl. Phycol. 2: 27-34.
García-Lepe M.G. 1995. Estrategias de
permanencia y estudios poblacionales del alga roja Gigartina canaliculata (Harvey) en Baja California, México. Tesis
de Maestría en Oceanografía Costera, Facultad de Ciencias Marinas UABC. 38 pp.
Gerard,
V.A. 1984. Physiological effects of El Niño on giant kelp in southern
California. Marine Biology
Letters 5: 317-322.
Guzmán Del Próo, S.A., S. De la Campa de
Guzmán y J.L. Granados-Gallegos, 1971. El sargazo gigante (Macrocystis pyrifera) y su explotación en Baja California. Rev.
Soc. Mex. Hist. Nat., 32 pp 15-49.
Guzmán Del Próo, S.A., Casas Valdez, M.,
Díaz Carrillo, A., Díaz López, M.L., Pineda Barrera, J. y M. E. Sánchez
Rodríguez. 1986. Un diagnóstico sobre las investigaciones y explotación de las
algas marinas de México. En: Reunión Nacional sobre Investigación Científico
Pesquera. Instituto Nacional de la Pesca.
Hernández Carmona, G., Rodríguez-Montesinos,
Y.E., Casas-Valdez, M.M., Vilchis, M.A. e I. Sánchez-Rodríguez. 1991.
Evaluación de los mantos de Macrocystis
pyrifera (Phaeophyta, Laminariales) en Baja California,
México. III Verano 1986 y variación estacional. Ciencias Marinas.
17(4):121-145.
Hernández-Carmona, G. 2000. El alga gigante Macrocystys pyrifera (L.) C. Agardh en
Baja California Sur México: Ecología y su aprovechamiento para la producción de
alginatos. Tesis de Doctorado en Ciencias. Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C. La Paz, Baja California Sur, México.
Hernández Carmona, G., Rodríguez-Montesinos,
Y., Casas-Valdez, M., Vilchis, M. y Sánchez-Rodríguez, I., 1991. Evaluation
of the beds of Macrocystis pyrifera
in the Baja California Península, México III. Summer 1986 and seasonal variation. Ciencias Marinas. 17 pp. 121-145.
Hernández-Garibay, E., Guardado-Puentes, J.,
Bautista-Alcántar, J. y R. Reyes-Tiznado. 2006. Capítulo Macroalgas.
Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, Evaluación y Manejo. Instituto
Nacional de la Pesca. 534 p.
Hernández Guerrero, C.J., M.M. Casas Valdez
& S. Ortega García (1999). Cosecha comercial del alga roja Gelidium robustum en Baja California
Sur, México. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 34(1): 91-97.
IPCC, 2007. Fourth Assessment Report:
Climate Change 2007. Disponible en: www.ipcc.ch
Ladah, L., Zertuche-González, J. y G.
Hernández-Carmona. 1999. Giant Kelp (Macrocystis
pyrifera, Phaeophyceae)
recruitment nears its southern limit in Baja California after mass
disappearance during ENSO 1997-1998. Journal of Phycology, 35 pp. 155-162.
Lobban,
C.S., Harrison, P.J.: Seaweed Ecology and Physiology. - Cambridge University
Press, Cambridge-New York-Oakleigh 1994. 366 pp.
López-Carrillo, M. 1990. Fenología
reproductiva de Gigartina canaliculata
(Harvey) (Gigartinales, Rhodophyta),
durante un ciclo anual en el Ejido Eréndira y Popotla, Baja California, México.
Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Marinas UABC. 45 pp.
Mc Carthy-Ramirez, R.G., 1988. Crecimiento
de Gigartina canaliculata Harvey, en
dos artes de cultivo, en la region de San Quintin. Tesis de Licenciatura.
Facultad de Ciencias Marinas. UABC. Ensenada, B.C. Mexico. 33 pp.
McCleneghan,
K.H. and J.L. Houk. 1985. The effects of canopy removal on holdfast growth in Macrocystis pyrifera (Phaeophyta,
Laminariales). Calif. Fish.
Game 71: 21-27.
Molina-Martínez, J. 1986. Notas sobre tres
especies de algas marinas: Macrocystis
pyrifera, Gelidium robustum y Gigartina canaliculata de interés
comercial en la costa occidental de Baja California, México. Pp. 16-39. En:
Contribuciones biológicas y tecnológico-pesqueras. Documento Técnico
Informativo N. 3. Secretaría de Pesca, INP, CRIP, Ensenada Baja California. 110 pp.
Murray,
S.N. y M.H. Horn, 1989. Seasonal dynamics of macrophyte populations from an Eastern North Pacific rocky
intertidal habitat. Botánica Marina. 32:457-473.
North,
W., 1971. Introduction and background. In: North, W. Ed. The Biology of Giant
Kelp Beds (Macrocystis) in
California. J. Creamer, Leher, pp. 1-97.
North, W.
y R. Zimmerman. 1984. Influences of macronutrients and water temperatures on
summer-time survival of Macrocystis canopies. Hydrobiologia 116/117 pp.
419-424.
North,
W., Jackson, G. y S. Manley. 1986. Macrocystis and its environment, knowns and
unknowns. Aquatic Bot. 26 pp. 9-26.
Pacheco-Ruíz
I y J.A. Zertuche-González. 1996. The commercially valuable seaweeds of the
Gulf of California. Botánica
Marina 39: 201-206.
Pacheco-Ruíz, I., Zertuche-González, J.A.,
Correa-Díaz, F., Arellano-Carvajal, F. y A. Chee-Barragán, 1999. Gracilariopsis lemaneiformis beds
along the west coast of the Gulf of California, México. Hydrobiología 398/399 (Dev. Hydrobiol. 137):
509-514 pp.
Pacheco Ruíz, I., Zertuche-González, J.A.,
Bustos-Barrera, M. y E. Arroyo-Ortega. 2001. Reclutamiento in situ y fertilidad
de fases nucleares de Gelidium robustum (RHODOPHYTA). Ciencias Marinas. 27(1):
35-46.
Pineda-Barrera, J. 1974. La cosecha de algas
comerciales en Baja California. III. Pelo de cochi. Inst. Nal. de la Pesca, Serie
de Divulgación, 6: 11-14.
Vázquez, J.A., 1995. Ecological effects of brown seaweed harvesting. Botánica Marina Vol.
38, pp. 251-257.
Zertuche-González, J.A. 1993. Situación
actual de la industria de las algas marinas productoras de ficocoloides en México.
In Zertuche-González JA (ed), Situación actual de la industria de las algas
marinas productoras de ficocoloides en América Latina y el Caribe. FAO. México:
33-37.
Zertuche-González, J.A., Pacheco-Ruíz, I. y
J. González-González. 1995. Macroalgas. En: W. Ficher, F. Krupp, F. Schneider,
W. Sommer, K.E. Carpenter y V.H. Niem. (eds.), Guía FAO para la identificación
de especies para los fines de pesca. Pacífico Centro-Oriental, Vol. 1, Plantas e
Invertebrados, FAO. Roma.


